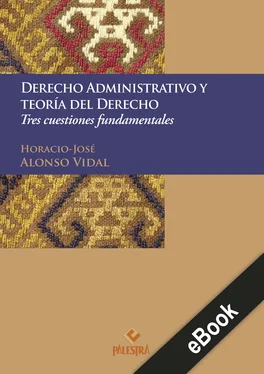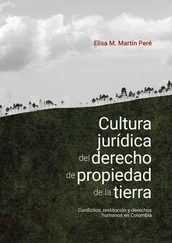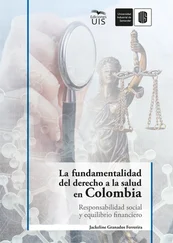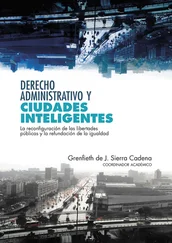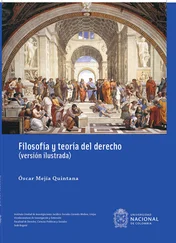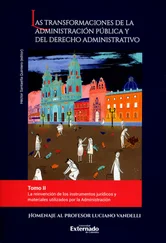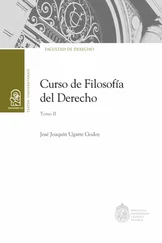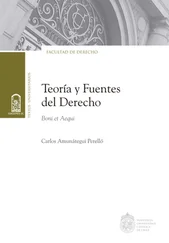Así, como las lagunas axiológicas no son propiedades objetivas del sistema jurídico, porque dependen de las valoraciones de los intérpretes; la derrotabilidad, igualmente, no es una propiedad objetiva de las normas —ni de los enunciados normativos—. No depende del carácter fatalmente vago del lenguaje de las autoridades normativas ni depende de la textura abierta del lenguaje; tampoco depende del hecho de que esas autoridades no pueden prever la infinita variedad de los casos futuros. Así, la textura abierta, en particular, es una propiedad objetiva e ineluctable de todos los predicados en el lenguaje natural, mientras la derrotabilidad sería el resultado de una operación interpretativa.
Por último, Guastini plantea que es necesario distinguir cuidadosamente entre derrotabilidad, acción de derrotar, y derrota —en tanto producto de dicha acción—.
De este modo, la derrotabilidad es una propiedad disposicional de cualquier norma —en tanto interpretación literal de un enunciado normativo—, es decir, cualquier norma es diacrónicamente derrotable, ya que los juristas pueden —en sentido no deóntico, sino fáctico— derrotarla, y lo hacen continuamente.
La acción de derrotar, en tanto proceso, es un acto interpretativo; la derrota, en tanto producto, es el resultado «sincrónico» de ese acto. Sincrónicamente, hay normas de hecho derrotadas —así como normas no derrotadas, por supuesto—, pero no hay normas derrotables.
Una norma «derrotable», mientras permanece derrotable, no sirve para fundamentar la resolución de un caso, pues no permite el refuerzo del antecedente ni tampoco permite el modus ponens. Es decir, no puede ser utilizada como premisa en ningún razonamiento normativo. Por eso, según Guastini, los juristas sí que derrotan las normas, pero no las dejan «derrotables» eternamente. Derrotando una norma incluyen en ella una excepción, pero esta norma, así reformulada —con alcance restringido—, queda sincrónicamente inderrotable, apta como premisa para razonamientos en modus ponens, es decir, apta para la aplicación, aunque diacrónicamente apta para ulteriores derrotas.
Hasta aquí estoy de acuerdo con el planteamiento de Guastini, esto es, que la derrotabilidad, desde esta perspectiva, es una consecuencia de la interpretación. Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con una afirmación que hace a continuación, según la cual cuando existe una discrepancia entre lo que la autoridad normativa ha dicho —la formulación normativa— y lo que querría decir —la justificación subyacente, en la terminología que he venido utilizando—; que la intención prevalezca sobre el texto no es otra cosa que una ideología política, pues el intérprete podría, de manera discrecional, optar por la solución contraria —atenerse al tenor literal de la formulación normativa—. Por el contrario, considero que tanto nuestras convenciones semánticas, en virtud de las cuales atribuimos significado ordinario a los enunciados formulados en el lenguaje natural, como nuestras convenciones interpretativas, que son las que nos permiten determinar el alcance del derecho, limitan la discreción del intérprete, sin perjuicio de que, efectivamente, haya casos donde no sea posible llegar a un acuerdo, ni siquiera con el recurso a un convencionalismo profundo. En tales casos, nos encontramos ante un tercer nivel de derrotabilidad, el de la derrotabilidad radical, y en el que efectivamente la discrecionalidad del intérprete entraría en juego.
De este modo, son nuestras convenciones interpretativas las que acaban determinando el propio contenido y alcance del derecho, ya que como el propio Guastini señala:
«Si por “Derecho” entendemos no un conjunto de enunciados, sino un conjunto de significados, no hay Derecho sin interpretación: el Derecho resulta de una combinación de legislación (en sentido “material”: emisión de formulaciones normativas) y de interpretación. Entonces, la interpretación no coincide con la identificación del Derecho. Más bien la interpretación es parte del Derecho: un aspecto del objeto que se quiere identificar o conocer. Dicho de otra forma, la interpretación no es la “ciencia del derecho”, sino que forma parte de su objeto. La ciencia jurídica es un discurso de segundo nivel (un metalenguaje) respecto al discurso interpretativo».
6. JUSTIFICACIONES SUBYACENTES Y LA CONEXIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL
En otro trabajo Atienza y Ruiz Manero64 nos invitan a dejar atrás el positivismo jurídico. Su tesis es que las teorías positivistas —en sus distintas variedades— no logran cumplir con el que se supone su objetivo principal, esto es, proporcionar una comprensión adecuada del derecho positivo. Ello es así, sostienen Atienza y Ruiz Manero, porque:
«[L]as teorías positivistas ven las normas jurídicas, de forma casi exclusiva, como directivas de conducta y a estas directivas de conducta como constituyendo en todo caso, por otro lado, el resultado de otros tantos actos de prescribir. Ello tiene como consecuencia, en su opinión, que el acentuar casi exclusivamente la dimensión directiva de las normas produce que quede descuidada, o al menos comprendida como subordinada, su dimensión valorativa. Y el ver las normas, sin excepciones, como el resultado de otros tantos actos de prescribir, tiene como consecuencia el que queden descuidadas aquellas normas jurídicas que no resultan de la realización de un acto de prescribir, sino de un acto de reconocimiento, por parte de las autoridades normativas, de contenidos normativos que les preexisten. Y todo ello implica límites severos para la capacidad de las teorías positivistas del siglo xx de dar cuenta de aspectos capitales del razonamiento jurídico y también de lo involucrado en la actitud de aceptación de un orden jurídico constitucional».
Frente a esta invitación a superar el positivismo jurídico, Comanducci65 opone una defensa del positivismo jurídico metodológico y de las tres tesis principales que lo fundamentan: (a) la tesis de las fuentes sociales, (b) la tesis de la separación entre derecho y moral y (c) la distinción entre juicios descriptivos y juicios prescriptivos y evaluativos —para evitar incurrir en la falacia naturalista del ser-deber ser—. En mi exposición, me voy a centrar en la tesis b. Esta tesis, sostiene Comanducci, puede ser interpretada, a su vez, de dos formas: (a) como tesis de la no conexión justificativa y (b) como tesis de la no conexión identificativa.
El problema de la conexión justificativa puede ser resumido en esta pregunta: ¿Es posible justificar una decisión jurídica sin recurrir necesariamente a argumentos morales? Por otro lado, el problema de la conexión identificativa puede ser resumido en esta pregunta: ¿Es posible identificar el derecho sin recurrir necesariamente a un punto de vista moral o a juicios morales?
La respuesta a la primera cuestión, sostiene Comanducci, dependerá de cuál sea el concepto de justificación que se usa. Si con «justificación» entendemos la actividad que consiste en brindar razones en favor de una conclusión —en este caso, de una conclusión prescriptiva y, específicamente, de una decisión judicial—, y concebimos las razones como prescripciones más generales y abstractas, bajo las cuales se puede subsumir aquella decisión, entonces está claro que pueden darse justificaciones de decisiones jurídicas que no hacen necesariamente referencia a argumentos morales. De hecho, en el funcionamiento normal de los sistemas jurídicos se dan muchísimas decisiones que se justifican sin recurrir a argumentos morales, sino tan solo recurriendo a normas jurídicas. En este sentido de «justificación», una decisión puede estar justificada de modo contingente por una norma jurídica, sin que se plantee el problema ulterior sobre si también esta norma tiene que estar a su vez justificada. Si adoptamos, entonces, esta definición de justificación, dice Comanducci, es verdadero, pero trivial, que no hay conexión justificativa necesaria, sino solo contingente, entre derecho y moral.
Читать дальше