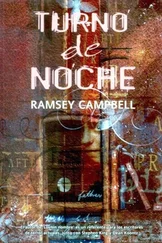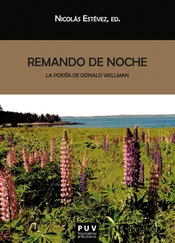Laura Riñón Sirera - El sonido de un tren en la noche
Здесь есть возможность читать онлайн «Laura Riñón Sirera - El sonido de un tren en la noche» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El sonido de un tren en la noche
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El sonido de un tren en la noche: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El sonido de un tren en la noche»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
huida. Una novela sobre el pasado y la posibilidad de volver atrás. Esta es la historia del viaje interminable de una mujer que pudo tenerlo todo y que se vio obligada a olvidar su pasado para convertirse en otra persona, con la que tuvo que aprender a convivir. Una mujer a la que la vida le enseñó que
en la huida el cobarde demuestra su valentía.
El sonido de un tren en la noche — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El sonido de un tren en la noche», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
—¡Mi ropa! —Corrí hacia la entrada y me abalancé sobre mi mochila, me abracé a ella y caminé detrás de Dolly.
Los peldaños de la escalera crujían a cada paso, al llegar a lo alto Dolly giró sobre sus talones y me mostró las puertas de las habitaciones distribuidas a lo largo del ancho pasillo. Una blanca sonrisa iluminó su rostro: elige una, exclamó. Contagiada de su entusiasmo, un cosquilleo sacudió el cansancio de mi cuerpo. Recorrí el pasillo y entreabrí cada una de las puertas. Dolly me observaba divertida, apoyada en la barandilla de madera. Cuando llegué a la última de todas caminé hasta la ventana, descorrí las cortinas y una luz gris bañó la habitación. Me quedaré aquí, exclamé en un grito silencioso.
—¿Cómo? —Su diminuta figura asomó por la puerta.
—Me quedaré en esta… Si te parece bien.
—Fantástico —exclamó—. Has elegido mi favorita. —Sacó un manojo de llaves del bolsillo de su chaqueta y jugueteó con él—. Aquí tienes.
—Dolly, yo…
—De nada, sweetie . Bienvenida. —Atrapó mi mano entre las suyas y susurró—: Date un baño caliente, ponte cómoda y descansa. Ya verás qué buen día amanece mañana. Estas tormentas dejan el cielo tan limpio…
—Mañana…
—Mañana, Sophie, mañana… Buenas noches.
Oí sus pasos alejarse por la escalera y el silencio invadió la habitación. Pensé en los demás viajeros del autobús, no conocía a ninguno, ni siquiera hablé con ellos, pero fueron el último eslabón de la cadena que me unía a mi otra realidad, antes de adentrarme en aquel enigmático lugar. Observé mi rostro en el reflejo de la ventana, trazos confusos y desdibujados en el cristal, en los que no logré encontrarme. Hola, Sophie . La lluvia paró en seco, como un grifo cerrado, y la luna apareció entre las nubes. Intuí el mar más allá de la oscuridad. Me desplomé sobre el edredón y mi cuerpo se sumergió en las plumas, una descarga de placer me sacudió debajo de la ropa aún húmeda. Los diminutos cristales que colgaban de los brazos de la lámpara brillaban en el techo y formaron un universo de constelaciones. ¿Qué hago aquí?, ¿qué hago aquí? Mis pulmones empezaron a empequeñecerse. Es inevitable recordar sin recrearme en la sensación de pánico apoderándose de mí. Aquella noche está llena de lagunas y las escenas aparecen intermitentes en mi memoria. El silencio, la espuma creciendo dentro de la bañera, la luna en el cielo cubierto, el vapor de agua flotando en la habitación, la falta de aire y el aroma a vainilla. La soledad.
La distancia es respetuosa con el pasado, nos muestra los episodios distorsionados de lo que hemos vivido y disuelve el dolor a lo largo de los años. Nuestra historia cambia cuando la observamos desde una perspectiva lejana. Cuando pienso en aquella noche siento una pena que me conmueve, pero a medida que me recreo en los recuerdos, el sentimiento desaparece y una extraña sensación se apodera de mí y consigo desprenderme de esa pena. Y me siento libre.
Abandoné el vacío de aquella habitación, me escondí bajo el edredón y escapé de la soledad a toda prisa. Aterricé sobre mi propia huella en la arena húmeda, rodeada de naranjos y limoneros. La voz de mi madre me llamaba desde lejos, mamá dice que vayamos a comer, mi hermano también estaba allí, pero no pude verlo. Empecé a buscarlo entre los árboles. A gritar su nombre. No podía estar allí, ninguno de los dos debía estar allí, pero nadie tenía por qué saberlo. No puedes estar aquí. Olvídalo todo . Otra voz familiar me advertía desde un rincón de mi habitación. Olvídalo todo . Me quedé dormida con el sonido de esas palabras repetidas, y caí en un profundo sueño del que no desperté en dos días.
Los dos días que pasé soñando con amanecer en una casa que ya no existía.
3
Jacobo nació el mes en el que Clementina cumplió los tres años. A diferencia de su hermana, Jacobo era un bebé inquieto. Lloraba con tanta rabia, y sus llantos alargaban tanto las horas, que a veces Mrs. Petty se contagiaba de su desesperación. Lina, la madre de Clementina y Jacobo, era una mujer urbana, habitual en las fiestas y reuniones que se celebraran cada semana en la ciudad, pero cada vez que ponía un pie en su casa de verano, se transformaba y se convertía en una mujer distinta. Paseaba con sus hijos entre los naranjos, era tan feliz en aquel lugar, aunque pudiera palpar la melancolía en la humedad del aire que, junto al aroma de las higueras, la arrastraba por los instantes felices de sus recuerdos de infancia y juventud. La nostalgia envolvía los atardeceres hasta que los grillos empezaban a cantar.
La Rencorosa, cobijada en el silencio de las sombras, escuchaba los relatos que su hija compartía con los pequeños y negaba con la cabeza. Después empezaba a resoplar con fuerza hasta que llamaba la atención de alguno de los tres. No creas todo lo que dice tu madre, refunfuñaba, tiene una imaginación fuera de lo normal. Y sin mirarla le espetaba: Es imposible que te acuerdes de todo eso que cuentas, el último verano que pasamos aquí no tenías más de cinco o seis años y, además, estábamos en plena guerra así que es poco probable que aquella época generara algún recuerdo bonito en la memoria de nadie… Invención, Catalina, esas historias que cuentas no son más que pura invención.
Clementina abría sus enormes ojos marrones y miraba a su madre con preocupación. Lina se limitaba a acariciarle el pelo, sin borrar la sonrisa de su rostro, y continuaba hablando, haciendo caso omiso a las palabras de su madre. Reacciones como esta provocaban un sentimiento confuso, mezcla de rabia y desolación, en la Rencorosa, quien, ante la indiferencia mostrada, se limitaba a regresar a su solitaria cueva, víctima de su propio rencor.
Lina no necesitaba escuchar que sus recuerdos fueran producto de su imaginación o momentos idealizados gracias al paso del tiempo, que regresaban a su memoria inspirados por la inocente mirada de sus hijos. Los veraneos de su niñez fueron muy distintos a los que ahora disfrutaban Clementina y Jacobo, pero no por ello habían sido infelices. De hecho, la casa que tenían estaba cerca de la que, por aquel entonces, tuvieron sus padres.
Jaime la mandó construir a los pocos meses de casarse. La edificación parecía una fortaleza, a la que solo se podía acceder por un viejo camino de tierra, y estaba situada en la ladera de la montaña, en medio de un pinar. Las buganvillas y los jazmines trepaban por las paredes de los muros de piedra, y el aroma a azahar y jazmín se mezclaba con el del dulzor de las higueras. Fue la propia Clementina quien bautizó la casa años después de que la construyera el joven matrimonio, El Castillo, balbuceó la pequeña apuntando a la estrecha torre desde la que se atisbaba el horizonte azul del Mediterráneo.
Apenas a un kilómetro de distancia de allí, atrapado en un tiempo pasado, se encontraba el huerto que antaño había pertenecido a la familia de Lina. Frente al viejo secadero de la casa de sus suegros Jaime mandó construir una piscina con forma de haba, y trasplantaron algunas palmeras alrededor para que durante el día hubiera sombras en las que guarecerse. En la parte trasera levantaron una pérgola que cubrieron con hojas de parra y allí se reunían en torno a las paellas cocinadas por Jaime, y los más pequeños luchaban por conseguir la última cucharada de socarrat.
Durante los días en El Castillo la vida se ralentizaba. Las normas se desperdigaban por el camino a medida que el vehículo se acercaba a la costa y a todos les invadía una idéntica sensación de libertad. Nada más cruzar la verja de la entrada, Clementina y Jacobo se descalzaban en el asiento trasero y saltaban del coche para restregar sus pies en la hierba mojada y correteaban bajo la luz transparente y reían a carcajada limpia. Tanto para ellos como para sus padres los veranos eran lo más parecido a tener una vida normal en la que podían gozar de cierta libertad.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El sonido de un tren en la noche»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El sonido de un tren en la noche» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El sonido de un tren en la noche» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.