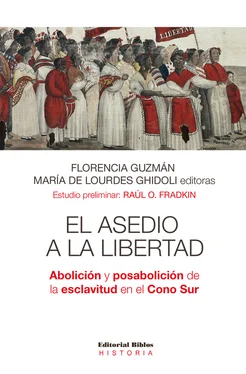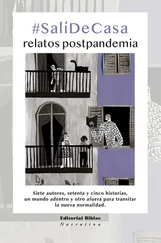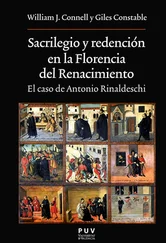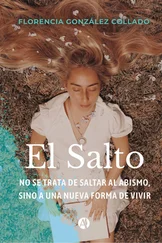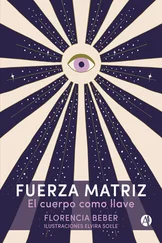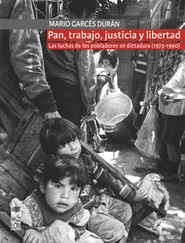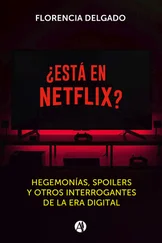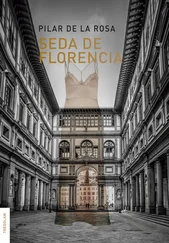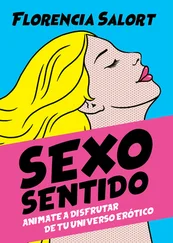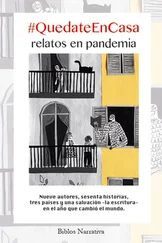Si se comparte mi apretada y seguramente sesgada lectura, creo que podrá compartirse también lo antes enunciado: el libro testimonia la maduración de un campo de nuestros estudios históricos y su creciente sofisticación. Leído como síntoma de un proceso más amplio, permite registrar la creciente diversidad de objetos, de métodos y de perspectivas que lo atraviesan. Por eso creo que asimismo podrá compartirse que esos mismos desarrollos interpelan al conjunto de la historiografía así como a varios componentes del sentido común del imaginario nacional compartidos muchas veces por la historiografía más de lo que suele admitirse. No se trata aquí de repetir lo que ya se ha indicado y subrayado en consistentes balances historiográficos. 10Lo que parece quedar claro –y que se torna perentorio– es que el conjunto del campo historiográfico puede dar debida cuenta de las implicancias que estos estudios suscitan. Pero, para ello, será necesario superar la tentación de caer tanto en la condescendencia como en una recepción limitada, y que estos estudios sean leídos como si tan solo vinieran a sumar una adición a los relatos más generales de las historias nacionales que ya estarían definidos.
La recepción, por tanto, debiera estar signada por una interpelación que obligue a interrogar y replantear esos mismos relatos. No es, por cierto, la interpelación que emerge desde este campo de estudios la única que reciben esos relatos y formas predominantes de pensar nuestra historia. Y de alguna manera, una interpelación en cierto modo análoga es la que ha suscitado el potente desarrollo de la historia indígena, que tanto se ha multiplicado y enriquecido desde la década de 1980 y al cual tanto contribuyeron maestros pioneros como Raúl Mandrini, Marta Bechis, Ana María Lorandi, Daniel Santamaría y Daniel Villar, para nombrar solo algunos de los imprescindibles e inolvidables.
Sin embargo, también me parece necesario subrayar que es el propio desarrollo, maduración y diversificación del campo de los estudios sobre los esclavizados y los afrodescendientes los que pueden estar interpelando a sus propios protagonistas, máxime si lo que se pretende no es solo reclamar sino también ofrecer nuevas narrativas de nuestra historia. A lo largo de esta apretada presentación traté de indicar algunas de las posibilidades que esta lectura me sugirió y debo confesar ahora que tengo la convicción de que las mejores posibilidades de futuros desarrollos no estarán solo ni principalmente en la necesaria especialización sino también –y quizá más– en las intersecciones y cruces que puedan proponerse con otras líneas y campos de investigación.
Si estoy en lo cierto, podría pensarse que este campo de estudios puede estar completando un ciclo y que se hayan generado posibilidades de abrir uno nuevo. Ha sido una acumulación de trabajo paciente, tenaz y persistente la que ha permitido la configuración de este campo de estudios en nuestro ambiente historiográfico y no siempre con el viento a favor. Desde mi mirada retrospectiva, creo que podrá coincidirse que este campo también tuvo sus maestros y pioneros y que fue sobre todo a partir del libro de George Reid Andrews que cobró su notable impulso. 11Pero al recordarlo no puedo resistir la tentación de rememorar que la publicación de ese libro en Buenos Aires se la debemos a la iniciativa de Juan Carlos Garavaglia, quien para nada casualmente lo eligió como el primero de la colección que impulsó desde Ediciones de la Flor. No casualmente porque si Garavaglia no fue un especialista en la historia de la esclavitud, sus contribuciones para que pudieran desarrollarse sus estudios en la historiografía rioplatense no pueden ser soslayadas pues de ella se ocupó en sus más conocidos libros y artículos que cambiaron por completo la historia social y agraria rioplatense, así como en algunos de sus últimos artículos. 12Consideré necesario este justo recuerdo porque creo que ayuda a comprender mejor algunas claves de la configuración del campo de los estudios afrorrioplatenses, el cual, al menos desde mi sesgada mirada, no habría cobrado la entidad que adquirió sin la base de sustentación y las incitaciones que provinieron desde la historia demográfica, económica y agraria que tanto se multiplicaron desde la década de 1980. Sin los estudios de Ricardo Rodríguez Molas y Elena Studer, primero, y luego de Garavaglia, Carlos Mayo, Jorge Gelman, Miguel Ángel Rosal, Marta Goldberg, Silvia Mallo o Lymann Johnson esta historia sería incomprensible.
Permítame el lector, a modo de ejemplo, recuperar unos recuerdos que son parte de mi propia experiencia personal. La rica discusión sobre la mano de obra en las campañas rioplatenses de los siglos XVIII y XIX que tuvo un lugar central en el desarrollo de la historiografía a partir de la década de 1980 incluyó un “descubrimiento” que en ese momento cuestionaba mucho de lo aceptado y que hoy puede resultar inverosímil que haya tenido esa entidad: la importancia de los esclavos en la sociedad rural y de la esclavitud en las grandes unidades de producción agraria tardocoloniales. 13Desde entonces, la cuestión ya no pudo ser eludida y vuelta a examinar y a discutir, porque entender la esclavitud, sus alcances y sus límites se tornó imprescindible para comprender el conjunto de las relaciones sociales agrarias y sus transformaciones. 14Con ello, los “descubrimientos” se multiplicaron y el análisis de su relevancia en la configuración de los entramados sociales rurales fue develando tanto las modalidades y las trayectorias antes inimaginables de los sujetos como la intensidad de las tensiones sociales y raciales antes no examinadas. 15Pero también hubo más, y especial importancia adquirió el registro de la coexistencia en las mismas unidades productivas de muy diversos tipos de trabajadores, tanto libres como esclavos, de diferentes relaciones de producción, de capataces esclavos que debían mandar sobre peones libres asalariados o de esclavos campesinos. Fue así el descubrimiento de una complejidad social antes insospechada el que tuvo que afrontar la tarea de descifrar los rasgos específicos de una esclavitud que se desplegaba en forma articulada con el trabajo libre y de un trabajo libre cuyas formas históricas específicas no podían entenderse cabalmente sin examinar la esclavitud. De este modo, un enorme problema pasó a tener un lugar primordial para la historia rural rioplatense: se tornó ineludible indagar cómo explicar la expansión agraria justamente cuando estaba siendo erosionada la esclavitud. Fue por estas vías de indagación como pudieron sacarse a la luz los intentos de ensayar otras y nuevas formas de trabajo coercitivo en la producción rural rioplatense de la primera mitad del siglo XIX. 16Pero no era solo la historia de la sociedad rural la que tuvo que ser reexaminada sino que también pudo empezar a conocerse mucho mejor el mundo de la plebe urbana donde si el peso de la esclavitud no era ningún “descubrimiento”, sí lo fue el protagonismo social y político de esclavizados y afrodescendientes. Y no solo en Buenos Aires o Montevideo, sino en el conjunto del espacio rioplatense. Es claro que aun la mayor cantidad de estudios se han ocupado de la llamada época de la revolución, pero también puede advertirse una tendencia a examinar con mucho mayor cuidado las formas de acción y experiencias de movilización política de las décadas posrevolucionarias sin las cuales serían incomprensibles los procesos de abolición.
Bien mirados, estos avances forman parte de cambios de más amplio alcance que se están produciendo en nuestra historiografía y que adquirieron creciente entidad y consistencia al menos desde la crisis de 2001. Ellos se manifestaron tanto en modificaciones en las sensibilidades historiográficas como en un generalizado cuestionamiento de los modos de mirar la historia de la sociedad y la nación suscitando incluso importantes debates sobre el mismo siglo XX. 17Pero, aun si nos restringimos a los estudios coloniales y del siglo XIX se advierte claramente que desde entonces ha aparecido una densa saga de libros abiertos a hacia dos direcciones principales. Por un lado, aquellos dedicados a develar la magnitud, la intensidad y las formas de la movilización política de los variados universos subalternos. 18Por otro, el desarrollo de nuevas y más precisas maneras de examinar los procesos de mestizaje, etnogénesis y la misma historia de las clasificaciones sociorraciales. 19Si se repasan ambas, se advierte también que los estudios sobre esclavizados y afrodescendientes fueron dejando de examinarlos por separado y, sin perder de vista sus especificidades, son considerados dentro de un contexto social en los que cobran plena significación.
Читать дальше