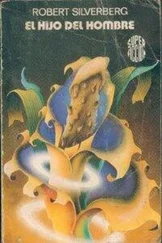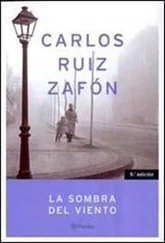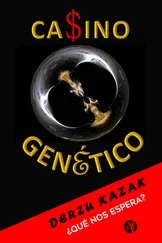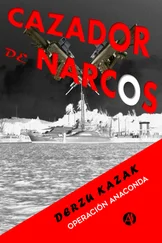En ningún tiempo se hizo en la Tierra algo tan perfecto utilizando las manos del hombre, salvo quizás, en el otro extremo del mundo, en el desierto egipcio, en los sillares de los pasajes que penetran el corazón de la enigmática pirámide de Keops y en el misterioso templo de Karnac.
Esas piedras bruñidas habían fascinado incesantemente la descollante mente del Dr. Arenales, elevándolo a un estado contemplativo, más comparable al misticismo que al metódico análisis científico. Solamente así discernía su misterio, solo así las penetraba, acariciándolas en su ignoto interior palpitante de vida mineral, por la sutil estrategia de sentirse incorpóreo.
Luego de un largo período contemplativo, se amalgamaba en la esencia unitiva del conocimiento intemporal aglutinado en el substrato pétreo que, esos antepasados, como eslabones de cadenas vinculantes de nuestro phylum, nos dejaron en herencia imperecedera.
El Comandante anunció el comienzo del aterrizaje, con la inocua advertencia de permanecer sentados. Se esperaba una “ligera turbulencia”.
El sol reclinaba en el momento que el coloso de aleaciones livianas clavó su hocico de cetáceo en la reverberante barrera blanca, oscureciendo la cabina y zamarreando sin compasión a los viajeros que, sometidos simultáneamente a una desacostumbrada tenebrosidad y el crujir de las flexibles estructuras, se ajustaron los cinturones apresuradamente sin la necesaria insistencia del personal de a bordo.
Algunos pasajeros trocaron la plácida fisonomía de laxitud y letargo por el avizor síntoma de peligro y mal disimulado pánico que relumbraba en los ojos vidriosos. El Dr. Ezequiel seguía aplastando su nariz contra la ventanilla, esperando con ansiedad la primera vislumbre de su idolatrada Andinia.
La turbulencia transformó al avión en un potro indomable, cambiando derrotero a cada instante, metamorfoseando la placidez del vuelo transatlántico en una arriesgada aventura que no se borraría de las mentes en toda la vida.
El huracanado ajetreo de la galerna zarandeó la aeronave con saña, cuál brizna en el ojo del huracán. El reactor crepitaba en quejumbrosos crujidos a ensambladuras en el límite de amputación. Sus planos aleteaban al resplandor de los relámpagos como un colibrí para sustentarse en vuelo mientras la iluminación interior chispeaba indecisa al compás de las pulsaciones cardíacas.
Algunos equipajes de los gabinetes superiores se desplomaron. Los carritos de servicio, fugándose alocadamente de sus gabinetes, rodaban por los pasillos en dirección a la cabina por la fuerte pendiente del incontrolado descenso y, unos instantes después, cuando levantaba el morro con un rugido de turbinas forzadas, retornaban bamboleantes hacia la cola al recuperar frenéticamente la altitud. Los vasos y botellas quedaban tendidos en el suelo y bailaban por su cuenta al compás de la telúrica rumba.
Las azafatas permanecían sentadas sin variar su estudiada sonrisa de Gioconda mercantilista, cuchicheando flemáticamente, pero aferradas con cinturones cruzados, sin hacer el más mínimo caso a los pasajeros.
Los sacudones estremecedores convirtieron a los pasajeros en virtuosos domadores de corceles cerriles.
Bolsas rebosantes de vómitos, niños llorando a moco tendido y aflautados gritos afloraban los nervios, aclamando en coro los ingrávidos descensos de insondables pozos de aire que parecían acabar cien metros bajo tierra. Con los ojos cerrados o desmesuradamente abiertos, rezaban a fantástica celeridad oraciones ininteligibles mezcladas con repullos y lágrimas.
Las aeromozas, sentadas en pareja, alcanzaron sin levantarse nuevos fardos de bolsas al pasajero contiguo, para que, en unos inacabables pasamanos, fuesen repartidas entre los fanatizados vomitadores.
– ¡Entréguelas usted personalmente! Espetó con agrio semblante una voz desde la segunda fila a una belleza de traviesos ojos negros y aires mundanos.
La azafata pasmó al caballero bosquejando el trance sin cambiar su sonrisa:
– Señor, en estos casos tenemos prohibido desatarnos, dijo con franqueza, mientras enganchaba los pulgares en los rojos cinturones que aplastaban sus turgentes pechos. Una compañera se desnucó al hacerlo, estrellándose contra el techo del avión.
La pajiza efigie del quejoso se puso lívida, regurgitó sin esfuerzo aparente sobre sus zapatos y la alfombra el resto del desayuno y tal vez toda la cena, en tanto que la aeromoza, dirigiéndose a los vecinos del experto vomitador, los consoló extendiendo sus blancas palmas, mientras les decía:
– Confíen en los tripulantes y en la excelencia del avión, es un equipo magnífico que aguantaron temporales más fuertes que este por todo el mundo.
El Dr. Arenales seguía mirando por la tronera la veteada negrura iluminada por instantes con los destellos enceguecedores de las culebrillas, los relámpagos o el sol. Imperturbable. Alborozado. Disfrutando el espectáculo titánico que brindaba pródigamente la naturaleza. Él, jamás se alteraba. En sus tiempos, ganó sobrada reputación de tener hielo en las venas.
Rondaba los sesenta y tantos sin perder el donaire, pletórico de vitalidad, un talle recio y encumbrado formado de músculos que ceñían vigorosamente los huesos sin sitio para tejidos adiposos. Los ojos cobrizos, chispeantes, amenazaban encender sus pobladas cejas, y la barba gris perla esmeradamente recortada, con indudables aires intelectuales, contrastaba con sus ropas amplias y cómodas, más apropiadas para el campo que para una cumbre de negocios. A golpe de vista prescribía catalogarlo entre los estudiosos escasamente remunerados y apasionados de su trabajo.
Ninguno sospechaba que detrás de ese perfil había muchas historias, algunas de amor y demasiadas de sangre.
De la infernal tormenta brotaron jirones de paisaje, sombrío, difuminado por nieblas y gotas de agua que atravesaban la ventanilla, en tanto que el gigantesco Airbus superaba a un acrobático halcón en cacería, exhibiendo por tandas el suelo y la negra borrasca.
Se preocupó un poco…
Extraordinarias dificultades aguardaban a la tripulación para aterrizar sin rozar las alas en el suelo y sin salirse de pista por las fuertes ráfagas que seguramente azotarían la superficie. Confiaba en los pilotos y muchísimo más en Dios.
Al descender de la aeronave, directamente a la pista por carecer el aeroparque de manga, se dio cuenta de que ambos habían trabajado a conciencia.
El abrazo que recibió del Presidente fue el vivo encuentro de un hijo con su padre, aunque nadie dudaba la falta de parentesco. El flamante Asesor presidencial llegó empapado, coreado por los truenos y flanqueado por relámpagos que trazaban efímeras filigranas sobre el convulso pizarrón de la borrasca.
¿Una señal de su destino?
Para los demás turistas, ver al publicitado Quijote de Andinia les impactaba tanto como un cocodrilo del Nilo tragándose una mariposa. Una exótica pieza de zoológico que escudriñaban con risita socarrona.
– Andinia me ama tanto como yo a ella.
Dijo mirando al cielo ante el improvisado micrófono del único reportero. El hombre de prensa levantó las cejas, y jamás supo si eso era mucho o poco. Pero allí terminó el discurso. Y allí comenzó la revolución…
Capítulo 7
New York
Liza Forrestal acomodó la impecable chaquetilla de su traje con unos leves tirones. Guardó sus lentes de lectura en la cartera de lustroso cocodrilo negro y apretó con desdén el broche burilado en oro, incrustado en un precioso monograma que entrelazaba sus iniciales con gráciles arabescos. Los párpados se entornaron concentrando el pensamiento, delineando en su rostro unos ojos insondables que recordaban la glacial mirada de algunos sicarios. Estaba orgullosa de sus ojos de águila imperial al acecho, penetrantes y adamantinos, que irradiaban un exótico color aguamarina con iridiscencias pardas.
Читать дальше