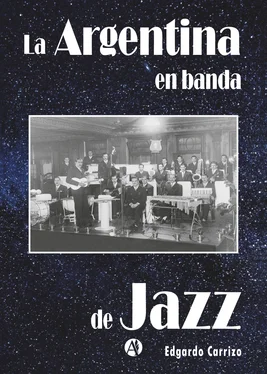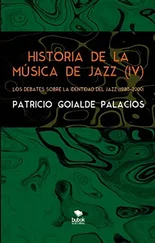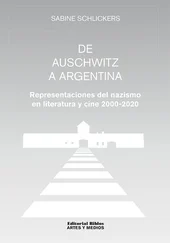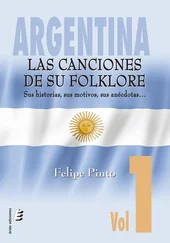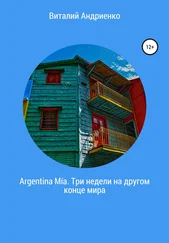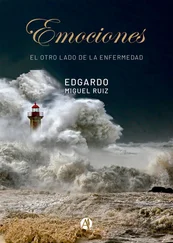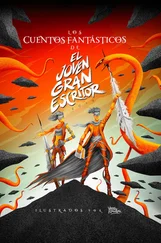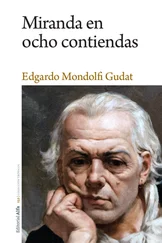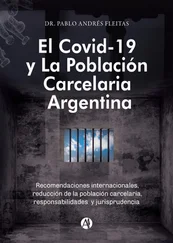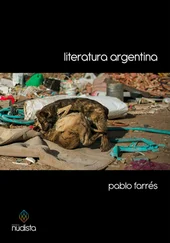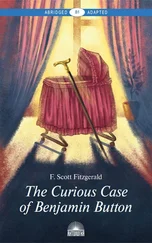Amicarelli, Carmen: Hija del pianista Dante Amicarelli. Licenciada en Recursos Humanos.
Azar, Peri: Licenciada en Arte Audiovisual con Maestría en Conservación del Arte Digital.
Caiati, Carlos: Músico (cl, as, ts).
Comitini, Margarita: Hija del trombonista Luis Comitini Editora del blog sites.google.com/site/celestejazz.
Cóspito, Né stor: Sobrino nieto del pianista, compositor y director René Cóspito. Ingeniero Mecánico.
Fasce, Jorge: Docente. Licenciado en Educación. Corrector de estilo de este libro.
Fassi, Alfonso: Músico (tp); fundador de The Dixielanders; coleccionista disco y bibliográfico.
García, Gabriel: Productor y director de películas documentales. Alterna su residencia entre Washington D.C. (EE.UU.) y la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), de donde es oriundo.
Gómez, Walter: Músico (tb); coleccionista discográfico.
Herrera, Gabriel: Músico (ts), director orquestal.
Mickey, Alma: Hija del pianista y director de orquesta Harold Mickey; reside en Indianapolis, Indiana (EE.UU.).
Mickey, Laureen: Hija del pianista y director de orquesta Harold Mickey; reside en Durham, Carolina del Norte (EE.UU.).
Lomuto, Alejandro: Nieto de Enrique Lomuto; sobrino-nieto de Francisco y Héctor Lomuto. Periodista especializado en Economía, investigador.
Orqueda, Rubén: Músico (ds); coleccionista disco y bibliográfico.
Paz, Eduardo Guillermo: hijo del clarinetista y saxofonista Ismael Luis “Pibe” Paz.
Selles, Roberto: Escritor, investigador, historiador, periodista, letrista, músico (g). Académico de Número de la Academia Porteña del Lunfardo.
Tarasow, Jaime: Difusor y comentarista radial de jazz.
Wyer Lane, Kathleen: Sobrina-nieta del director, violinista y clarinetista Paul Wyer. Presidente de la K.W.L. Marketing de Nueva York (EE.UU.); periodista, investigadora, historiadora.
Zur Heide, Karl Gerd: Investigador de jazz de la Alemania de los años 20´s y 30’s; historiador; escritor. Reside en Bremen, Alemania.
No pienso privarme del placer de finalizar esta lista con alguien que cuenta con el mayor de mis respetos por su posición íntegra e incorrupta en el ejercicio del periodismo dedicado a la crítica musical, profesión en la que ha mostrado una idoneidad tan amplia y traslúcida que en un contexto dominado por el mal gusto y la chabacanería, destella como la luz de un faro en medio de la tormenta.
Y por si eso fuera poco, me ha concedido el privilegio de redactar el prólogo de este tratado, algo que le estaré agradecido por siempre. Así, que cierro esta nómina con…
Andrés, Jorge: Periodista especializado en la crítica musical. Coleccionista discográfico y bibliográfico.
Espero no haber cometido la herejía de relegar a alguno de aquellos que de una u otra manera haya intervenido y colaborado también en todo esto, pero si así fuere sepa el/la no mencionado/a recibir las disculpas del caso.
E.C.
PRÓLOGO
Solamente por el tema que trata, éste sería un libro original y necesario, pero se vuelve todavía más interesante por la manera en que lo hace, relacionando el nacimiento, apogeo y decadencia en el país de conjuntos bailables autodenominados “de jazz” con el tango, la música favorita en los mismos años, aportando abundante información, análisis críticos, recuerdos personales y descripción de los contextos sociales a los que aquellas agrupaciones les pusieron una banda sonora ingenua y frívola, como para disipar un poco las tinieblas tangueras.
A pesar de que estuvieron presentes durante más de tres décadas en discos, radios, escenarios revisteriles, cabarets, salones de baile, confiterías, películas y televisión, el fenómeno de esas orquestas de jazz que no lo eran ni por espíritu ni por repertorio, hasta ahora permanecía olvidado. Como si fuera un episodio vergonzoso dentro de la música popular argentina, no había merecido siquiera uno de esos cultos caprichosos como el de las murgas, los cuartetos cordobeses o la cumbia villera.
Los miles de títulos que aquellas bandas grabaron en placas de pizarra a partir de la segunda década del siglo pasado están perdidos o son muy difíciles de encontrar y casi no reaparecieron en vinilo o discos compactos, por eso no han tenido ninguna restauración sonora, aunque con un poco de paciencia, además del ruido, algo de la música que tocaban se puede escuchar en You Tube y otros sitios más caóticos. Lo suficiente para comprobar que los fundadores del tango que registraron danzas norteamericanas, no tanto por afinidad con eso que todavía ni se llamaba jazz sino por la obligación de llenar un vacío en los catálogos, estuvieron más cerca de lo correcto que mucho de lo que vino después.
Porque a pesar de la aparición en los años siguientes de directores venidos de cualquier parte y hasta de algún solista negro de calidad, sus orquestas, aunque disciplinadas, bien vestidas y vistosas arriba de un palco, no salían de una mediocridad prematuramente anticuada, imposibles de comparar con las de los países en los que esos conductores no habrían tenido carrera y de ninguna manera superiores a lo que hacían argentinos como Raúl Sánchez Reynoso o Eduardo Armani.
En la década del cuarenta, como vagón de cola de la arrasadora popularidad ganada por el tango gracias a conjuntos jóvenes con un repertorio cantado de gran calidad poética y dejando de lado cualquier otro género musical, se multiplicaron las bandas que insistían en identificarse con el jazz cuando en realidad apenas si ofrecían unos pocos fox-trots, algunos boogies y canciones en inglés originadas en el cine, lo principal de sus programas eran danzas tropicales y brasileñas ejecutadas, hay que reconocerlo, con mayor autenticidad.
La prolongada presencia en Buenos Aires de Ray Ventura et ses Collégiens y los Lecuona Cuban Boys a cargo de Armando Oréfiche, dos formidables orquestas-espectáculo repletas de grandes solistas que además podían interpretar desopilantes parodias, no resultó una influencia positiva para los directores locales, más atraídos por la novedad humorística, el despliegue escénico o el pintoresquismo cubano que por su extraordinaria calidad musical.
Pero ni los excesos cómicos, las torpes coreografías o lo previsible de sus rutinas lograron ahuyentar al gran público de esas orquestas, que siempre encontraban una novedad para sobrevivir: la moda del mambo primero y luego las versiones en castellano de tontas canciones internacionales ( “Señorita Luna” fue una de las últimas grabaciones de Héctor al frente de su mega orquesta) mientras que gracias a una jovencísima Estela Raval, Raúl Fortunato se hizo notar con “Las lavanderas de Portugal” y “Canario triste”, con trinos y todo.
Hasta que irrumpió el rock and roll, una renovación a la que algunos líderes -Oscar Alemán entre ellos- intentaron sumarse pero que terminó pateando a todos al olvido de un día para otro.
Como todos los finales, la última etapa de aquellos grupos de jazz ilegítimos fue triste. Algunos de los músicos se emplearon fácilmente en orquestas estables de canales televisivos, otros volvieron o se volcaron al tango -Roberto Grela, Carlos García y Panchito Cao son los casos más notables- pero la mayoría, simplemente se dedicó a otra cosa antes llegar al extremo de aquel ídolo de las confiterías céntricas que acabó ofreciendo sus servicios para animar “Casamientos, cumpleaños y fiestas sociales”.
Читать дальше