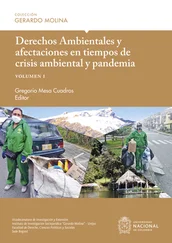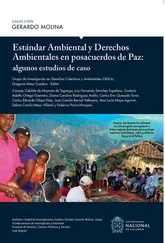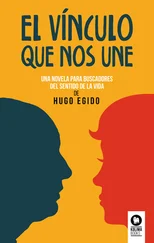1 ...7 8 9 11 12 13 ...43 Las formulaciones de Ferrajoli (1999) son especialmente importantes para nuestra argumentación, en la medida que nos parece adecuada una idea de los derechos humanos que se afirman como las “leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia”, y que encontramos a lo largo de la historia de las luchas de actores concretos por la “progresiva ampliación de la esfera pública de los derechos”, la cual se ha venido desarrollando en la historia de la humanidad, no como una historia teórica, sino social y política 5.
Por tanto, los “derechos humanos” no son solo algo conseguido sino que son, en palabras de Herrera Flores (2005: 323), el término convencional a partir del cual se ha intentado resumir la ancestral lucha de los seres humanos por conseguir los bienes necesarios para una vida digna, y no únicamente las garantías jurídicas, muy importantes a la hora de defenderlos; es decir, los derechos humanos no son prima facie “derechos”, sino procesos de lucha por la dignidad humana que se materializan además en la “asunción interactiva de deberes para con los demás, para con nosotros mismos y para con la naturaleza [y] solo si tenemos suerte y, sobre todo, acceso a los procedimientos políticos y legislativos, estas luchas acabarán siendo garantizadas por los sistemas jurídicos”.
Así las cosas, las luchas por los derechos humanos lo que hacen es “humanizar” el mundo, pues apelan a la promoción de las capacidades humanas de transformación y de superación constante de las situaciones que limitan y bloquean sus procesos culturales, y además humanizan no en sí mismos o por sí mismos, sino porque son “los vehículos [con los] que los actores sociales antagonistas al orden existente se han enfrentado a las formas de cierre de procesos culturales desde sistemas que se oponen al libre e igual despliegue de la capacidad humana de crear y transformar el mundo” en que se vive y se desea vivir, tanto para nosotros como para los otros y otras.
Por otra parte, los derechos humanos plasmados en normas deberían ser entendidos “a la luz” del contexto en el que fueron positivizados 6. Por tanto, el pensamiento y la acción a favor de los derechos humanos requieren en los tiempos contemporáneos avanzar en nuevas elaboraciones, nuevos conceptos, nueva crítica y nuevos mecanismos para su protección en el sentido de satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de todos los seres humanos a partir de la responsabilidad, la redistribución, la justicia y el reconocimiento concretos.
Así mismo, para los efectos de este estudio, seguimos una visión como la enunciada por Herrera Flores (2000a), en el sentido que los derechos humanos, como pautas culturales de emancipación 7, en su integralidad y en su inmanencia pueden definirse como “el conjunto de procesos 8sociales, económicos, normativos, políticos y culturales que abren y consolidan –desde el “reconocimiento”, la “transferencia de poder” y la “mediación jurídica”– espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana”, en el sentido de que lo que convencionalmente se suele denominar como derechos humanos no son solo las normas jurídicas nacionales o internacionales o meras declaraciones idealistas o abstractas, sino que son esencialmente procesos de resistencia y lucha proactiva que se dirigen en el mundo contemporáneo, especialmente contra el orden injusto y antidemocrático del neoliberalismo globalizado. Por ello, los derechos deberían ser entendidos como “un producto cultural de una parte del mundo que se hace público y se propone para encaminar las actitudes y aptitudes necesarias para llegar a una vida digna en el marco del contexto social impuesto por el modo de relación basado en el capital” (2005: 29).
En una perspectiva de tinte más liberal, Häberle (2001: 183) precisa que los derechos humanos, entendidos como derechos de todo ser humano de todas las naciones, incluyendo los “apátridas” “tienen su raíz al mismo tiempo en el Estado constitucional nacional de la actual etapa evolutiva y en la humanidad universal”, con diversos elementos textuales en las declaraciones, convenios y protocolos internacionales de derechos humanos. Hablando de “derechos fundamentales”, este autor se refiere a ellos como los que se predican de los seres humanos y son pre-estatales, pre-positivados, es decir, los que están de primero, antes que el derecho secundario. Así mismo entiende los derechos fundamentales en dos manifestaciones: los derechos humanos y los derechos ciudadanos 9.
Los derechos humanos en el escenario estatal como derechos fundamentales son una de las reglas básicas tanto del derecho como de la democracia. En este sentido, el profesor Díaz (2005: 251) precisa cómo éstos se han constituido en la razón de ser del Estado de derecho, convirtiéndose en su finalidad más radical y en el objetivo y criterio que da sentido a los mecanismos jurídicos y políticos que componen al mismo Estado 10. De igual manera, en la historia de los derechos humanos se pueden observar diversos momentos clave, tanto en su desarrollo como en su regresión, ya que la historia de los derechos casi siempre es la historia de la negación y violación de los mismos; es la historia de las promesas incumplidas. Para el caso que nos interesa, en perspectiva de una concepción desde la integralidad de los derechos humanos, podríamos encontrar especialmente adecuada una síntesis que precisa por lo menos cinco momentos determinantes en el desarrollo y la implementación de las ideas de derechos humanos.
Una primera, tiene que ver con los “derechos del ciudadano burgués” que va desde los comienzos de la modernidad 11y sus ideas básicas de ruptura con el antiguo régimen absolutista, hasta la formulación de las grandes Declaraciones de derechos del hombre blanco, burgués de los siglos XVII y XVIII. Después estaría la fase de los “derechos humanos individuales y universalizados”, fruto de la Declaración universal de derechos humanos de 1948 y donde primaba tanto el carácter individualista y liberal (en el sentido de privilegiar una clase de derechos, los civiles y políticos) de los derechos y su concepción ahistórica y esencialista de la naturaleza humana, pero que desde el siglo XIX preconizaba la defensa de intereses sociales, económicos y culturales, algunos de los cuales fueron concretados en el Estado de bienestar de los años sesenta y setenta del siglo XX. Una tercera fase estaría concretando parte de sus ideas en la Declaración de la Convención de Viena de 1993, que retomando de manera especial el discurso y los principios ambientalistas, habla de la perspectiva de los “derechos humanos integrales”, en el sentido de formular y promover, al menos en el discurso, una visión reiterada en las luchas sociales y en el debate teórico de superar las visiones meramente individualistas, universalistas abstractas y pasar a un espacio mucho más enriquecido de los derechos humanos como integralidad, interdependencia, igualdad y universalidad, en un mundo cada vez más complejo, diverso, injusto y global.
Aún sin desarrollar estas ideas en los países del Tercer Mundo, que no habían conocido el Estado del bienestar, nos encontramos con el cuarto momento, que remite de nuevo a una regresión de los derechos, y que en este escrito hemos denominado, el momento de la “privatización de los derechos” 12, aspecto sobre el cual volveremos más adelante, para precisar algunas de sus características, especialmente desde la perspectiva de la historia de los derechos ambientales 13. Este cuarto momento tiene su origen en las ideas básicas del liberalismo económico que establece la ausencia de límites al capital 14, que además son reformuladas y actualizadas en la segunda posguerra (con Hayek) y en los setenta (con Nozick), llevadas a la práctica con la victoria conservadurista de los ochenta (Reagan y Thatcher), y que se irrigan por todo el mundo globalizado hasta hoy, en la idea de copar y ocupar todos los espacios, territorios, pueblos e individuos sometidos a las nuevas reglas del mercado y el capital, donde los “derechos humanos” ya no son eso, sino quizás, la máxima aspiración a la que pueden llegar es a ser “servicios” que se prestan privatísticamente.
Читать дальше