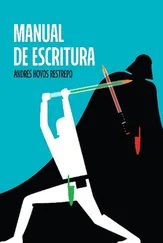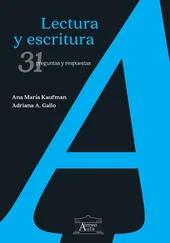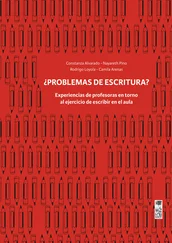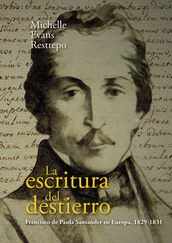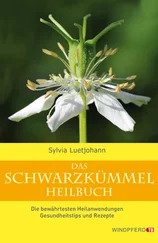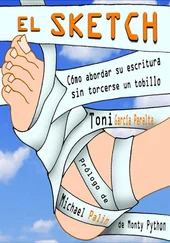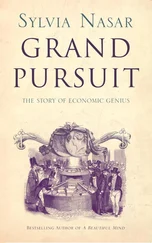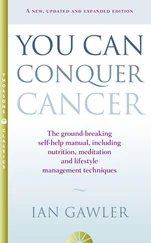Un proceso simbólico.El sentido que se construye en la lectura (al reaccionar ante la historia, los argumentos propuestos, la discusión entre puntos de vista) va a integrarse inmediatamente en el contexto cultural donde evoluciona cada lector. Además de interactuar con los conocimientos del mundo y de otros textos de cada lector, toda lectura interactúa con la cultura y los esquemas dominantes de un medio y de una época. Sea para refutarlos o confirmarlos, al pesar sobre los modelos del imaginario colectivo la lectura afirma su dimensión simbólica. El sentido en contexto de cada lectura es valorado en relación con otros objetos del mundo con los cuales el lector tiene contacto. El sentido se fija en el nivel del imaginario de cada uno, pero se integra, dado el carácter necesariamente colectivo de su formación, con otros imaginarios existentes, que comparte con los otros miembros de su área de actividad, de su grupo o de su sociedad. La lectura se afirma así como componente de una cultura.
¿Toda lectura es legítima?
Dado el carácter específico de la comunicación escrita, cabe preguntarse si cada lector tiene derecho a interpretar el texto como le parezca. No se puede reducir una obra a una sola interpretación pero hay, sin embargo, criterios de validación. El texto permite diversas lecturas pero no autoriza cualquier lectura.
Desde una perspectiva semiótica de la lectura, la recepción está en gran parte programada por el texto. Entonces, el lector no puede leer cualquier cosa. Retomando una expresión de Umberto Eco (1999 [1984]), el lector tiene ciertos “deberes” frente al texto: debe relevar lo más precisamente posible la coherencia interna propuesta por el propio texto.
No todas las lecturas son legítimas. Hay una diferencia esencial, como lo hace notar Eco, entre “violentar” un texto e “interpretarlo” (aceptar el tipo de lectura que un texto programa). En esa diferencia hay que considerar que nunca se lee en aislamiento, en libertad absoluta. Cada esfera de la actividad humana impone “gramáticas” de recepción (como de producción) de los textos a su comunidad de lectores. La Biblia puede leerse en diferentes ámbitos: una iglesia, una sinagoga, una escuela laica, una academia literaria, un instituto de investigación. Pero cada uno de esos ámbitos impone reglas de lectura con las que determina si una lectura es “legítima” (para sus miembros). Si a un escritor o a un cineasta o a un dramaturgo la comunidad artística le admite (y hasta tal vez le premie) que interprete en la Biblia que Caín es una víctima inocente de la injusticia y la arbitrariedad de un Dios egocéntrico; si un antropólogo o cualquier otro científico se niega a leer con fe –como se lo exigen las autoridades académicas– para someter a pruebas racionales lo que se declara en ese antiguo texto, una comunidad religiosa podría llegar (y lo ha hecho) a sancionar esas “violencias” ejercidas contra la Biblia con otras (desde una excomunión hasta una bomba en un teatro).
 A ctividad Nº 10
A ctividad Nº 10
1.Lea el capítulo 3 de Lector in Fabula de Umberto Eco. Puede guiar su lectura intentando responder las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo define Eco el concepto de código como componente del circuito de la comunicación?
2) ¿Cómo opera el autor del texto escrito para garantizar la cooperación textual por parte del lector?
3) ¿El Lector Modelo está inscripto en el texto?
4) ¿Qué características tienen los textos “cerrados y represivos”?
5) ¿Cómo se diferencia cooperación de violencia por parte del lector?
6) ¿Cuándo podemos hablar de un texto “abierto”?
7) ¿En qué se diferencia el uso libre que hace un lector de un texto y la interpretación de un texto abierto?
8) ¿Cómo se manifiesta textualmente un autor?
9) ¿Por qué Autor Modelo y Lector Modelo son estrategias textuales?
10) Si el Lector Modelo es una estrategia textual, ¿qué debe hacer el lector empírico para realizarse como Lector Modelo?
2.Escriba un resumen del apartado 3.1. (“El papel del lector”) del capítulo “El lector modelo” de Eco, pensando en un destinatario que no conoce ese capítulo completo. Para ello, se sugiere esta secuencia de actividades: lectura atenta, subrayado de informaciones centrales, reformulación de esas secciones e integración en un texto coherente y cohesivo.
El proceso de escritura: la transformación del conocimiento
Los escritores expertos aseguran, según estudios recientes de Marlene Scardamalia y Carl Bereiter (1992), que su comprensión de lo que están intentando escribir crece y cambia durante el proceso de escritura. Desde este punto de vista, la principal diferencia entre el escritor experto y el inexperto consistiría en la manera de introducir el conocimiento a lo largo del proceso de composición.
Para abordar el complejo proceso que es la escritura de textos en la universidad es necesario integrar otras consideraciones. Por un lado, nadie se vuelve un escritor experto sin entrenamiento en escritura: un estudiante de escuela secundaria o un universitario puede tener la potencialidad intelectual para realizar aquella introducción de conocimiento, pero si no se le ha enseñado cómo, si no lo ha hecho con frecuencia y en esa práctica ha resuelto los problemas que se le plantean, ese estudiante no podrá escribir como un experto. Por otro lado, pero en el mismo sentido, se debería tener en cuenta que nadie es experto en escritura (con este grado de generalidad) sino en la escritura de algunos géneros discursivos. Un licenciado en Letras es tan universitario como un abogado, pero resultará un escritor novato puesto a escribir un fallo jurídico. El estudiante de Derecho, por el contrario, resultará experto para esa tarea porque habrá leído muchos y en esa amplia experiencia de lectura habrá reconocido cuáles son los temas que se deben abordar en un fallo, cuáles son su estructura y estilo apropiados, le habrán enseñado cuáles son las convenciones del discurso jurídico para reconocer un texto como un fallo, habrá escrito algunos y se los habrán corregido profesores en la universidad o abogados con experiencia en un juzgado, etc. Como universitarios, sin embargo, se supone que tanto el licenciado en Letras como el abogado (así como cualquier otro egresado de una universidad) deben ser escritores expertos en los géneros académicos propios del ámbito de los estudios de grado, al menos en aquellos a través de los cuales los alumnos promocionan: el parcial, la monografía, la tesina, etcétera.
En la escritura de los escritores novatos aparece como problema principal el de expresar lo que ya está formado en sus mentes. Deben transformar el sistema de producción del lenguaje conversacional y encontrar el camino para expresarse en el sistema de producción descontextualizado de la escritura. Los textos de los alumnos en sus primeros años de alfabetización tienen coherencia temática y estructural pero les falta, generalmente, planificación, revisión y adaptación a diferentes destinatarios.
Los escritores expertos deben haber resuelto el problema anterior para poder introducirse en un proceso complejo de solución de problemas. Hay fundamentalmente dos espacios problemáticos:
1) el espacio del contenido, y
2) el espacio retórico
En el espacio del contenido los estados de conocimiento se pueden caracterizar como creencias y las operaciones que se realizan como las deducciones o las hipótesis que conducen de un estado de creencia al otro.
Читать дальше
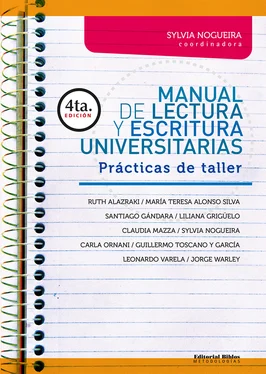
 A ctividad Nº 10
A ctividad Nº 10