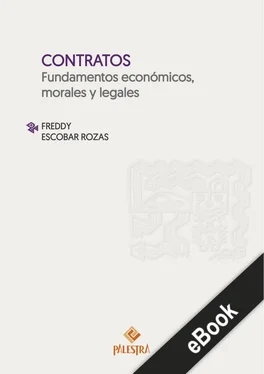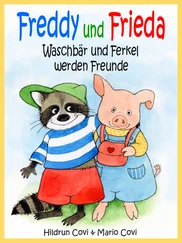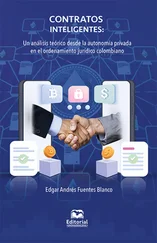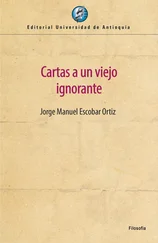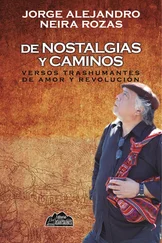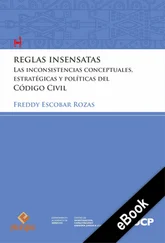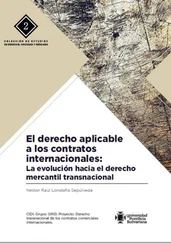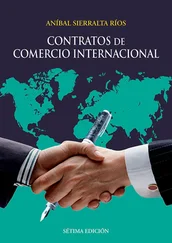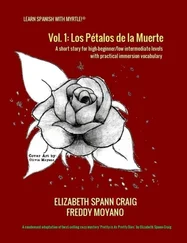Si, en cambio, B toma directamente los alimentos antes indicados, esto es, sin la voluntad de C o en contra de la voluntad de C, C no alcanza “finalidad elegida” alguna. En este caso, por lo tanto, B trata a C como “simple medio” y no como “fin en sí mismo”.
Con el reconocimiento de que cada persona posee, por el hecho de existir, los atributos de autonomía y dignidad, Kant coloca las bases conceptuales que le permiten rechazar la idea de que la moral procede de una fuente heterónoma.
En efecto, la idea de que cada persona debe observar preceptos morales establecidos por una fuente diferente e independiente de su propia voluntad, resulta radicalmente incompatible con el principio que reconoce que cada persona es un “fin en sí mismo”.
Imponer a una persona preceptos de fuente heterónoma supone desconocer su juicio, su razón, su voluntad; supone inequívocamente tratar a esa persona como “simple medio” y no como “fin en sí mismo”.
Por eso, reprochando los enfoques del pasado sobre la moral, Kant declara:
“No resulta sorprendente que, si echamos una mirada retrospectiva hacia todos los esfuerzos emprendidos desde siempre para descubrir el principio de la moralidad, veamos por qué todos ellos han fracasado en su conjunto. Se veía al hombre vinculado a la ley a través de su deber pero a nadie se le ocurrió que se hallaba sometido solo a su propia y sin embargo universal legislación, que solo está obligado a obrar en conformidad con su propia voluntad, si bien ésta legisla universalmente según el fin de la naturaleza”
(Kant, 1785, 2016, p. 145).
La única forma de que el principio que reconoce que cada persona constituye un “fin en sí mismo” tenga la condición de imperativo categórico supone abrazar la siguiente conclusión: los preceptos morales solo pueden emanar de la voluntad racional de cada persona.
Por tal razón Kant declara:
“La moralidad consiste, pues, en la relación de cualquier acción con la única legislación por medio de la cual es posible un reino de los fines. Esta legislación tiene que poder ser encontrada en todo ser racional y tiene que poder emanar de su voluntad (…)”
(Kant, 1785, 2016, p. 147).
“La autonomía de la voluntad es aquella modalidad de la voluntad por la que ella es una ley para sí misma (independientemente de cualquier modalidad de los objetos del querer). El principio de autonomía es por lo tanto éste: no elegir sino de tal modo que las máximas de su elección estén simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal”
(Kant, 1785, 2016, p. 157).
Finalmente, Kant revela la relación entre moralidad, razón y autonomía.
No es libre la persona que toma una decisión (“no defraudar”) para obtener el resultado requerido por una necesidad (“evitar la condena de la sociedad”), pues esa persona no elige el fin. La necesidad de obtener el resultado en cuestión encuentra su causa en el deseo, en la emoción o en el instinto; mas no en la buena voluntad. La decisión de obedecer un imperativo hipotético es producto del condicionamiento, de la constricción del deseo, de la emoción o del instinto.
Es libre, por el contrario, la persona que toma una decisión (“no mentir”) para cumplir un deber moral (“no mentir”) en base a la consideración de que eso es lo correcto, pues esa persona sí elige el fin. La voluntad de cumplir un deber moral encuentra su causa en la razón, y no en el deseo, en la emoción o en el instinto, de la persona en cuestión.
La decisión de observar un imperativo categórico obedece, en consecuencia, a la razón, que se abstrae de toda circunstancia para lograr que la voluntad se aleje del campo magnético del deseo, de la emoción o del instinto (Kant, 1785, 2016, p. 158).
La teoría filosófica de Kant se distancia, de forma notable y notoria, de la teoría filosófica de Bentham y Mill. A diferencia de esta última teoría, aquélla propugna que las decisiones de las personas han de ser respetadas con independencia de las consecuencias que generen, aun cuando los costos excedan a los beneficios.
Si cada persona tiene la capacidad natural de tomar decisiones racionales, entonces cada persona ha de determinar su destino (fin) y ha de optar por la forma en la que intentará realizarlo (medio)77. Por tanto, resulta moralmente aceptable que una persona tome la decisión de sufrir la pérdida X. En cambio, no resulta moralmente aceptable obligar a esa persona a sufrir la pérdida en cuestión. Por ejemplo, resulta moralmente aceptable que B decida ser parte de un experimento médico doloroso y riesgoso con el fin de hallar una vacuna que permita poner fin a una pandemia; pero no resulta moralmente aceptable obligar a B a someterse al experimento en cuestión, a pesar de que los resultados puedan beneficiar a millones de personas, al menor costo posible.
VI. CONTRATOS
6.1. Incremento del bienestar
Los contratos son moralmente valiosos porque permiten que las partes obtengan recursos capaces de generar placer o de reducir (o incluso eliminar) dolor. Un contrato que otorga acceso a un concierto de música es moralmente valioso porque ese concierto genera bienestar emocional o espiritual. Un contrato que otorga acceso a un tratamiento médico es moralmente valioso porque ese tratamiento reduce sufrimiento físico y emocional (causado por la enfermedad). En cualquier caso, el nivel de bienestar se incrementa.
En el caso de los contratos onerosos (compraventa), ambas partes incrementan sus niveles de bienestar en la medida que reciben los recursos que más valoran. C decide transferir a B el recurso X a cambio de $100 porque C prefiere obtener el dinero en lugar de conservar el recurso. Del mismo modo, B decide adquirir de C el recurso X a cambio de $100 porque B prefiere obtener el recurso en lugar de conservar el dinero. Efectuada la transacción, ambas partes incrementan sus niveles de bienestar.
En el caso de los contratos gratuitos (donación), ambas partes igualmente incrementan sus niveles de bienestar. C decide transferir a B $100 porque prefiere colaborar solidariamente con B en lugar de conservar el dinero. De la misma manera, B decide recibir de C $100 porque prefiere obtener el dinero en lugar de conservar la (natural) actitud de autonomía y suficiencia.
Efectuada la transacción, B incrementa su bienestar porque obtiene un recurso valioso sin entregar otro a cambio. C también incrementa su bienestar porque satisface una necesidad moral propia: el imperativo (emocional) de ser solidario con B.
Desde un enfoque utilitarista, los contratos son moralmente deseables por dos razones: (i) porque permiten incrementar el nivel de bienestar de las partes; y, (ii) porque permiten sostener en el tiempo el desarrollo y la expansión de los mercados.
B puede lograr el incremento de su nivel de bienestar tomando directamente el recurso X de C. Ese efecto, empero, no será sostenible en el tiempo, en la medida que D también puede lograr el incremento de su nivel de bienestar tomando directamente los recurso X/Y de B. Si C y B pueden perder sus recursos en cualquier momento, a pesar de que deseen conservarlos, ¿tendrán incentivos para invertir en la generación de riqueza?
El incremento del nivel de bienestar social solo es sostenible en el tiempo si las personas generan recursos de manera constante. Para que tal cosa ocurra, es imprescindible que el sistema legal otorgue derechos de propiedad, pues esos derechos permiten la conservación indefinida de los recursos producidos o adquiridos. Un sistema basado en derechos de propiedad impide que B tome directamente el recurso X de C y, por tanto, incentiva a B a negociar con C.
Los contratos permiten obtener recursos en armonía con los derechos de propiedad. Si C transfiere por contrato el recurso X a B, C ejerce su derecho de propiedad sobre ese recurso78. Por consiguiente, la adquisición del recurso X por parte de B genera incentivos para producir y, por tanto, para generar riqueza. Esto significa que el incremento del nivel de bienestar de B generado por el contrato celebrado con C es sostenible en el tiempo.
Читать дальше