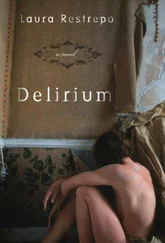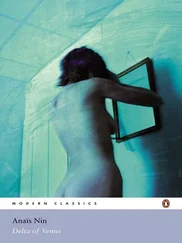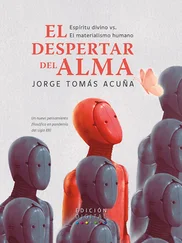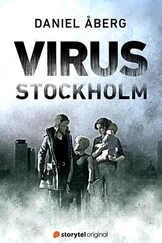Pocas veces había coincidido con el señor Aguilera, dueño del edificio y de todo el grupo de empresas, que solía irse como muy tarde a las nueve de la noche. Si el señor Aguilera dejaba de trabajar más allá de las doce era sinónimo de tensión en la empresa. Los gritos que Aguilera propinaba a Morales la otra noche le estallaban en la cabeza. Los recordaba como truenos que rebotaban y avanzaban a través de la soledad silenciosa del edificio. El empresario no paraba de balbucir frases que golpeaban los tímpanos y salían con gran velocidad de su cavidad auricular para proseguir su camino entre pasillos de hormigón y cristal. Tras la primera frase de aquella procesión de improperios, su cabeza se transportó hacia algún punto geométrico entre Cuba y Miami, portando en su mano alguna bebida afrodisíaca de color azul que irradiaba una luminosidad cautivadora bajo los rayos centelleantes de un sol abrasador, cayendo como ríos de vida a lo largo de su faringe, mezclándose sin solución de continuidad los sonidos del pequeño borboteo del cáliz americano con el eco de los chillidos atronadores que deambulaban por los pasillos, paseando por su mente en pequeñas dosis que iban cayendo en palabras sueltas: tabla, cliente, código, código, código…
No sabía bien cuanto tiempo había pasado desde que se hiciese el silencio en esa pequeña ciudad de cristal que dormía bajo su atenta mirada, cuando clavó sus pupilas en una de las cámaras de seguridad que dominaba el departamento de Administración y Contabilidad, viendo como, en el centro de la cámara, Morales iba retrocediendo con una mirada que denotaba mezcla de pánico e incredulidad, para, en un veloz movimiento, girarse y echar a correr. Por un momento le perdió del ángulo de visión y deslizó su mirada hacia la cámara del pasillo que conducía a la salida lateral del edificio, continuación lógica de la trayectoria que había emprendido el corredor, con una impaciencia que se tornó en desesperación en los apenas cinco segundos que tardó ese pequeño relámpago que corría despavorido devorando metros. En ese instante, un impulso frenético de heroicidad le invadió y salió como una flecha hacia los jardines de la entrada, recortó en oblicuo hacia el edificio lateral para contemplar al fondo como una figura atravesaba, cual estrella fugaz, los jardines que conducían hacia el aparcamiento exterior. Estuvo a punto de continuar la carrera tras sus pasos, pero el recuerdo de la fatídica noche de su somnolencia y los euros que suponía a final de mes su nómina bajo las órdenes de aquel jefe que, según recordaba, aún debía estar en el edificio, sumado a la imagen de su posible reacción ante un puesto de vigilancia desocupado, provocaron una reacción a lo Flash Gordon en sentido opuesto al recorrido que había emprendido antes. En cuanto llegó a las cámaras miró rápidamente la que enfocaba el aparcamiento exterior, para después ver las que atendían al garaje cubierto, pudiendo comprobar cómo no quedaba ningún coche aparcado. Bueno, había un Seat Córdoba negro del cual aún quedaban quince cuotas por pagar y que suponía una de las razones por las que había vuelto a su puesto, esperando la salida de un jefe que no volvió a aparecer.
Cuando le comunicaron de la muerte de Morales, se le cayó el mundo a sus pies. Ese hombre siempre había tenido detalles con él, siempre educación, siempre interés por su familia. Le parecía de lo mejorcito de la empresa, con una dedicación superior a la de cualquier otro, incluido su jefe, Ripollet, que siempre le pareció algo frío e intransigente. Era un buen hombre y la pena que le había invadido desde la noticia no dejaba de acompañarle. En cualquier caso, hasta que no recibiese instrucciones de sus superiores no declararía haber visto nada fuera de lo común y, mucho menos, haría alusión a la posibilidad de que hubiera grabación alguna. Si se lo pedían, les remitiría a sus superiores, y solo en ese caso le referiría lo observado al señor Aguilera. No quería importunarle lo más mínimo; él era un buen padre de familia.
Toda la mañana llevaba barruntando lo que le diría a su jefe en cuanto le llamase a capítulo. Era la tercera semana de la campaña de planes de pensiones y aún no había conseguido ninguna aportación extraordinaria de ninguno de sus clientes más significativos. Kiko no tenía especial devoción por este tipo de productos, si bien sabía que era de los pocos vehículos para optimizar la fiscalidad del ahorro de sus clientes. Gestionaba una cartera de doscientos clientes con algo más de ciento cincuenta millones de volumen de inversión, siendo el núcleo duro de su balance las diez principales empresas del tejido empresarial malagueño, así como sus directivos y grupos familiares. La entidad financiera para la que trabajaba se caracterizaba por dar muy buen servicio a las empresas con un fuerte grado de internacionalización, siendo el de extranjero el departamento estrella. La mayor parte de su jornada laboral la pasaba visitando clientes en sus respectivos domicilios sociales, si bien cuando se recluía en su cuartel general, situado en la oficina de empresas de calle Larios, sabía que las horas frente al ordenador metiendo datos tenían hora de inicio, pero nunca sabía la hora exacta de finalización.
Estaba incorporando un balance para estudiar una línea de descuento cuando Treviño lo llamó a su despacho. A medida que subía las escaleras iba ensayando los argumentos para rebatir a su jefe. Cuando llegó al despacho detectó al momento que algo no iba bien.
Alonso Robles, jefe de Auditoría, se encontraba sentado junto a su jefe, con cara de circunstancias.
―Buenas Kiko, pasa y cierra la puerta― dijo Treviño con voz hueca ―. Mira, Kiko, está aquí Alonso porque quería preguntarte un par de cosillas que le gustaría que le explicases.
La cara de Kiko se agrietó de golpe. Había tantas cosas por las que a un gestor de empresas lo podrían poner de patitas en la calle que no sabía por dónde le iban a salir.
―Hola, Kiko, ¿cuántos años hace que nos conocemos?… ¿diez?, ¿doce? En todo este tiempo cuando te he preguntado alguna cosa me la has solventado sin pestañear. Espero que en esta ocasión no sea menos, aunque te anticipo que esta vez estoy bastante más preocupado que las otras.
―Bueno, espero que así sea… dispara.
―Hace un par de años abriste unas cuentas a una empresa armenia, Hishev Entertainment. ¿A qué se dedica esta empresa?
―Hmm, creo recordar que a diseño de juegos de ordenador y de consolas.
―¿Y qué facturación tiene?
―Joder, Alonso… pues… unos cuatrocientos o quinientos mil euros creo que tenía en el último balance.
―¿De cuándo es el último balance?
―Te lo miro si quieres, pero del año pasado, no sé si lo tengo actualizado a este año, creo que no.
―Vale, pero entiendo que debe ser una facturación parecida, ¿no?
―Sí, supongo.
―Primera pregunta… ¿qué carajo hace una empresa con esa facturación en tu cartera?
―Bueno, llevas razón, pero las perspectivas eran muy buenas.
―¿Perspectivas en base a qué?
―Pues me la presentó un muy buen cliente, ya que iba a ser su proveedor.
―¿Qué cliente te la presentó?
―Budi Animados S. L., una de las empresas del Grupo Aguilera.
―¡Maravilloso!, ¿y quién es el administrador de esa empresa?
―Emm, ¿de cuál? De Hishev es Nicolai Afeiiev, y de Budi es Aguilera.
―Correcto, ¿y cómo realizan los pagos?
Kiko empezaba a vislumbrar por donde quería ir Robles, por lo que empezó a ponerse a la defensiva.
―Pues de la matriz, en Armenia, pero todo está bastanteado y nunca me ha llegado un aviso de blanqueo de capitales.
―¡Hombreeee!, blanqueo de capitales… bonita palabra. Blanqueo no avisa hasta que avisa.
Читать дальше