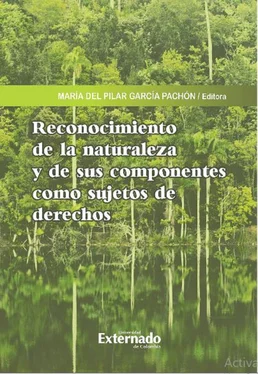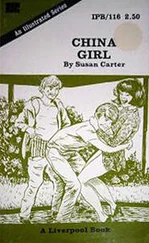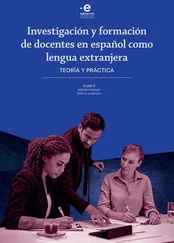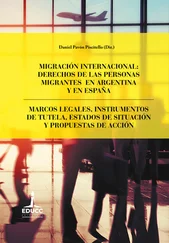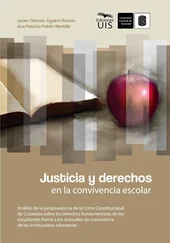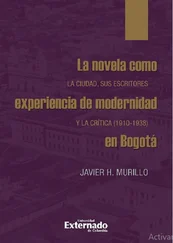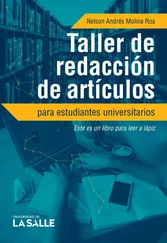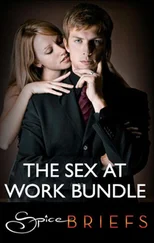Como se puede observar, en esa definición el juez constitucional escapa de la relación ya referida de los elementos para incluir en el concepto de medio ambiente las acciones que desarrolla el hombre en la naturaleza, destacando especialmente aquellas que se podrían calificar de impacto positivo, e incluyendo igualmente algunas relativas a la forma en que logra satisfacer sus necesidades y alcanzar un mejoramiento de su calidad de vida (García Pachón, 2018).
Este cambio en el concepto constitucional de medio ambiente se ve reflejado en la Sentencia C-123 de 2014, en la cual la Corte Constitucional presentó un concepto omnicomprensivo y complejo, cuyo contenido y delimitación no se puede definir en abstracto sino a través de la actividad del operador jurídico, quien debe “[…] establecer i) cuáles elementos integran el ambiente, y ii) qué protección debe tributárseles por parte del ordenamiento jurídico”. De esta manera, y parafraseando el concepto de operador jurídico propuesto por Peces-Barba Martínez (1986-1987), corresponde a todos los profesionales que habitualmente actúan en el campo del derecho ambiental en calidad de intérpretes, consultores o aplicadores del derecho, llenar de contenido el concepto de medio ambiente, el cual mutará en razón de la realidad física que se analiza, y de la capacidad científica y tecnológica con que se cuenta, a fin de identificar los diversos elementos que componen el espacio que será intervenido o que es objeto de estudio.
Así, analizado desde la perspectiva normativa, doctrinal o jurisprudencial, el concepto de medio ambiente evoca un conjunto de elementos de diversas categorías que componen el sistema en el que se desarrolla la vida en el planeta. Inclusive, desde una interpretación terminológica del concepto, el medio ambiente se refiere a un “Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades” (DRAE, 2020), es decir, elementos, circunstancias, condiciones, cosas que nos rodean y que constituyen el espacio al que pertenecemos y del que dependemos. Desde una aproximación conceptual jurídica, el término “ambiente” o “medio ambiente”, en particular los elementos que lo conforman, se ha valorado tradicionalmente el conjunto de bienes comunes, elementos del dominio público, cosas comunes, etc., merecedores de especial protección por el Estado y los particulares, pero sin duda cosas, no sujetos, paradigma que se pretende transformar con la intención de mejorar la relación entre los seres humanos y el entorno natural; arquetipo novedoso que merece ser auscultado en detalle con el fin de determinar su efectividad 8.
II. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA T-622 DE 2016, ESPECIAL REFERENCIA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN COMO RATIO DECIDENDI Y A LA REGLA JURISPRUDENCIAL CREADA POR LA CORTE
Con el fin de lograr un estudio detallado, el análisis de la sentencia se desarrolla siguiendo la metodología propuesta por Magaldi Serna (2014) (cfr. Anexo), mediante la cual es posible concentrarse en el aspecto jurídico, particularmente en la aplicación del principio de precaución como ratio decidendi que permitió al juez prohibir el uso de sustancias tóxicas, entre ellas el mercurio, en actividades legales o ilegales de explotación minera, y declarar el río Atrato como sujeto de derechos, lo que implica su protección, conservación, mantenimiento y restauración.
A. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Antes de enfocarnos en los comentarios relativos a la aplicación del principio de precaución, es necesario analizar el contenido y los elementos esenciales de la sentencia, para lo cual se presentan, entre otros aspectos, su concepto, su consagración normativa y su alcance.
Uno de los principios del derecho ambiental que ha ganado mayor popularidad en Colombia es el de precaución, el cual se aplica permanentemente en las decisiones administrativas y judiciales relacionadas con la naturaleza. Incluido inicialmente en el artículo 1.º numeral 6 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente texto, “… cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”, fue recogido en similar sentido en el artículo 3.8 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así:
Principio de precaución . Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.
A partir de estas definiciones es posible identificar dos elementos centrales del principio: la necesidad de actuar a pesar de la falta de certeza científica frente a los riesgos y el objetivo de evitar daños graves o irreversibles.
En cuanto al primero, se entiende que el conocimiento está en permanente evolución y, explica Embid Tello (2010), como entre las características del conocimiento científico están el ser probabilístico, incierto, provisional, no jerarquizable, fragmentario y subjetivo, la ciencia, “no está ‘creando el mundo’, en la medida en que éste cree en ella”, es decir que la ciencia muestra y explica la realidad conforme a una perspectiva provisional que la sociedad asume como real. Por tanto, los conocimientos científicos o técnicos no son infalibles, sino que su aplicación puede generar riesgos que podrían, a su vez, originar daños al entorno y a la salud humanas, por lo que es necesario que se cubran y atiendan los riesgos de manera que no lleguen a transformarse en daño. El desarrollo de la ciencia trae consigo la inexorable necesidad de enfrentar los riesgos 9, no obstante, no siempre existe certeza respecto de su existencia o la forma de hacerles frente, esta ausencia de seguridad se presenta cuando la comunidad científica (o por lo menos la más relevante) no logra ponerse de acuerdo frente a los riesgos ligados a poner en marcha la novedad tecnológica o científica y, por tanto, tampoco tiene certeza de las medidas que debe adoptar para evitar el daño. Ante la necesidad de dar una respuesta adecuada, el principio de precaución permite al juez o a la administración decidir a favor del medio ambiente o de la salud humana, a pesar de la falta de certeza, privilegiando la hipótesis científica más negativa con el fin de lograr la protección 10.
El principio de precaución ha sido ampliamente reconocido en el orden jurídico internacional 11, ha permeado las leyes o códigos ambientales nacionales 12y ha sido utilizado en Cortes extranjeras para solucionar asuntos relacionados con biotecnología, energía nuclear o gestión del agua, entre muchos otros 13.
En el campo doctrinal no son pocos los que han procurado explicar el contenido del principio; por ejemplo, al referirse al principio de responsabilidad, antecedente del principio de precaución, Jonas (1995) reseñaba la necesidad de proteger a las generaciones futuras ante la producción poco reflexiva de la tecnociencia, y reconocer que los paradigmas científicos no son eternos; si ello es así, se entiende que mientras no se tenga certeza de los riesgos a enfrentar, se debe aplicar el principio y, consecuentemente, tomar todas las medidas necesarias para evitar que se genere el daño, privilegiando o aceptando la hipótesis más negativa, y actuando a pesar de que la comunidad científica en conjunto no haya logrado consenso frente a la existencia o el nivel de un riesgo.
Читать дальше