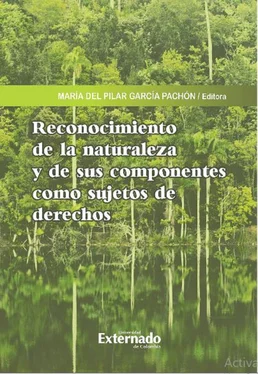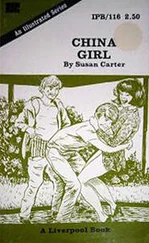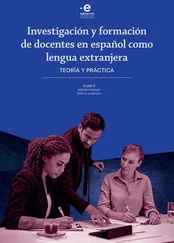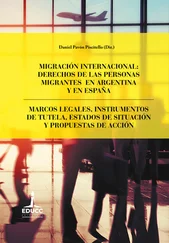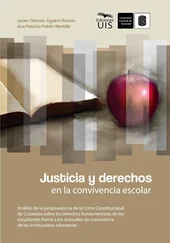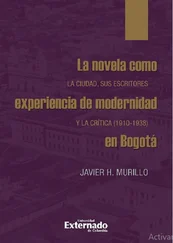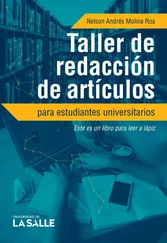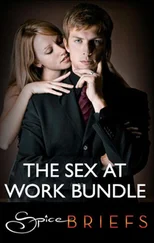Este caso es un testimonio de que la historia y su relevancia juegan un papel importante en los sistemas legales del derecho civil-romano debido a que la sentencia tuvo en cuenta hechos históricos y justificaciones diacrónicas (Clark, Emmanouil, Page y Pelizzon, 2019). Además, el razonamiento teorético de la Corte refleja el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de los académicos (Macpherson y Clavijo Ospina, 2017). La Corte incluyó jurisprudencia colombiana en materia de derechos indígenas y afrodescendientes, y derechos ambientales, al igual que la Ley Te Awa Tupua en Nueva Zelanda los derechos del río fueron reconocidos de acuerdo con la cosmovisión del pueblo indígena con el fin de proteger su derecho a la preservación de la cultura, el manejo del territorio autónomo y sus recursos naturales. Para llegar a la determinación de que el río era sujeto de derechos la Corte se refirió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007), la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y el Derecho Humano al Agua de las Naciones Unidas. También discutió la Corte en la sentencia casos emblemáticos colombianos que sentaron precedentes en el reconocimiento de los pueblos indígenas y su estrecha relación con los recursos naturales 7.
La Corte reconoció explícitamente que al referirse a la interconexión de los seres humanos con la naturaleza se basó en un acercamiento ecocéntrico porque consideró de interés superior la obligación humana de proteger la naturaleza (Tierra Digna, 2016: 47). Sin embargo la decisión fue antropocéntrica en el sentido de que los derechos del río son accesorios para el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades y, en este caso, atados a los derechos ancestrales, territoriales, comunitarios y bioculturales de las comunidades peticionarias (Tierra Digna, 2016: 45 y 46; Macpherson y Clavijo Ospina, 2017: 291).
4. LAS CONSTITUCIONES ESTATALES DE MÉXICO
México es una república conformada por 33 Estados unidos bajo un pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917. Este documento es la ley suprema en el territorio mexicano, junto con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917: arts. 1.º y 133). Hasta 2016 la ciudad de México, capital de la nación, era llamada Distrito Federal y su territorio era federal (Secretaría de Gobernación, 2016). Fue a través de una reforma para cambiar su nombre que también ganó el nuevo estatus de Estado de la federación y la denominación de Ciudad de México (Secretaría de Gobernación, 2016).
La nueva asignación de Estado para la ciudad de México fue el momento adecuado para que la autoridad culminara los trabajos de creación de una nueva Constitución que promovía como progresista porque incorporaba temas reales, innovadores y urgentes para el nuevo Estado (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). Los trabajos se iniciaron en 2012, y se realizaron más de 500 reuniones y diálogos permitiendo la participación de la sociedad civil, expertos externos y actores sociales (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). Fue a través de la participación de la población y el impulso de organizaciones y expertos en el tema del medio ambiente que se logró incorporar un reconocimiento y protección más amplios para la naturaleza. El artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México reconoció a la naturaleza como un “ente colectivo sujeto de derechos […] conformada por todos sus ecosistemas y especies” (Constitución Política de la Ciudad de México, 2017: art. 13).
El reconocimiento de los derechos de la naturaleza se realizó bajo el paraguas del derecho humano al medio ambiente sano que estipulaba responsabilidades para las autoridades de la Ciudad de México en relación con la “protección del medio ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico”. El artículo 13 también determinó que para dar cumplimiento a los derechos de la naturaleza se crearía una ley secundaria.
Después de tres años de publicada la Constitución de la ciudad de México aún no se conoce la ley secundaria que debe regular los derechos de la naturaleza. La Constitución no sólo se ha quedado corta en la expedición de leyes secundarias que regulen las nuevas materias que la harían “progresista”, sino que también encara recursos constitucionales interpuestos por algunos funcionarios, diputados y partidos políticos en materia de administración de funciones y derechos humanos 8. Por ejemplo, en relación con el agua la Procuraduría General de la República (PGR) denunció que la Constitución de la Ciudad de México está usurpando tareas del orden federal porque, de acuerdo con la CPEUM, la administración y el manejo de aguas es de orden federal (Sentencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017). El tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó esta petición referente a la usurpación de tareas en el tema del agua justificando que es una materia concurrente que también requiere la participación estatal (Sentencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017).
La declaración de la naturaleza como un “ente colectivo sujeto de derechos” es parte del nuevo lenguaje que se incorpora al sistema legal mexicano. El primer intento por incorporar un lenguaje ecocéntrico dentro del marco normativo estatal en la Ciudad de México fue a través de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del año 2000, que consideraba
… la Tierra [como] un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común (art. 86).
Lamentablemente esta consideración del artículo 86 y el título de la ley quedaron aislados dentro de una ley de manejo y gestión de recursos de índole antropocéntrica .
La ley secundaria que sí fue aprobada después de incorporar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza en el artículo 13 de la Constitución fue la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. Esta ley, bajo el rubro “Ciudad Habitable”, establece como objetivo la provisión de un medio ambiente sano para que la gente pueda vivir y desarrollarse plenamente en la ciudad (art. 94), y la garantía de preservación de los ecosistemas, conservación de áreas y del patrimonio (art. 93) (Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 2019). Sin embargo, existen artículos en la ley que le dan un tratamiento totalmente utilitario, remarcando que será para el beneficio del hombre, subordinando los derechos de la naturaleza a los derechos del hombre concedidos en estas leyes, y descartando la posible interpretación y coherencia con el nuevo lenguaje antropocéntrico .
Junto con la inclusión del reconocimiento de la naturaleza como entidad sujeto de derecho se gestó un movimiento para reconocer los derechos del río Magdalena, el único río vivo que cruza la Ciudad de México, cuya población alcanza los nueve millones de habitantes, y la zona metropolitana donde se ubica cuenta con más de veinte millones (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). Las aguas del río Magdalena nacen limpias en las montañas a 3.000 msnm, y a la mitad de su recorrido se convierten en aguas residuales y de desecho (Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, 2012). La iniciativa para darle personalidad jurídica al río Magdalena tomó fuerza después de las consultas de participación realizadas para dar a conocer los documentos gubernamentales que proponían programas de rescate, legitimar la nueva Constitución de la Ciudad de México y realizar espacios como el Foro Mundial de Madre Tierra en 2016 (González, 2017). La sociedad civil, las ONG y los activistas aprovecharon el espacio para posicionar el lenguaje de los derechos de la naturaleza en los discursos de los ciudadanos (Foro Mundial de la Madre Tierra, 2016; González, 2017).
Читать дальше