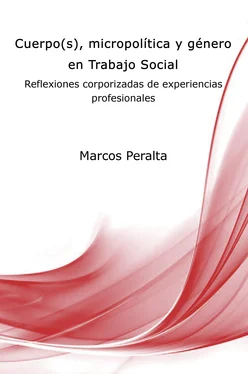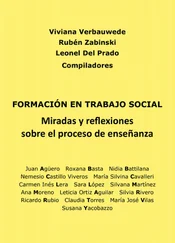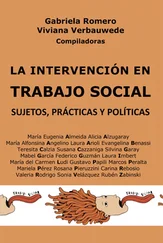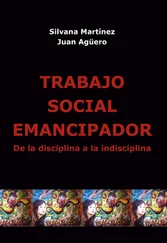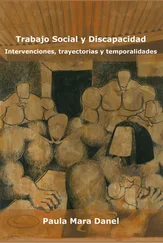En 1999 cuando decidí dejar la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y durante los cuatro años que la cursé, hubo dos cosas que me excluyeron de la vida cotidiana universitaria: la homofobia -aunque yo no reconocía que las prácticas y matrices homofóbicas también atravesaban mi corporalidad- y el neoliberalismo representado en la falta de trabajo.
En la década de los 90, en la facultad de Trabajo Social de Paraná nos pasábamos horas y horas sentados, en sillas o en el piso del patio de la facultad, debatiendo, tomando mates, haciendo trabajos prácticos alrededor de una mesa, riéndonos, mirándonos a los ojos, emborrachándonos por las noches en las peñas hasta caer al piso. Pero el cuerpo no era mencionado, ni en las clases, ni en el patio, ni en las peñas, no era un tema de época. El cuerpo en la formación universitaria de los 90 era un espacio vedado, pero la homofobia y la lesbofobia estaban en nuestros cuerpos y a la orden del día. Recuerdo que dos profesoras eran llamadas de manera peyorativa “El señor”, por nosotros lxs estudiantes e inclusive por algunxs profesorxs. Estos comentarios surgían como críticas a cierta actuación masculina de las profesoras que se manifestaba en su manera de vestirse, de caminar, el tono de la voz, la manera de pararse y de fumar, todas acciones que no resultaban “esperables, y deseables” para una mujer.
En 1998 comencé a tomar clases de danza contemporánea e ingresé como bailarín al grupo de danza–teatro, “El Laboratorio” dirigido por Verónica Kuttel (4) y a la Escuela Provincial de Danzas Constancio Carminio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Debido a las exigencias técnicas de la escuela de Danzas, sumado al hecho de que buscaba “bailar mejor” y que según las maestras “había entrado grande a la danza” me vi obligado a tomar clases de danzas clásicas y a hacer gimnasia deportiva para tener más fuerza en piernas y brazos. En este trayecto, lo primero que me cambió fue la musculatura, la forma de caminar, y de pensar. Caminaba por la calle y algo nuevo sucedía en mi corporalidad, había cambiado cierta gestión de la verticalidad, caminaba todo el tiempo erguido y con las piernas abiertas, mirando hacia el horizonte, esto me hacía sentir importante.
Mientras acontecía este proceso singular de la danza en mi corporalidad, en la carrera de Trabajo Social seguíamos hablando, de la opción por los pobres, toda una ética y una estética del sufrimiento en pleno Neoliberalismo Menemista. Yo tenía veinticuatro años y lo único que quería era sentir placer y un lugar donde me dejaran moverme y actuar “lo gay” sin cuestionamientos. Y el Trabajo Social latinoamericano, el sujeto oprimido y la intervención transformadora estaban muy lejos de este deseo. En el año 2000, dejé ésta carrera y me dediqué a la Danza.
Mientras transcurría la crisis del 2001, entre despidos, paros, bonos federales, marchas y contramarchas, en la Escuela de Danzas Constancio Carminio de Paraná, la única preocupación era la exigencia del cuerpo joven, la técnica de danza clásica y contemporánea, el entrenamiento extremo, el sudor, el olor, la musculatura tersa, los abdominales marcados, las muestras, los ensayos, la valoración del esfuerzo sostenido, el movimiento y el silencio sobre la palabra y los anhelados aplausos del público. Para mí, este trayecto implicó toda una vivencia dicotómica; venía de la academia, un lugar donde tenía una cabeza sin cuerpo y transitaba ahora un cuerpo sin cabeza. Doce años más tarde, me daría cuenta de que esta dicotomía es aparente y que son posibles otras articulaciones, siendo este libro una de ellas.
Luego de una serie de intentos frustrados de ingresar a un ballet profesional de danzas clásicas (Ballet del MERCOSUR de Maximiliano Guerra, CABA, Ballet del Teatro San Martín CABA y Ballet del Sur de Bahía Blanca) y de trabajar como bailarín profesional, tomé la decisión de mudarme a Rosario y hacer el profesorado de danzas, donde el acento estaba puesto en enseñar a bailar, desde un “saber bailar”. Ya que se entendía que lo que habilita a un profesor a enseñar a bailar, es haber bailado “bien”. Era el año 2003 comenzaba lo que más tarde se denominaría en nuestro país “la década ganada”. En estos vientos de esperanza, si bien mi interés era enseñar a “bailar bailando”, yo me seguía preguntando por una teoría del cuerpo desde la danza o al menos una visión más amplia que repetir una secuencia de movimientos. Entonces comenzó una nueva búsqueda por abrir otras preguntas.
La propuesta de “un cuerpo entrenado que solo baila” me parecía acotada y que la única preocupación de la danza fuera el movimiento también me resultaba sospechoso, en el sentido que no solo quería investigar un cuerpo en movimiento desde una técnica, sino preguntarme qué hay más allá de lo técnico y qué puede decir la danza acerca de un cuerpo que se mueve. Por lo tanto, el campo profesional del arte de la danza, me resultaba cada vez más conservador, retrógrado y acotado para mis preguntas.
En el año 2009 se produce en la provincia de Santa Fe, en el marco de la primera experiencia de gobernación socialista, la creación del Ministerio de Innovación y Cultura. Junto al Ministerio de Educación se realiza una convocatoria abierta, vía online, a distintos profesionales, que hubieran transitado experiencias de producción pedagógica en espacios formales y no formales con eje en el cuerpo y el movimiento, con la intención de formar parte de un equipo de trabajo que llevaría adelante una propuesta pedagógica innovadora en los Institutos de Formación de Profesores de Educación primaria e inicial denominada “Cátedra Experimental Movimiento y Cuerpo”. Esta experiencia personal en la producción de la cátedra y luego en mi experiencia como docente de la misma, produjo un movimiento de interpelación acerca del concepto de danza y de cuerpo y de mis propias prácticas pedagógicas sostenidas hasta el momento. Apareció para mí algo nuevo, que había estado vedado en la formación de bailarín y profesor de danzas, la palabra, como un particular modo de reflexionar sobre la experiencia de la carne y lo grupal como terreno y superficie sobre la que se construye una red subjetiva, afectiva.
Por otro lado, en esta experiencia compartida con otrxs docentes de teatro, danza, expresión corporal y educación física, me encontré por primera vez con profesionales de otras disciplinas provenientes de las ciencias sociales, antropólogxs, sicólogxs trabajadorxs sociales, psico-motricistas, todxs ellxs con una doble inscripción en las ciencias sociales y en las artes. La vinculación con estxs profesionales me devolvió a mi trayectoria académica en Trabajo Social, y por otro lado, la situación de aprendizaje colectivo, me conectó con el trayecto en teatro del oprimido. Además de esto, reapareció fuertemente la experiencia vivida en los talleres y la reflexión sobre la práctica, propia de la formación en Trabajo Social. En este espacio de trabajo y en un escenario de tensiones personales y disciplinares construí algunas certezas conceptuales desde la experiencia corporal compartida:
Ya no se trata de bailar sino de moverse, explorar, experimentar el movimiento.
El cuerpo no es algo dado sino una construcción.
Existe un campo de disputa acerca de los saberes y prácticas sobre el cuerpo.
La experiencia vivida desborda algunas categorías sobre el cuerpo.
El mayor aprendizaje que identifico como bisagra es que, entre lo singular de cada uno y lo colectivo, existe un cuerpo en acción, los cuerpos colectivizados son constructores de redes afectivas. En un espacio-tiempo de trabajo corporal compartido, aquello que me sucede a mí, también le sucede a otros y eso me y nos modifica.
Así fui arribando a una “pedagogía” que implicaba ir de la acción del cuerpo a la reflexión desde el cuerpo, una reflexión corporizada. Entonces comienzo a construir una perspectiva que enlazaba:
Читать дальше