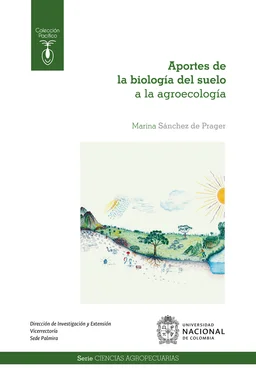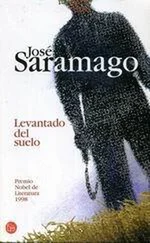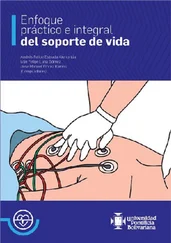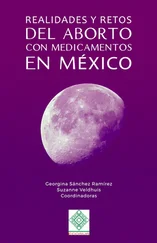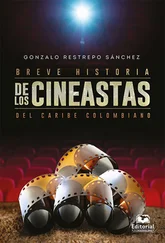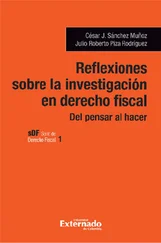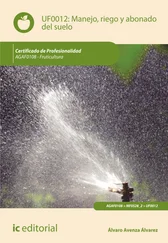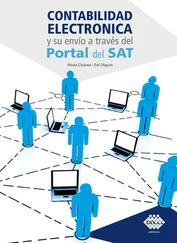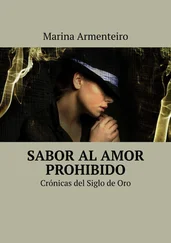Cuando en la agricultura se aplican técnicas y tecnologías resultantes de esa ciencia emergente, surgen las escuelas formales de agronomía y profesiones adjuntas, como estrategia para difundir con éxito los conocimientos apropiados. Este movimiento se origina en Europa, unido al conocimiento científico que se fragmenta en campos del saber y luego se transfiere con éxito a Estados Unidos (Mora-Osejo y Fals-Borda, 2001, p. 149). Francia es un epicentro a partir de escuelas que señalan la necesidad de transformar la agricultura a través del desarrollo de máquinas, comprensión científica de procesos que suceden en el suelo y en las plantas, que pueden ser manejados a partir de técnicas y tecnologías. Esos conocimientos constituirán posteriormente el acervo de la revolución verde.
Uno de los énfasis de estos estudios científicos se centra en el suelo, en la comprensión de la aplicación de procesos tecnológicos como la descomposición de la materia orgánica como fuente de nutrientes mediante el compostaje artesanal, la nitrificación, la fijación biológica de N2 el uso de estiércol de aves (guano). El cambio de estas fuentes naturales locales por fertilizantes de síntesis industrial —como la masificación del uso de urea en la agricultura y otros fertilizantes, con un alto costo energético aportado por el petróleo— está ligado a presiones industriales, en busca de nuevos mercados, una vez finalizadas las dos guerras mundiales en las cuales estos constituían material belicoso. En esta forma, insumos de la guerra con las consecuencias conocidas se incorporaron a la agricultura como insumos aparentemente propiciadores de vida, con total desconocimiento y despreocupación por sus efectos a largo plazo (Rodrigo, 2015).
Al manejo del suelo se sumaron otras tecnologías, como la selección y conservación de semillas, la mecanización con grandes máquinas movidas por el petróleo, el manejo del agua, la fertilización química y todas aquellas tecnologías que consideraban, estimulaban la productividad de los cultivos. Estas herramientas tecnológicas constituyen el acervo tecnológico con el cual se vendió la revolución verde.
En 1963, la Food and Agriculture Organization (FAO) realiza el Congreso Mundial de la Alimentación, en el cual se trazan políticas basadas en rendimientos y rentabilidad que instan a los países a adoptar el modelo de monocultivos dependientes de fertilizantes químicos y agrotóxicos (Barg y Armand, 2007, p. 7). Se impone así la agricultura convencional intensiva basada en variedades alimentarias de alto rendimiento, especialmente centradas en trigo, maíz y arroz, posteriormente viene la soya y el algodón. Todo el sistema de apoyo, las agencias internacionales de cooperación, el aparato científico-tecnológico y económico se orienta a este tipo de agricultura, olvidando el pasado biodiverso de la vida y de los seres humanos íntimamente ligados a los ecosistemas terrestres.
Con estas directrices, en estos últimos setenta años, el énfasis de la investigación agraria ha girado en torno a los centros académicos, llámense institutos de investigación y/o universidades, por ejemplo, en su naciente ciencia, en torno al estímulo a monocultivos y semillas mejoradas de especies como el trigo, el arroz, la soya, el maíz, la papa, destinados a «solucionar el problema del hambre en el mundo» (Novás, 2005, p. 274). Se sofistica aún más en el siglo XXI con la aplicación de la biotecnología y de los organismos transgénicos para la producción monopólica de alimentos para el mundo y el desconocimiento de otras agriculturas alternativas que han asegurado la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria del mundo y de sectores de poblaciones campesinas altamente vulnerables.
Transcurrió este largo periodo hasta la actualidad, en el cual se ocultó a las nuevas generaciones la existencia de alternativas al sistema agrario dominante y se desconocieron investigaciones que alertaban acerca de las dimensiones catastróficas de carácter social, económico, ambiental y político que conllevaba la revolución verde. Aparentemente, nos encontramos en un momento de reflexión y reconocimiento de lo que ha significado en términos de hambre (Caparrós, 2014, p. 427), del daño que causan los agroquímicos a la salud, ambiente, cambio climático, biodiversidad y soberanía alimentaria, entre otros. Según Hilal Elver y Baskut Tuncak, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «es hora de derrumbar el mito de que los agroquímicos son necesarios para alimentar al mundo» (Carrington, 2017).
El fracaso de la revolución verde de alimentar al mundo y los costos sociales, económicos, ambientales y políticos inmersos han llevado a que se reconozca la necesidad de aceptar alternativas alimentarias diferentes a las ofrecidas por la economía neoliberal predominante. En este contexto, dentro de la situación de crisis planetaria a enfrentar, la agroecología renueva sus esfuerzos como opción multidiversa.
Después de largos años de lucha, la agroecología adquiere presencia gubernamental, como estrategia de interés planetario, reconocida institucionalmente, por primera vez, en el simposio internacional: agroecología para la seguridad alimentaria y nutricional, realizado en Roma por la FAO, en septiembre de 2014. (FAO, 2017, p. XIII) (Sánchez de Prager, Barrera et al. 2017, p. 253)
Lo anterior unido al reconocimiento y apertura de otras alternativas para producir alimentos diferentes a la revolución verde, ligada al uso de agroquímicos y al desconocimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos (Carrington, 2017; Mejía, 1997, p. 22, 1998, p. 37, 1999, p. 87, 2001, p. 17).
1.2. La agroecología se basa en principios de sostenibilidad planetaria y, por ende, humana
1.2.1. Conceptualización de la agroecología
La conceptualización de la agroecología la han asumido investigadores como Altieri y Toledo (2010, p. 165, 2011, p. 4), Gliessman, (2002, p. 13), Gliessman et al., (2007, p. 12), González de Molina y Toledo (2011, p. 341), Sevilla (2014, p. 1), Sevilla y Soler (2009, p. 35), entre otros, cuyos escritos se complementan y ofrecen miradas de conjunto. Tomemos como base a Gliessman et al. (2007), quien la describe con pocas palabras autocontenidas: «la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los sistemas alimentarios sostenibles» (p. 13). León y Altieri (2010) explicitan que «La agroecología explora, por una parte, el conjunto de relaciones ecológicas y culturales que suceden al interior y al exterior de los campos de cultivos, abarcando incluso la integralidad de las fincas» y «las conexiones e interacciones complejas que existen entre los agroecosistemas y la sociedad» (p. 20). Las palabras agroecosistemas y sostenibilidad son claves en la interpretación y comprensión de estos discursos.
1.2.2. Agroecosistemas
Constituyen la unidad básica de estudio de la agroecología, concebidos como resultado de la interacción de los ecosistemas presentes (sistemas biológicos) y las culturas (sistemas sociales). Dentro de la visión sistémica, en ambos se repiten componentes fundamentales de los sistemas: la existencia de un patrón organizativo y estructural. Las redes que se repiten y expresan en estructuras características reconocibles —tal vez palpables, aunque no siempre por las dimensiones— y dentro de procesos —organización— permiten la repetición y continuidad de los agroecosistemas específicamente ( figura 1.4).
Los agroecosistemas se establecen en condiciones de la naturaleza específicas: suelos, topografía, clima, vientos, temperatura, humedad, altura sobre el nivel del mar (m. s. n. m.), precipitación, entre otros. Los sistemas sociales mediante el componente de la cultura suman valor agregado al dar significado a lo que ocurre en momentos específicos de tiempo y espacio, marcados por la historia (Sánchez de Prager, Vélez, Gómez y Gómez, 2014, p. 1). Por ejemplo, al inicio de la agricultura, los agroecosistemas se basaban en los bienes naturales presentes in situ y en los saberes ancestrales propios de cada región, en sus ritos, creencias. Toledo y Barrera-Bassols (2008) nos ilustran las características de diferentes agroecosistemas dependiendo de su ubicación y de lo local (p. 147).
Читать дальше