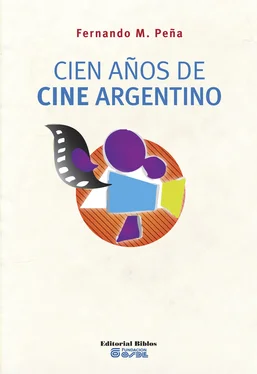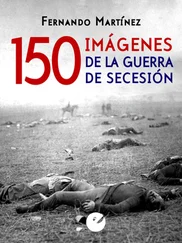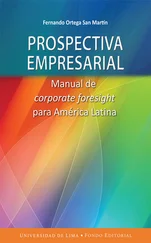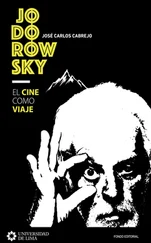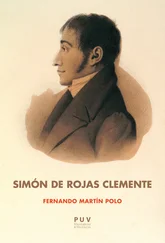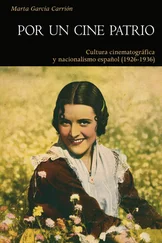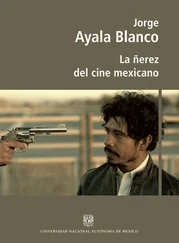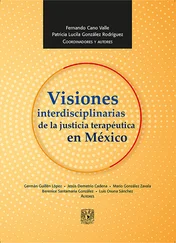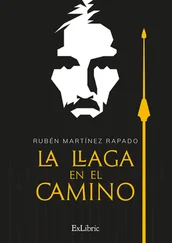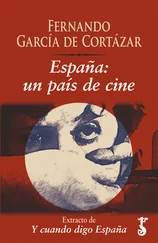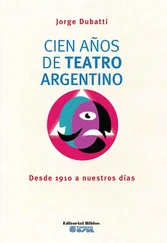Sexo y censura
Pola demostró ser una mujer emprendedora. Inmediatamente después de su experiencia con Soprani decidió protagonizar, bajo la dirección de Luis Moglia Barth, una adaptación de Aphrodite, célebre novela erótica de Pierre Louÿs. Su acción transcurre en el Egipto griego, hacia el año 57 a.C., y narra la historia de un formidable desencuentro amoroso entre la cortesana Khrysé (o Crysis, según la traducción) y el escultor Demetrio, favorito de la reina y autor de la estatua dedicada a la diosa Afrodita. Esa anécdota central se completa con la descripción pormenorizada de las distintas formas de sensualidad que se experimentaban en la Alejandría de entonces, donde “no hay bajo el sol nada más sagrado que el amor físico y nada más bello que el cuerpo humano”.
El estreno porteño de Afrodita tuvo lugar en octubre de 1928, dos meses después de que el teatro Colón estrenara una ópera homónima basada en el libro de Louÿs, compuesta por el músico ítalo-argentino Arturo Luzzatti. Siguiendo el ejemplo de Soprani y aprovechando la publicidad gratuita que les proporcionaba involuntariamente el Colón, la modelo Pola, el director Luis Moglia Barth y el productor Julio Tello decidieron disimular el origen del film y hacerlo pasar por una producción europea. En una entrevista realizada en 1973, Moglia Barth recordó el episodio como quien evoca una travesura infantil: “El éxito fue tan grande que las entradas se agotaban. Nosotros mismos hacíamos vender entradas fuera de la boletería, en la calle Maipú, al doble del precio. […] El mayor problema era esconder a los artistas, porque éstos se querían ver en la pantalla todos los días y yo temía que al descender de los palcos se confundieran con el público”. Moglia Barth no dio precisiones sobre el origen profesional de esos artistas; sólo mencionó a Pola y agregó que “ninguno siguió vinculado al cine”. Quizá contribuyeran al film los elencos de las obras “no aptas para señoritas y menores” que en ese entonces eran parte de la cartelera porteña. La historiadora Beatriz Seibel (2002) menciona como ejemplos los teatros Florida y Ba-Ta-Clan, donde en 1927 se pusieron en escena obras como La vendedora de caricias y Un mordisco entre piernas, cuya publicidad anunciaba “véala y entrará en calor”.
Como el tema del film no podía disimularse tras el subterfugio del arte y la estética que habían preservado a ¡Mujer, tú eres la belleza!, la mayor parte de la prensa porteña prefirió fingir que el film no existía. La excepción fue el diario católico El Pueblo, que consideró a Afrodita “un espectáculo canallesco y degradante, que avergüenza e indigna, impropio de una ciudad culta y que hace culpables a quienes deben velar por la salud moral de la población. […] Un conglomerado de escenas pornográficas, asqueantes; no podemos hallar una palabra lo suficientemente alta y justa para nombrar semejante engendro. Es un bochorno para Buenos Aires, un insulto descarado e irresponsable a la moral más elemental”. El texto debió levantar cierto revuelo, porque a los pocos días la película fue retirada de la sala céntrica que lo había estrenado. El 24 de octubre el anónimo redactor de El Pueblo se congratulaba de su hazaña pero continuaba la persecución: “La única sala que le ha dado cabida es una frecuentada por gentes de mal vivir, mujeres de vida airada y hombres anormales, que no tardará en desaparecer como tal por natural y forzoso saneamiento moral”. La sala en cuestión se llamaba Miriam, se encontraba en la calle Suipacha al 600 y entre los “hombres anormales” que la frecuentaban por entonces se contaban Enrique Luis Drago Mitre, los hermanos Julio y Carlos Menditeguy y Adolfo Bioy Casares. “Íbamos casi todas las tardes, después de jugar al tenis”, recordó Bioy Casares muchos años después. “Todo el tiempo se veían corridas, chicas que se pasaban de una fila a la otra para levantar a un cliente. De ahí se iba directamente a una calle cercana, a buscar algún bulín.”[8]
El 7 de noviembre, el intendente interino Adrián Fernández Castro resolvió la prohibición definitiva por “amoral” del “engendro de celuloide más repugnante que se haya ofrecido abiertamente a un público”. Fue un caso excepcional de censura cinematográfica ya que su historia formal no había empezado aún en la Argentina. El productor Tello salió de su anonimato para apelar la medida pero no tuvo éxito. Algún tiempo después, presentó una demanda a la Municipalidad por daños y perjuicios, pero la querella se prolongó durante años y es evidente que los vientos conservadores predominantes desde el golpe militar de septiembre de 1930 no fueron favorables a su causa. En 1937 Tello perdió definitivamente el proceso y quedó arruinado. El film no volvió a verse en Buenos Aires, aunque es posible que circulara de manera marginal en el interior, quizá con otro título.
Una copia incompleta de la película fue descubierta en 2008 y al verla se comprende la reacción que produjo su estreno porque, sencillamente, no hay nada que se le parezca en todo el cine del período. Los anunciados “desnudos artísticos” son abundantes pero el film no es exactamente pornográfico ya que, aunque el sexo es su tema principal, no contiene ningún acto sexual explícito. Es evidente que tuvo un presupuesto modesto y que eso obligó a resolver la ambientación alejandrina con más ingenio que dinero, pero Moglia Barth salvó las carencias materiales con una notable capacidad de síntesis. Ciertas escenas complejas, como el encuentro de los protagonistas en el puerto de Alejandría, fueron resueltas con un escenario elevado contrapuesto a una escenografía circular y móvil que proporciona el paisaje de fondo. El uso expresivo y reiterado de fundidos encadenados no cumple en el film la habitual función de marcar elipsis narrativas sino la de evocar un tono irreal, casi fantástico u onírico.
Pero por encima del visible cuidado que se invirtió en la realización, lo que más sorprende en perspectiva es su absoluta –casi reverente– fidelidad al libro, lo que no sólo implicaba filmar escenas audaces sino, sobre todo, evitar la reiterada trampa de la moraleja. La protagonista no se arrepiente nunca de haber sido una cortesana ni muere por ello, sino, en todo caso, por el daño que indirectamente inflige a otros. El film respeta escrupulosamente la concepción moral del autor Louÿs, que proclamaba “el derecho que todo hombre tiene a buscar la felicidad individual en los límites en que la confina el derecho semejante de los demás”. Antes y después se hicieron películas sobre temas sexuales, pero debieron disfrazarse, con hipocresía, de advertencias edificantes “para la juventud desorientada e inexperta”. La filosofía de Afrodita estaba muy adelantada a su tiempo y prueba de ello es que hasta la fecha nadie volvió a adaptarla.
Julio Irigoyen
Moglia Barth tuvo otras experiencias en lo que podríamos llamar exploitation vernáculo, como el rodaje de escenas de falsa antropofagia para aumentar el interés de un documental sobre tribus africanas, pero no toda su obra fue semiclandestina. Pocos días antes del estreno de Afrodita, Moglia Barth presentó (esta vez con su firma) El 90, una reconstrucción de los episodios sobresalientes de la llamada “revolución del Parque”, contra el gobierno de Miguel Juárez Celman, contada por un abuelo a su nieto a través de una sucesión de flashbacks. En rigor, el relato comienza un año antes de la revolución propiamente dicha, con una nota del diario La Nación y la convocatoria al mitin que resultó en la creación de la Unión Cívica. Entre los enfrentamientos armados y la exaltación de la figura de Leandro N. Alem, la evocación incluye una sintética historia de amor y culmina con la celebración de la segunda presidencia de Yrigoyen (el film se estrenó el 11 de octubre de 1928, víspera del inicio del mandato). Como en Afrodita, el director utilizó con asiduidad las sobreimpresiones con propósitos atípicos, como vincular situaciones simultáneas dentro de la misma escena, notoriamente durante una de las batallas.
Читать дальше