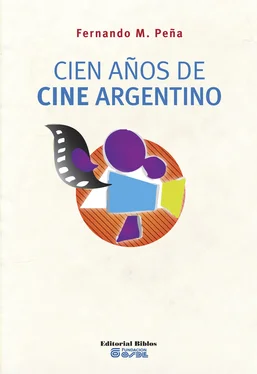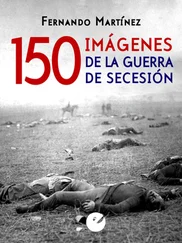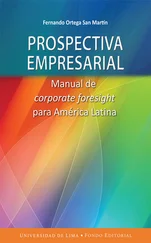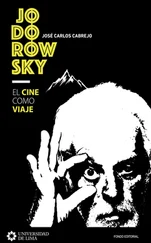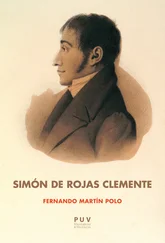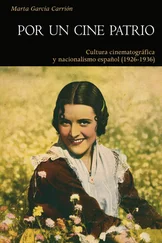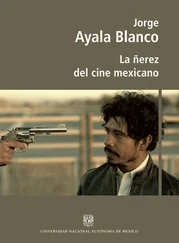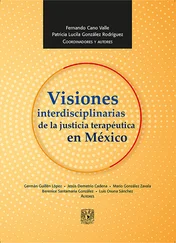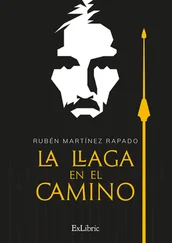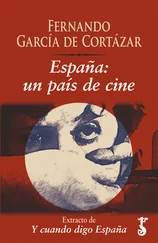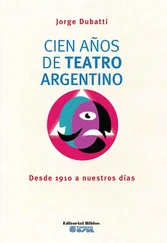Hacia 1929, un inventor argentino llamado Alfredo Murúa, que había introducido en el país la grabación fonográfica eléctrica y fundado la empresa Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos (side), se asoció a la productora Ariel, del cineasta Roberto Guidi, y produjo en un galpón de su propia casa el cortometraje Mosaico criollo, primero de una pretendida serie, con un sistema propio de sonido en discos. No es exactamente un film hablado sino una “revista musical” filmada, que alterna géneros populares en cuatro escenas, cada una con su rótulo descriptivo: Joaquina Carreras canta el aire folclórico “Triste está mi rancho” y luego Giménez y Suárez (“genuinos bailarines norteños”) hacen un entusiasta malambo. Enseguida el gran organista belga Julio Perceval (“deleite de los oídos porteños”) ejecuta un solo de piano y finalmente “la graciosa intérprete” Anita Palmero canta el tango “Botarate”, de José Acuña y Alberto De Cicco.
La serie de cortos tuvo un título genérico que relacionaba ambas marcas: “Variedades sonoras Ariel-Fonografía de side”. Mosaico criollo lleva el número 1 y sobrevivió también un segundo film, que contiene la chacarera picaresca “Doña Rosario” (de Guillermo Barbieri y José Rial, luego utilizada en la primera versión de Joven, viuda y estanciera) y un segmento titulado El adiós del unitario, interpretado por Nedda Francy y Miguel Faust Rocha, bajo dirección de Edmo Cominetti, que fue realmente la primera escena hablada del cine argentino. Pudo haber otras “fonografías”, lo que quizá explique los datos contradictorios que sobre estos materiales aparecen en las publicaciones de la época.
Murúa fue responsable del sonido de la mayoría de los largometrajes sonoros argentinos realizados entre 1931 y 1933, siempre con discos. El más importante fue Muñequitas porteñas, de Ferreyra, por su empleo pionero del diálogo, pero hubo varios otros que lo utilizaron parcialmente (Amanecer de una raza de Cominetti, El cantar de mi ciudad de Ferreyra, La vía de oro de Cominetti) o que se valieron del sonido para registrar sólo música y efectos sonoros (¡Adiós Argentina! de Mario Parpagnoli, La canción del gaucho de Ferreyra, Dios y la patria de Cosimi). También se utilizó la novedad para reponer, sonorizados, films anteriores que ya se habían estrenados mudos, como fue el caso de Nobleza gaucha, Destinos y Perdón, viejita. En este sentido la transición fue compleja y muy similar a la que acababa de experimentar el cine de Estados Unidos y Europa.
Como sucedió en otros países, la llegada del cine sonoro comprometió durante algunos años la hegemonía internacional del cine norteamericano. A la cartelera porteña comenzaron a llegar films en inglés, sin ninguna traducción, condenados al fracaso comercial de antemano. Las soluciones al problema tardaron en proponerse. Se hicieron fallidos intentos de doblaje y se comenzaron a intentar formas de subtitulado, pero este sistema todavía necesitaba desarrollo técnico y presentaba el problema de excluir al público analfabeto. El momento de repliegue del cine norteamericano ante la barrera del idioma dejó disponible un mercado, situación análoga a la que había beneficiado al cine argentino durante la crisis de la producción europea en los años de la Primera Guerra Mundial.
Poco después Hollywood reaccionó produciendo versiones en castellano de sus películas más importantes, filmadas con elencos hispanohablantes (para el público argentino Drácula no fue Bela Lugosi sino el mexicano Carlos Villarías), pero estos intentos tuvieron poca aceptación. Les fue mejor, en cambio, a las producciones norteamericanas originales en español, hechas para el lucimiento de ciertas figuras latinas. Entre 1930 y 1931 Carlos Gardel, el más popular intérprete de la historia del tango, había filmado una serie de cortometrajes sonoros por sistema óptico bajo la dirección de Eduardo Morera y con producción de Federico Valle. Poco después fue contratado por la Paramount para filmar películas de largometraje, primero en Francia y luego en Estados Unidos. Todo ese material fue concebido por el propio Gardel, su letrista Alfredo Le Pera o por artistas argentinos como Manuel Romero, y su modelo era la dramaturgia tanguera ensayada durante el período mudo por Ferreyra, que se adaptaba a la perfección a la sensibilidad artística de Gardel.
Ya en el corto Viejo smoking, uno de los que el cantor había filmado en la Argentina, hay un pequeño sketch en el que Gardel “vive” el tango que está por interpretar. Despojado de todos sus bienes, sin trabajo y sin un centavo para pagar la pensión, Gardel se niega a empeñar su smoking y se pone a cantar para explicar por qué. De igual modo, sus films posteriores son operetas criollas, que integran los tangos a la trama o, mejor dicho, que prolongan en las tramas el universo esbozado en las letras de los tangos. En Luces de Buenos Aires (Adelqui Millar, 1932), escrita por Manuel Romero, el cantor es un estanciero enamorado que, incapaz de soportar la caída de su amada en los vicios urbanos, va a un boliche, canta “Tomo y obligo”, y brinda un sentido literal a los versos “sin un amigo / lejos del pago”. En El día que me quieras (John Reinhardt, 1935) Gardel canta “Sus ojos se cerraron” en cuanto se cierran definitivamente los ojos de su esposa, mientras afuera “el mundo sigue andando”. Esa misma y necesaria literalidad lo hace cantar después “Volver”, famosamente acodado en la barandilla del barco que lo trae de regreso a Buenos Aires, “con la frente marchita” y “las nieves del tiempo” en la sien plateada, pues han pasado varios años desde que debió huir de la casa paterna por la ventana como un ladrón. Del mismo modo, las vastas elipsis del film justifican eso de “sentir que es un soplo la vida”.
La culminación de la opereta tanguera gardeliana, y la consolidación sonora del “modelo Ferreyra”, es el film Cuesta abajo (1934). Los amigos Carlos y Vicente tienen alrededor de cuarenta años pero todavía son estudiantes. Carlos es querido y respetado, practica todas las costumbres que dicta la bonhomía criolla y está enamorado idealmente de Anita, la muchacha buena, que atiende el café. Al mismo tiempo, sin embargo, se siente fatalmente atraído de un modo más carnal por la bella Mona Maris, que lo provoca paseándose del brazo junto a cuatro fornidos muchachones. Carlos lucha tenazmente contra su lado oscuro y trata de demostrarle a Anita que ella no será uno de sus “amores de estudiante”, pero siempre termina diciendo: “Enseguida vuelvo”, y sale corriendo a buscar a la inasible Mona.
En términos generales podría decirse que el personaje de Mona Maris es el de una evidente mujer fatal, pero el término es insuficiente para definir al personaje. Es fatal en la medida en que amarla –o amar su cuerpo– implica la perdición. Pero Mona es compleja: desprecia y busca a Carlos al mismo tiempo, imponiéndole una relación sadomasoquista no excluyente, cuyas infidelidades lo enloquecen mientras ella se excita con la ira de él. “¡Así, así te quiero!”, exclama feliz, en una especie de orgasmo mientras él le atenaza el cuello con las manos. Aquí Gardel, desconcertado, podría cantar (no lo hace, pero podría) los versos de Discépolo: “¿Quién sos, que no puedo salvarme / muñeca maldita, castigo de Dios...?”. En cambio, le dice: “¡Perra!”, y la besa.
La caída en este film, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el torero de Sangre y arena, no es mortal sino que implica perdurar en el limbo de la ruina moral y material: el protagonista queda sin voluntad propia, perdido dentro de sí mismo. Mona lo arrastra a una vida miserable primero en París y finalmente en Nueva York, donde el tango “Cuesta abajo” resume a la perfección sus andanzas y representa su estado espiritual: “Si arrastré por este mundo / la vergüenza de haber sido / y el dolor de ya no ser...”. Las angustias de cargar con Mona lo han llevado a sobrevivir como bailarín de alquiler en un mísero café portuario, donde lo encuentra Vicente, en el momento preciso de recibir dinero por bailar con una neoyorquina obesa. La tragedia tanguera es lo único que le falta a este film para completar un recorrido perfecto, pero en su lugar hay otro elemento igualmente auténtico y recurrente: la redención. Durante todo ese tiempo Carlos ha vivido sostenido por el recuerdo de Anita y ahora Vicente, devenido capitán de barco, se lo vuelve presente: ella sigue esperándolo. Una vez a bordo y ya sin Mona, el protagonista canta con alegría “Mi Buenos Aires querido” y en su letra se condensa todo el viaje de regreso, en una escena que explicita el tono antinaturalista del film: Gardel empieza a cantarlo en Nueva York y lo termina en Buenos Aires, como si el propio tango lo hubiera transportado, permitiéndole volver a ser el que (se) fue.
Читать дальше