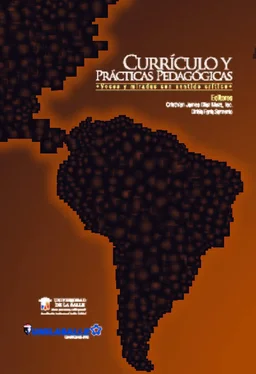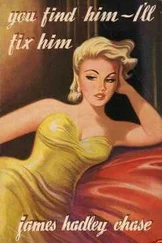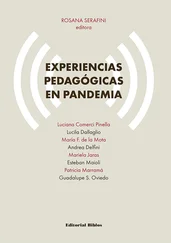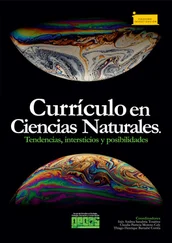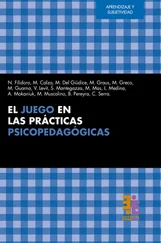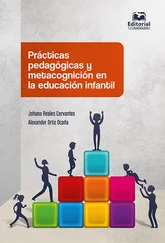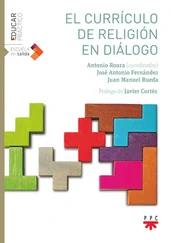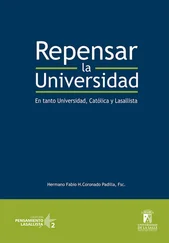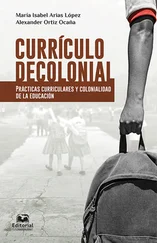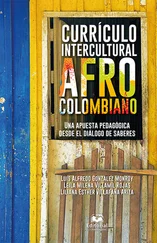Ahora bien, en cuanto a las prácticas pedagógicas, también tienen su impronta característica desde la tradición histórica creada por los lasallistas. Entre sus rasgos distintivos podemos enumerar los siguientes: se puede afirmar que se aprenden en familia, es decir, los usos y las costumbres que el Instituto de los lasallistas han validado durante siglos de práctica educativa pasan de generación en generación. Son reactualizadas permanentemente, pues se abandonan aquellas a las que el avance de las ciencias de la educación les ha decretado su obsolescencia, y se adquieren aquellas nuevas que no se tienen. La creatividad para la invención de nuevas prácticas hace parte del talante lasallista de todos los tiempos, para lo cual se dialoga permanentemente con las pedagogías contemporáneas. Y, por último, todo lo anterior genera un estilo particular de hacer educación hacia la renovación continua de sus escuelas de pensamiento. En conclusión, las prácticas pedagógicas lasallistas o, si vale la comparación, ese conjunto de secretos para un modo de educar validado por la experiencia, pasan de una generación a otra renovándose y actualizándose permanentemente.
Es habitual encontrar entre los lasallistas maestros egresados de nuestras instituciones —escuelas, colegios, universidades— que llevan impreso en sus prácticas pedagógicas el sello propio del educar lasallista. Cuando se da el normal relevo generacional del personal de una institución educativa, especialmente cuando los reemplazos no son egresados lasallistas, se requiere de apropiadas estrategias para iniciarlos en tales prácticas. A educar al estilo lasallista se aprende en contacto con los lasallistas y durante muchos años. Aquí alguien podría objetar que así como se aprenden las buenas prácticas también se apropian y heredan las negativas. Cierto. De ahí el segundo rasgo que va unido al anterior: se examina y ensaya todo para quedarse con lo bueno y lo mejor. Es regla interiorizada la del ejercicio permanente de confrontación sobre las prácticas heredadas. No porque hayan pasado de generación en generación hoy son las más apropiadas. Precisamente se trata de un permanente ejercicio de puesta al día, de cuestionamiento y duda sobre lo que se hace, ayudados por las nuevas realidades, por las exigencias de las sensibilidades juveniles de hoy, y los nuevos derroteros pedagógicos. Como consecuencia lógica debe haber el empeño por la puesta en acto de la creatividad, cada tiempo trae sus prácticas pedagógicas innovadoras, ya sea para adaptarlas o para idear las no inventadas.
Los lasallistas siempre han contado con unas prácticas pedagógicas que han generado un estilo de educar particular, una forma de hacer discurso pedagógico, y la supervivencia en el tiempo de una escuela de pensamiento específica. Esta ha sido validada por siglos de historia, de más trayectoria en los niveles educativos de escuela y colegio, de recorrido más reciente a nivel universitario. Al discurrir por la segunda década del siglo XXI, no solo los lasallistas, sino también todos los comprometidos con la educación de las nuevas generaciones, se ven impelidos a recrear, entre otros, sus currículos y sus respectivas prácticas pedagógicas. Los nuevos escenarios son una invitación y un desafío para una actitud proactiva y propositiva, que logre generar una nueva educación para la sociedad que va naciendo.
De los discursos críticos en la pedagogía
Enhorabuena llega este libro para invitar a repensar nuevamente los currículos y las prácticas educativas lasallistas. Un currículo en perspectiva lasallista es siempre crítico, generador de prácticas pedagógicas autorreflexivas. Los autores, inspirándose fundamentalmente en la Escuela de Frankfurt y su perspectiva crítica, al igual que en las pedagogías críticas derivadas de ella, hacen una lectura sobre el currículo y las prácticas pedagógicas desde nuestro contexto particular. Es un ejercicio de deconstrucción del paradigma curricular vigente, para dar paso a un proceso de búsqueda teórica de un nuevo modo de concebir el currículo con sus respectivas prácticas pedagógicas.
Es posible rastrear en todos los abordajes los ecos de pensadores europeos tales como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Michel Fouccault y Pierre Bourdieu; de ideólogos norteamericanos como Henry Giroux, Michael Apple y Peter MacLaren; y de los latinoamericanos Paulo Freire, Hugo Zemelman, Orlando Fals Borda, Estela Quintar, Humberto Maturana, entre otros, que de una u otra manera han sido los creadores de los enfoques críticos. Las lecturas que hacen los autores de tales perspectivas aplicadas a la pedagogía, a la didáctica, al currículo y a las prácticas pedagógicas marcan un derrotero novedoso por el cual hay que seguir caminando y profundizando.
Si bien, por otra parte, se apoyan en los clásicos de la teoría curricular, a saber: Gimeno Sacristan, Shirley Grundy, Stephen Kemmis, George Posner, Lawrence Stenhouse, Jurjo Torres, James Mckernan y Abraham Magendzo, no es menos cierto también que se esfuerzan por realizar una reflexión original e independiente de sus propuestas. Sin embargo, esta es una veta para seguir explorando, ya que lo novedoso de nuestra realidad supera las propuestas de tales pensadores y exige una aproximación ciento por ciento distinta. Queda esta como tarea abierta en la cual los autores de este libro, quienes se han arriesgado a incursionar en el tema, puedan continuar aportando desarrollos originales y de gran utilidad en el inmediato futuro.
La clave de esa nueva búsqueda es planteada por los autores a manera de pista metodológica, por demás, muy coherente con la perspectiva crítica, se trata de la creación de una relaciones dialógicas entre los diversos agentes de la educación, para un reflexionar y actuar pedagógico no como un actuar sobre los demás (influenciar y manipular), sino como un actuar con los demás (colaborar y cooperar). De tal manera que no se trata solo de un hacer y pensar sino, ante todo, de descubrir la propia voz, para el caso que nos ocupa, de las acciones prácticas que vehiculan los actos curriculares.
Se trataría del inicio de una nueva conversación que a partir del reconocimiento y respeto de los planteamientos propuestos por autores, escuelas y posturas epistémicas tanto curriculares como de prácticas pedagógicas, se pase a un diálogo-debate de argumentaciones y contraargumentaciones para dibujar una nueva teoría curricular y unas prácticas pedagógicas que respondan mejor a nuestra problemática e historia particular, a fin de lograr en las nuevas generaciones unos sujetos capaces de forjar la conciencia de su historia, la de los otros y sus contextos. Se trata, en últimas, de la producción de discursos educativos, de la creación de prácticas de formación que permitan a los sujetos jóvenes empoderarse de sí mismos y de su historia, que los desafíe a tomar partido de su ser ante el mundo para transformarlo.
Del realismo pedagógico lasallista
Pasan por las páginas que siguen abordajes distintos que tocan realidades de la escuela, de los colegios o de las universidades, diversidad que nos recuerda que en cuestiones educativas todo implica un continuum que es el mismo del evolucionar de la persona de niño a joven, de adulto a anciano. Nos educamos permanentemente. Si en ese caminar hay fragmentos de etapas curriculares o niveles de prácticas pedagógicas diferenciadas, es tan solo un medio que permite el desenvolvimiento y el ascenso permanente; con vaivenes, avances y retrocesos, como es propio de todo lo humano, pero siempre en un ir hacia delante de progreso infinito.
Aflora en todo el libro de una manera viva el anhelo tras la búsqueda de un nuevo paradigma curricular y la creación de unas prácticas pedagógicas autorreflexivas. Discursos y prácticas nuevas que fomenten la autonomía y la independencia, que cuestionen las dependencias ideológicas de todo tipo, y que ayuden a despojar de las ataduras culturales y políticas que impiden a nuestros pueblos soñar y realizar un porvenir mejor. Se impone la tarea de pensar una deconstrucción y reconstrucción, una desimbolización y resimbolización del quehacer educativo rutinario. Si bien me he referido hasta ahora al ámbito particular lasallista, ello no quiere decir en ningún momento que no sea válido para todos los que conjugan los mismos verbos: educar, formar, transformar a las nuevas generaciones de jóvenes. Lo aquí presentado es provocador para el debate de todos.
Читать дальше