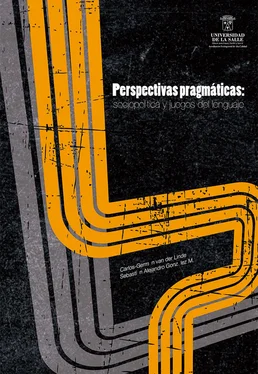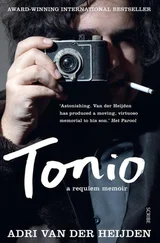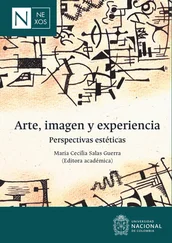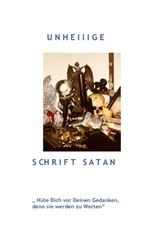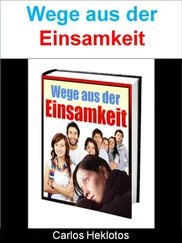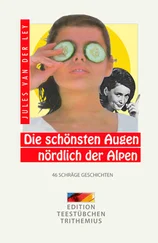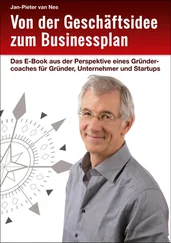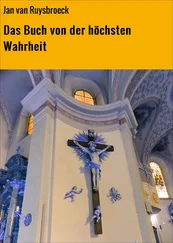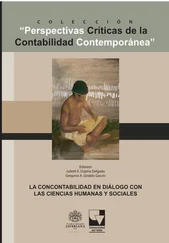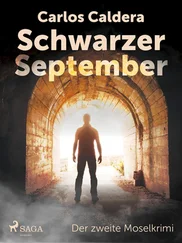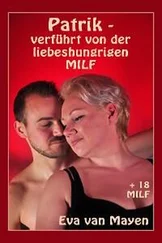Atendiendo a este aspecto en particular del uso del lenguaje, surgen las conocidas éticas del discurso, las máximas comunicativas, las retóricas clásicas y modernas, los postulados acerca de la otredad y el intersujeto, en fin, toda la gama de teorías de la acción comunicativa. Finalmente, el lenguaje no sólo es una herramienta para modificar al interlocutor (acción perlocucionaria, o en sentido negativo, acción estratégica), sin que a su vez modifique al productor de sentido, es decir, el locutor también es susceptible de afectación a través del discurso. El hombre al ser un homo loquens es un sujeto semiótico inmerso en el signo discursivo, por lo tanto no existe hombre alguno que sea inmune a sus efectos. Además, el que llegara a existir un persona semejante sería la demostración de que el lenguaje es una herramienta exterior, ajena, exógena, al hombre mismo; cuando el lenguaje le es intrínseco. Por estas razones, Rorty realiza una salvedad que resulta absolutamente pertinente en estos momentos:
Debemos cuidarnos de no parafrasear esta analogía de modo que sugiera que se puede separar la herramienta, El Lenguaje, de sus usuarios, e inquirir su “adecuación” para lograr nuestros propósi tos. Al hacer esto último presuponemos que hay algún modo de exi liarse del lenguaje para compararlo con alguna otra cosa. Pero en modo alguno se puede pensar sobre el mundo o sobre nuestros propósitos sin emplear nuestro lenguaje. Uno puede usar el lenguaje para criticar lo o para ampliarlo…, pero no puede ver el lenguajeen-su-conjunto en relación con alguna otra cosa a la que se aplica o para la cual es un medio con vistas a un fin (Rorty, 1996a, pp. 25-26).
El lenguaje no discurre al margen del hombre: justamente el que el hombre sea un sujeto socio-semiótico quiere decir que se constituye plenamente en ser humano, gracias a la incorporación a un lenguaje. El homo loquens es un sujeto que se halla embebido dentro del juego lingüístico, que ha aceptado sus reglas y aprovecha y disfruta de sus usos, esto es, le saca partido a su plasticidad. Todo hablante también es un creador de lengua. Por lo tanto, aceptar que los juegos de lenguaje son palabras entramadas con acciones, es aceptar que Austin comulga con el vienés cuando afirma que hablar es mucho más que proferir cadenas sonoras, es producir actos. La condición performativa, y ya no constatativa del lenguaje humano, posibilita hacer cosas con palabras. Este sentido pragmático en que se están entendiendo el juego de lenguaje y el acto de habla, es el que devela las prácticas y convenciones sociales; puesto que, recordemos, los hombres concuerdan en el lenguaje. Hablar es indisociable de las prácticas, intenciones y reglas sociales, por lo tanto, al hablar se da cuenta de la forma de vida de una comunidad. En este marco e inspirada en el vienés, Victoria Camps (1976, p. 31) afirma que la perspectiva pragmática tiene por objeto los modos de actuar y comportarse, que se realizan por medio del lenguaje y que generan una serie de actos de habla:
El estudio del lenguaje se convierte entonces en estudio de la actuación lingüística del hombre, del manejo de un instrumento por parte de unos individuos cuyas situaciones no son nunca idénticas, cuya historia y carácter ofrecen particularidades que inevitablemente se reflejan en su modo de hablar (Camps, 1976, pp. 29).
En este marco, Dascal (1999, p. 29) propone que “las acciones lingüísti cas tienen por objetivo normal servir de vehículo a las intenciones comunicativas”. Así las cosas, la pragmática llega a ser no sólo lingüística (al estudiar las estrategias lingüísticas comunicativas, a la manera como lo hizo Austin en su clasificación de verbos realizativos), ni filosófica (al describir los campos semánticos y contenidos de pensamientos que se transmiten en los usos del lenguaje, a la manera del artículo Der Gedanke , de Frege), sino también ética (porque, como dice Austin, los actos de habla se producen y entienden cuando hay convenciones, y existen convenciones porque, según Searle, ellas provienen de las normas, y finalmente, porque se puede hacer del lenguaje un instrumento para desconocer al otro o, al contrario, para interactuar con ese otro como con un par, empleando así una razón dialógica y generando una ética comunicativa).
1 No deja de sorprender que Chomsky haya producido (v) cuando conocía los postulados de Hymes (1972, 1974).
2 Utterance fue traducido por Carrió y Rabossi como “expresión” (la versión castellana de How to do Things with Words , en la editorial Tecnos); no obstante, Alfonso García Suárez prefiere traducir utterance por “emisión”, pues considera que “expresión” es un mejor traducción de phrase , esto es, la diferencia entre phrase y utterance es que la primera no es una oración propiamente dicha, phrase se acerca a la noción de sintagma. Utterance , por su parte, ya es un unidad completa en sí misma, tanto así que Suárez deja el título de “Emisiones realizativas” para su traducción de las primeras conferencias de How to do Things with Words , que aparece en La búsqueda del significado (Valdés –edit.–, 1991).
3 La autora continúa su exposición afirmando que Lakoff tiene por base dos reglas: “1. Sea claro y 2. Sea cortés; la segunda de ellas prevalece sobre la primera y se articula en las reglas 1. No te impongas. 2. Ofrece alternativas. 3. Contribuye al bienestar de tu interlocutor –sé amigable-–” (Bertuccelli, p. 95).
4 Sin embargo, queda claro que dentro de la naturaleza de la lingüística filosófica no se halla la perspectiva psicologizante, que también fue rechazada por Husserl, y que Apel y Habermas critican tanto al segundo Searle, y por supuesto también deja por fuera Wittgenstein (1992: § 64), cuando dice que los pensamientos no son perlas dentro de un cofre (=mente) y que la vela un misterio.
5 “Philosophic problems are intimately connected with language and somehow emanate from it.” “Linguistic Philosophy is conceived not merely as a therapy or euthanasia, but also as prophylaxis, and as a prophylaxis against a necessarily ever-present danger.” (Traducción libre mía).
6 Por ejemplo, el carácter “desentrecomillador” de la convención T de Tarski, según ésta, una teoría de la verdad sobre un lenguaje formal tiene la forma “P” es verdadera en L (el lenguaje formal), si y sólo si, P, y “si y sólo si” quiere decir en últimas que P es una oración cualquiera de L. ello se debe a que la teoría de la verdad se formula tomando como metalenguaje el mismo lenguaje que ella tiene por objetos de estudio. En otras palabras, el esquema de la definición de Tarski para la explicación tiene la estructura “El enunciado ‘p’ es verdadero si y sólo si p”. Tómese el siguiente caso: “El enunciado ‘el gato está sobre el sofá’ es verdadero si y sólo si el gato está sobre el sofá”. No obstante, Apel cuestiona ¿cuál es el caso que afirma que el gato se halla sobre el sofá? Es decir, ¿cuándo se da efectivamente el caso para la proposición “el gato se halla sobre el sofá? Este cuestionamiento, de base, pregunta por “condiciones comprobables” en que se puede afirmar que tal, y no cual, es el caso. A estos cuestionamientos, cree Apel, “Wittgenstein y Tarski deberían responder: precisamente esto no lo podemos describir sin repetir la oración proposicional , en la que se describe el hecho como tal. La representación del mundo por medio del lenguaje –más exactamente en este caso por medio de oraciones proposicionales– es precisamente irrebasable . En ello se muestra el primado metodológico del a priori del lenguaje (Apel, 2002, pp. 101). O sea, el carácter desentrecomillador del lenguaje se produce según el principio a priori del lenguaje.
Читать дальше