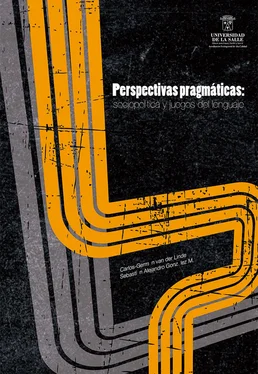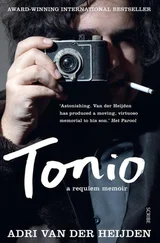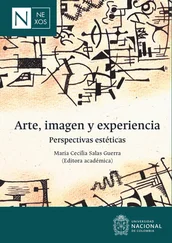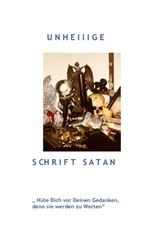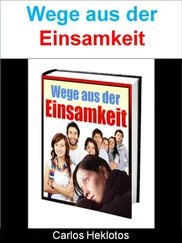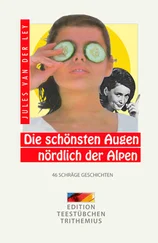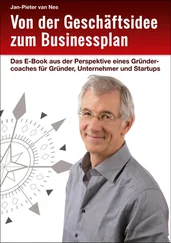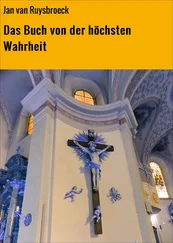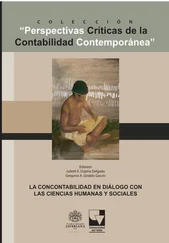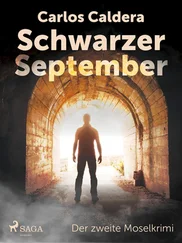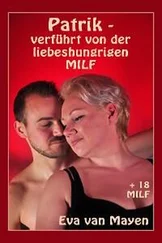§ 611. …lo que se enfrenta realmente son dos principios irreconciliables, sus partidarios se declaran mutuamente locos y herejes.
La discusión que se presenta aquí es, finalmente, el debate a favor del pragmatismo, contra el representacionismo. Con este propósito Rorty (1996b) se apoya en Roy Wood Sellars, quien considera que la pro blemática representacionalista tradicional de la relación de lengua je (entendido como retrato) con el mundo (la totalidad de estados de cosas que se encuentran en ese más allá) se disuelve al identificar que las oraciones proposicionales pretendidamente objetuales, científicas o semantistas, i.e., las del tipo Tarski-Carnap, no enuncian relaciones entre elementos lingüís ticos y extralingüísticos 6. Y esto es una falla, pues Wittgenstein en su pensamiento maduro deja en claro que los juegos de lenguaje son entramados de lenguaje y prácticas sociales. Según Rorty, Sellars explica su concepción de la no ción de verdad a partir de las teorías de la enunciabilidad con fundamento en la práctica social; donde la condición de verdad de cualquier proposición radica en su posibilidad de enunciación, es decir, que sea enunciable correc tamente. Aquí “correctamente” quiere decir conforme con las reglas gramaticales. Sin embargo, continúa Rorty, Sellars no suspende ahí su reflexión, se hace más radical al proponer que una proposición puede ser enunciable sin ser verdadera 7.
Al igual que Davidson, Sellars sostiene que no se debe hablar de la verdad como una correspondencia con los hechos, por tanto “verdadero” significa la ratificación ( endorsement ) de que un enunciado es un caso de conocimiento y brinda hechos sobre sus objetos que habla, es decir, el enunciado que predica lo verdadero es en sí mismo conocimiento. De esto se sigue que ratificar un enunciado como verdadero es observarlo como un logro cognoscitivo. En la lectura que Lewowicz (2007) hace de Sellars se lee que
tomar un enunciado como verdadero es observarlo en tanto realización, logro y hasta como un descubrimiento que expresa un estado de cosas objetivo en términos de hechos descriptivos sobre aquél. El conocimiento, las teorías científicas, las representaciones, etc., no corresponden a los hechos o al estado de cosas de lo real, sólo los expresan o comunican.
La correspondencia no puede ser entendida como un test que ofrece las garantías y seguridades epistemológicas para asegurar la verdad, por el contrario se trata, a lo sumo, de una implicación contextual ( contextual linkage ) dada en el principio de enunciabilidad, pues ante todo la enunciación de lo verdadero es una atribución lingüística, es decir, una ratificación de un enunciado cognitivo. El poder enunciar equivale a endosar lingüísticamente el conocimiento sobre un algo que es susceptible de ser cognoscible: “afirmar que una declaración es verdadera es endosarle lo predicado. Una declaración podría parecerse a un cheque, es una petición de dinero en un banco. Endosando el cheque, declaramos la petición 8” (Sellars, 1959, p. 234). A juicio de Lewowicz, la pregunta clave que plantea Sellars es: ¿por qué se ha visto a la correspondencia como un examen o evaluación y no como una implicación o consecuencia de otros procesos y realizaciones? En esta pregunta se ve que Sellars coincide con Davidson en que no se trata de negar la correspondencia sino de ubicarla en su justo lugar, de modo que Sellars determina que la verdad implica correspondencia, pero ésta no es una prueba de verdad:
Podemos decir que la verdad corresponde a los hechos sólo en el sentido de que ella involucra la aceptación del contenido fáctico del enunciado de conocimiento y, en consecuencia, el predicado “verdadero” implica la clase de logro (o correspondencia) que el conocimiento reclama (en otras palabras, sólo en un sentido, de nuevo, vicario) (Lewowicz, 2007).
Tras analizar la verdad como enunciabilidad de S, Sellars prosigue examinando la cuestión de qué sucede cuando cambian las propias reglas semánticas, cuando tenemos un cambio de “mar co”. Éste es el punto en el que introduce su noción de “adecuación de representación imaginal” 9. Por otra parte, Davidson, en oposición a la representación imaginal de Sellars, da un paso más lejos y propone una “teoría de la coherencia”, donde sólo la evidencia puede volver verdaderas las creencias, y entiéndase que aquí la evidencia no es otra cosa que nuevas creencias frente a la experiencia, la estimulación sensorial o el mundo:
Davidson desea describir la distinción entre enuncia bilidad y verdad sin referencia a reglas semánticas o sistemas con ceptuales. Considera que estas nociones son divisiones arbitrarias de un proceso inconsútil e interminable de tejer y volver a tejer en tramados de creencias, un proceso inconsútil de criterios de enun ciabilidad en transformación. Así pues, para él no hay manera de construir una noción de enunciabilidad “ideal” con la cual identificar la verdad, ni es necesario preocuparse por la diferencia entre no sotros y los hombres de Neanderthal, o entre nosotros y los marcia nos. Según esta concepción, verdad y enunciabilidad no tienen nada que ver la una con la otra. La verdad no es el nombre de una propie dad, y en particular de la propiedad de relación que vincula un enunciado con el mundo o con un conjunto de reglas semánticas como las que sigue un ser omnisciente. Las atribuciones de verdad han de tratarse como referencia inversa o, en términos más generales, ana fóricamente (Rorty, 1996b, pp. 210-211).
En palabras de Davidson, los sistemas conceptuales o esquemas o lenguajes constituyen distintas formas en que se puede organizar lo afirmado en la experiencia, es decir, existen diversos sistemas de enunciabilidad. Según esta concepción, no habría punto de vista alguno desde el cual pudiéramos inspeccionar tales esquemas ni, probablemente, modo alguno de compararlos o evaluarlos en general; a menos que se entienda por la “adecuación de representación imaginal” el hecho de que distintas mentes o culturas reconstruyen de formas diversas el flujo de la experiencia, es decir, en términos de Wittgenstein, se entiende que las diversas formas de vida son acomodamientos aprendidos e institucionalizados por un grupo que verbaliza su realidad. Partiendo de este punto, Davidson (1992) afirma en “El mito de lo subjetivo”:
Dos hablantes que “entienden lo mismo” ante una expresión no necesitan tener en común más que sus disposiciones para una conducta verbal apropiada; sus estructuras neurológicas pueden ser muy diferentes. Dicho a la inversa: dos hablantes pueden ser semejantes en todos los aspectos físicos relevantes y, sin embargo, entender cosas distintas ante las mismas palabras debido a diferencias en las situaciones externas en que las aprendieron. Así, pues, en la medida en que se concibe lo subjetivo o lo mental como algo que sobreviene a las características propias de una persona, y nada más, los significados no pueden ser puramente subjetivos o mentales. Como lo expresó Hilary Putnam, “los significados no están en la cabeza” [Putnam, The Meaning of “Meaning”, en Philosophical Papers , vol 2: Mind, Language and Reality . Cambridge UP, 1975]. La cuestión estriba en que la interpretación correcta de lo que un hablante quiere decir no está determinada únicamente por lo que hay en su cabeza, sino que depende también de la historia natural de lo que hay en la cabeza [esto es el realismo de Davidson, que él mismo declara distinto del de Putnam]. (p. 59).
Otra diferencia entre Sellars y Davidson es que para el segundo su propuesta de “coherencia” (que como ya se dijo está en relación con la correspondencia) sí resulta ser un test veritativo, mientras que para el primero la correspondencia no puede ser en modo alguno un test válido. Ahora bien, la noción de coherencia aportada por Davidson se halla estrechamente ligada con la de “creencia”, donde creencia no tiene un horizonte de fe o teológico, sino uno sociopragmático, y en otro sentido las creencias se encuentran en conexión con la epistemología. El postulado epistemológico expresado por Davidson en A coherence theory of truth and knowledge es el siguiente: Donde las creencias son verdaderas, parece que las condiciones primarias del conocimiento han sido satisfechas (Davidson, 1992, p. 73).
Читать дальше