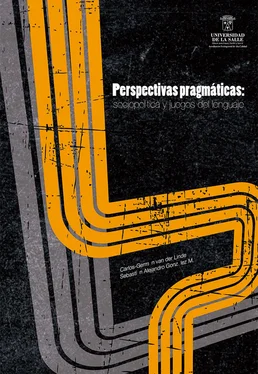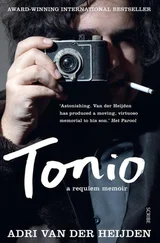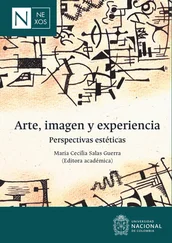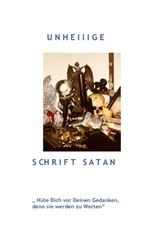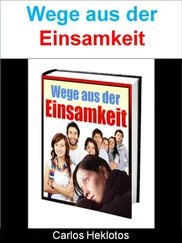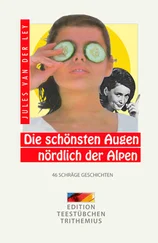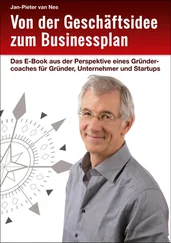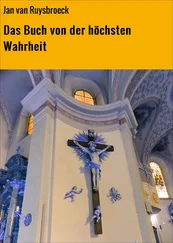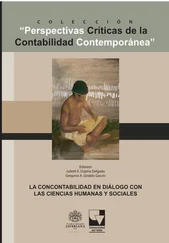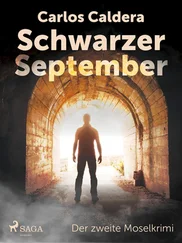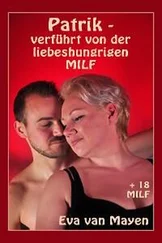Este postulado no implica que todo conjunto posible de creencias sea verdadero. Para que lo sea es necesario satisfacer la condición de coherencia, que no es otra distinta al hecho de que es verdadero para alguien, porque ese alguien entiende determinado conjunto creencias, y se supone que ese conjunto de creencias es entendible, porque es coherente. Pero coherente no quiere decir encerrado en sí mismo, sino que es coherente con otros conjuntos de creencias, sean éstos deseos, intenciones, estados de conciencia, etc.:
Si la coherencia es una prueba de la verdad, la conexión con la epistemología es directa, ya que tenemos razones para pensar que muchas de nuestras creencias son coherentes con muchas otras, lo que a su vez nos proporciona razones para pensar que muchas de nuestras creencias son verdaderas (Davidson, 1992, p. 73).
La presunción de verdad es el resumen de presupuesto “la coherencia es la razón para pensar que muchas creencias son verdaderas”. Se habla de una presunción porque no se puede afirmar categóricamente para todos y cada uno de los conjuntos de creencias que son verdaderos. Ahora bien, y en relación con los términos de la coherencia se tiene que la verdad de toda creencia depende de dos instancias interconectadas; pero antes de mencionarlas debo advertir que en este preciso momento se entiende por creencia la verbalización de los deseos, intenciones, estados de conciencia, etc., que conforman los conjuntos de creencias. Ahora sí, la verdad de las emisiones ( utterances ) depende de (i) el significado de las palabras que fueron pronunciadas y (ii) el modo y disposición de los estados de cosas sobre los que se habla. Nótese en este punto que de fondo la noción de verdad que concibe Davidson está sostenida sobre el principio de correspondencia: “La verdad es correspondencia con el modo en que son las cosas” (Davidson, 1992, p. 77). No obstante, el “modo en que son las cosas” no es la adecuación del mundo a los esquemas mentales o conceptuales de los hablantes. Esto implicaría la existencia del mundo exterior, por un lado, y las realizaciones lingüísticas, por el otro, lo que a lo sumo lograrían una relación analógica, de espejo, pero no un entramado entre ellos (Wittgenstein, 1986: §7), es decir, un sistema de creencias, una visión de mundo ( Weltanschauung ).
Todas las creencias están justificadas en el siguiente sentido: están apoyadas por muchas otras creencias (pues en otro caso no serían las creencias que son) y gozan de una presunción de verdad. La presunción aumenta cuanto más amplio e importante sea el cuerpo de creencias con el que la creencia en cuestión es coherente, y al no haber cosa tal como una creencia aislada, no hay creencia alguna sin una presunción en su favor (Davidson, 1992, p. 96).
Denuncia Davidson, y acepta Rorty, que esquema/mundo sería aceptar la posibilidad de salir del lenguaje para predicar el mundo, o no siendo tan avezados, se afirma que por lo menos implicaría que el lenguaje gravita por fuera del mundo, del mundo de la vida. Lo que resulta inaceptable para el pragmatismo, para la naturaleza misma del lenguaje corriente. Por eso Davidson acepta las palabras de Rorty (1983) en La filosofía y el espejo de la naturaleza : “Nada cuenta como justificación salvo por referencia a lo que ya aceptamos, y no hay forma de salir de nuestras creencias y lenguaje para hallar alguna otra prueba que no sea la coherencia” (p. 178). Estas palabras reafirman la concepción de que, por ejemplo, en el “asentimiento inducido” de Quine, un destinatario asiente a su interlocutor porque en esas preferencias ve lo que él mismo cree acerca del mundo, es decir, se interpreta según un horizonte de creencias, a partir de una forma de vida, y no desde una posición “privilegiada” por fuera del mundo.
Luego se presenta una coherencia entre dos conjuntos de creencias, el del emisor y el destinatario, con respecto a una cosa o un referente o una forma de percibir del mundo: “Desde luego, no podemos salir de nuestra piel para descubrir lo que causa los acontecimientos internos de los que tenemos conciencia” (Davidson, 1992, p. 83). En última instancia, esta forma de enfocar el lenguaje evi ta hipostasiarlo. El paso dado por Davidson es la conclusión de ese dictado wittgensteiniano que pedía que el lenguaje no caminara en el vacío. El lenguaje ya no es más ese tercer término medial entre el sujeto y la cosa, y menos aún un pictograma de la realidad. Como diría el poeta Hölderlin, el lenguaje es la morada del hombre, lo que implica, según el holandés van Dijk, que el lenguaje es parte de la conducta de los seres humanos, del homo loquens . Según este enfoque, la actividad de proferir oraciones es una de las cosas que la gente hace para habérselas intersubjetivamente con los otros, idea que en últimas no es en absoluto nueva, Grice, Austin, Searle y Habermas, entre otros, han insistido en ella. “Intersubjetivamente” parece ser la demostración que en efecto el lenguaje no camina en el vacío, pues él se encarna en los homo loquens , los que al hablar tienen la intención de tales o cuales cosas. “La intención de…” también puede entenderse como la “fuerza para…” hacer algo cuando se dice algo. El lenguaje está cargado de fuerza ilocucionaria,
Expresé que realizar un acto en este nuevo sentido era realizar a cabo un acto “ilocucionario”. Esto es, llevar a cabo un acto al decir algo. Me referiré a la doctrina de los distintos tipos de función del lenguaje que aquí no ocupa, llamándola doctrina de las “fuerzas ilocucionarias” (Austin, 1998, p. 144).
El hecho de que el lenguaje sea intersubjetivo quiere decir que es motivado, tiene intención, y espera algo, un efecto, un acto perlocucionario, además para que la intención se cumpla, se debe comunicar según ciertas convenciones, es decir, en un marco de acuerdos comunicativos. No obstante, la descripción del lenguaje corriente no puede detenerse aquí, puesto que al poseer intencionalidad y al estar a la saga de reacciones perlocucionarias, el lenguaje se hace moral, político, jurídico, ético, etc. Afirmar que el uso mismo del lenguaje conlleve implicaciones éticas, es una propuesta interpretativa de cosas como: “Hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida” (Wittgenstein, 1986, §23). (Por tanto, es insostenible la primera mirada wittgensteiniana del Tractatus , cuando se entiende al lenguaje como un retrato rígido y “monológico” –como diría Taylor, 1997). Me voy a apoyar en la metáfora wittgensteiniana de la caja de herramientas, para presentar mi interpretación.
En esta investigación se comulga abiertamente con una concepción como la expuesta en Investigaciones filosóficas , donde el lenguaje es visto como una caja de herramientas: “Piensa en las herramientas de una caja de herramientas: hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un tarro de cola, cola, clavos y tornillos. Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras (y hay semejanzas aquí y allí)” (Wittgenstein, 1986, §11). La variedad de funciones, de “empleos” dice Wittgenstein (1986, §11), se debe justamente a la intencionalidad subjetiva o intersubjetiva de los actos comunicativos: la ironía, la parodia, el humor, el doble sentido, la mentira, las hipérboles, las metáforas, los sobreentendidos, las elisiones, el discurso indirecto libre, incluso los silencios, entre otros muchos casos, hacen parte de los distintas y variadas funciones (actos ilocucionarios) del lenguaje. Esta plasticidad del lenguaje la ilustra Wittgenstein (1986, §12) con las palancas de una locomotora:
Es como cuando miramos la cabina de una locomotora: hay allí manubrios que parecen todos más o menos iguales. (Esto es comprensible puesto que todos ellos deben ser asidos con la mano 10). Pero uno es el manubrio de un cigüeñal que puede graduarse de modo continuo (regula la apertura de una válvula); otro es el manubrio de un conmutador que sólo tiene dos posiciones efectivas: está abierto o cerrado; un tercero es el mango de una palanca de frenado: cuanto más fuerte se tira, más fuerte frena; un cuarto es un manubrio de una bomba: sólo funciona mientras uno lo mueve de acá para allá.
Читать дальше