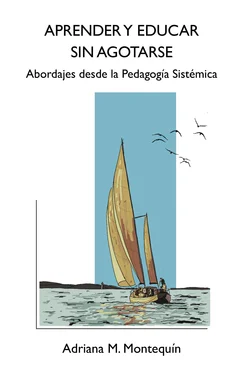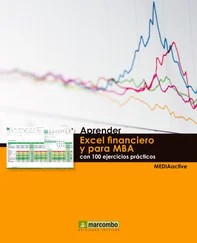Estas capacidades están en sintonía con una de las visiones más profundas y novedosas de la ciencia del siglo XX, aquella que enseña que los conjuntos pueden ser mayores que la suma de sus partes. El conjunto contiene una riqueza, una perspectiva y una magnitud de las que carecen las partes. Tanto la inteligencia espiritual como la mirada transgeneracional comparten y se encuentran en sintonía con este punto de vista.
Experimentar “lo espiritual” significa estar en contacto con algún conjunto más grande, profundo y rico que sitúa nuestra “presente situación limitada” en una nueva dimensión. Es poseer un sentido de “algo más allá”, de “algo más” que confiere sentido y valor añadidos a lo que ahora somos. Ese “algo más” espiritual puede ser una realidad social más profunda o una red social de significados, puede ser abrirse y adaptarse a una sensación profunda y cósmica del todo, una sensación de que nuestras acciones forman parte de un mayor proceso universal.
Así como lo afirma Zohar para la inteligencia espiritual, también la mirada de la Pedagogía Sistémica ayuda a traspasar el ego inmediato, tanto para el que enseña como para el que aprende. Les permite alcanzar esas capas más profundas de potencialidad que se esconden en cada uno. El enfoque de la Pedagogía Sistémica es una invitación a formular nuevos interrogantes, y como dice Zohar (2001), “estamos más cerca de Dios cuando preguntamos que cuando pensamos que tenemos la respuesta” (p. 29). Este enfoque hace posible mejorar nuestra inteligencia emocional en la medida en que nos desafía a buscar conexiones entre las cosas, o a poner de manifiesto las creencias que hemos concebido sobre el sentido que tienen las cosas, a ser más reflexivos e ir más allá de nosotros mismos, a ser más conscientes, y a ser más valientes.
La meta es, en última instancia, estar conectados con la espiritualidad, que es la condición para vivir en una conversación permanente entre nuestra individualidad y la unidad a la que pertenecemos.
Educación emocional desde un enfoque sistémico
La Pedagogía Sistémica incorpora el mundo de las emociones como un campo de información inescindible de la acción de todo actor social. Ellas entretejen toda la red de interacciones que atraviesan al sujeto más allá de su mundo presente en sus vínculos transgeneracionales hacia los antepasados y las raíces más profundas. También habitan los lazos intergeneracionales, entre padres e hijos, o entre docentes y estudiantes. Las emociones se expresan en la interacción de los miembros de una misma generación, habitan ese contexto histórico del nacimiento y la juventud compartidos entre pares. Del mismo modo, en la dimensión intrapsíquica, el individuo y sus etapas evolutivas son concebidos como el entrelazamiento inseparable de un mundo que no solo es físico y mental sino también emocional y espiritual.
La educación emocional no se reduce al aprendizaje de unos recursos y habilidades para identificar y regular las emociones. Su mayor valor se cifra en ampliar nuestra mirada llevando la atención más allá del presente del sujeto. El desarrollo de la inteligencia transgeneracional amplía el mapa de acción, y puede constituirse en un instrumento para superar las crisis vitales de crecimiento. Esta inteligencia aporta al individuo un estado de consciencia más global e integrador de su realidad, y crea un puente entre las emociones y el pensamiento. Lo habilita a pensar la complejidad de su mundo relacional.
Dos tipos de lazo: el vínculo une con la vida, la relación une con lo social
Hemos subrayado la relevancia que tienen los lazos para comprender la realidad del ser humano, sin embargo, es necesario señalar una diferencia sustantiva que el enfoque transgeneracional establece entre dos tipos de lazos posibles: el vínculo y la relación. En el campo de la Pedagogía Sistémica estos términos adquieren un significado específico para diferenciar el lazo que une con el sistema de origen –la familia– respecto del que se establece con sistemas de otra naturaleza.
El vínculo se origina con la vida y trasciende la muerte. Da cuenta de nuestra propia existencia, ya que llegamos al mundo a través de los seres con quienes nos une. A través de ellos recibimos información ancestral, como la que portamos en nuestro ADN. Su naturaleza confiere un carácter muy especial a la conexión con las personas de nuestro entorno vital. Ellos tejen la trama de lealtades familiares, y van más allá de la muerte de aquellos a quienes unió. Por ejemplo, vínculo es el que tenemos con nuestros padres, de quienes recibimos la vida, o el lazo que como bisnietos siempre tendremos con nuestros bisabuelos o con tatarabuelos, aunque ya no estén o no los hayamos conocido. Son lazos muy específicos, y los podemos denominar vínculos de destino ya que no se eligen, ni es posible modificarlos.
La relación es un lazo de orden social que, gracias a su intermedio, puede producir una infinita gama de intercambios, ya sea de orden material o inmaterial, que impliquen o no sentimientos. La relación admite grados de intensidad e importancia, y de ello depende la marca y el impacto que tenga en nuestras biografías. (Weber, 1999 y Hellinger, 2000)
A lo largo de la vida, el individuo también puede conformar lazos muy especiales con personas que han intervenido en su cuidado y desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de los padres adoptivos, o de un maestro que ha dejado una marca que dio un giro a nuestra vida o un aporte sin el cual sentimos que hubiésemos sido diferentes. Cuando una relación se constituye en un lazo profundo que marca nuestro rumbo, adquiere una categoría especial que se asemeja a un vínculo, y para distinguirlo del primero lo denominamos vínculo de encuentro.
Cada actor que integra una organización tiene un primer ámbito de pertenencia: el familiar. La familia moldea su lugar y la forma que toman sus relaciones en las demás escenas por las que transita. Todo estudiante, en su calidad de tal, pertenece a la institución a la que concurre, y al mismo tiempo, en su calidad de hijo, pertenece por nacimiento a una familia. Lo mismo sucede con cada docente, cada directivo, quienes antes de sus relaciones profesionales han tenido y mantienen vínculos con su sistema de origen. Estas múltiples inscripciones se entrelazan, se comunican y pueden llegar a entrar en conflicto en ese espacio relacional que representa la escuela o la facultad.
El proceso de hacerse singular y de integrarse a nuevos ámbitos pone en juego la necesidad de articular distintas lógicas y, como hemos señalado, esto suele poner en tensión los lazos del sujeto con sus sistemas de pertenencia. Por ejemplo, el tránsito del hijo por su rol de estudiante puede afectar los lazos con su familia, puede activar y tensar sus sentimientos de lealtad (11). En la elección de una carrera y durante la trayectoria de un estudiante puede emerger la sombra de una pregunta: ¿Estoy siendo leal, o estoy traicionando a mi familia, o a alguien de mi familia? Como veremos en otros capítulos de este libro, estas preguntas cobran sentido a la luz de una mirada transgeneracional que considere el peso de los vínculos y las relaciones, así como sus diferencias de naturaleza.
En suma, si bien decimos que el individuo es un ser relacional, para comprender una situación, para dar sentido a una conducta es fundamental distinguir en esa trama biográfica de lazos cuáles son sus vínculos y cuáles sus relaciones.
La importancia del contexto en el nuevo paradigma educativo
La Pedagogía Sistémica toma en cuenta el contexto en el que transcurre la práctica cotidiana de la educación. Ello significa que al ingresar al aula el educador necesita saber la historia de su grupo, cómo se ha conformado, es decir, conocer de dónde provienen sus estudiantes. Se trata de tener consciencia de que todo lo acontecido en su territorio de origen, o en su familia, impacta sobre él, está en su corazón. Quizás, esta información sea más accesible a la percepción cuando se trabaja con niños o adolescentes que transitan la etapa obligatoria de la educación; en la etapa de la educación superior el fenómeno se presenta algo diferente.
Читать дальше