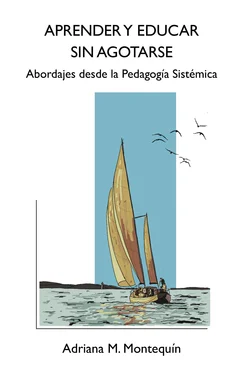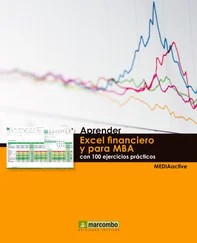Dadas sus funciones y formas, la percepción antes que una contemplación pasiva es una actividad. A ello alude Bateson (1998) cuando afirma que “creamos lo que vemos”. Pero, ¿qué significa esto? Nosotros creamos el mundo que percibimos, no porque no exista una realidad fuera de nuestra mente, sino porque seleccionamos y remodelamos la realidad que vemos para conformarla a nuestras creencias acerca del mundo en que vivimos. Como afirma Simondon (2012), la percepción no depende del conocimiento sino de la vida. La percepción es punto de vista para un individuo en el aquí y ahora. Asigna un sentido a la realidad particular de cada ser humano. Internaliza algo del contexto, y en ese sentido es modulada por él; y a la vez, actúa sobre el contexto presente y en ese sentido lo modula.
Atravesada por los deseos, sentimientos y afectos del sujeto, la percepción ocupa un lugar central en el lazo que lo une con el medio, ya que interviene en el proceso de resonancia. En efecto, en primer lugar la afectividad y la emotividad constituyen la resonancia del ser en relación consigo mismo, y en segundo lugar, mediante ella el individuo entra en contacto con la realidad (5). Cuando la resonancia de lo percibido resulta familiar por conocido, tiene el poder de afectarnos, somos sensibles, permeables, receptivos a eso. Al mismo tiempo, los aspectos de semejanza entre un nuevo objeto y el contexto social del sujeto receptor resultan tranquilizadores, y los aspectos discordantes son inquietantes, por ende, difíciles de asimilar. (Krech y Crutchfiel, en Simondon, 2012)
Si nosotros creamos el mundo que percibimos y nuestros pensamientos solo cobran sentido en las relaciones particulares entre las personas (6), entonces lo real percibido carecería de una esencia o entidad fija y cerrada. La importancia de esta visión radica en que deja abierta la posibilidad de un cambio, de una corrección de aquello que vemos ahí afuera, en la medida en que seamos permeables a un cambio en nuestra percepción.
El sujeto del aprendizaje. Singularidad interconectada en proceso de individuación
Todo lo dicho hasta aquí lleva implícita una cierta concepción del sujeto, y de la relación de este con el medio, nociones centrales de nuestro punto de vista. En el estudio del sujeto, también el campo disciplinar de la sociología vuelve a entrelazarse con el de la psicología. Porque el sujeto es un ser singular, con un psiquismo cuya lógica es específica pero, a la vez, ocupa una posición en la sociedad y está atrapado en relaciones sociales. Tanto para la psicología como para la antropología y la filosofía, toda constitución de un sujeto pasa por la relación con el otro. En su estructura constitutiva el sujeto responde a la triple condición de ser: una singularidad interconectada y compuesta de muchas partes (7).
El sujeto es un punto en una red de relaciones. En particular, la conformada por su sistema familiar, totalidad que lo trasciende, le es inmanente y está presente en su percepción. Para Bateson (1998) ese contexto es un poder superior o sistema de poder íntimamente ligado a cada individuo. Sin embargo, este no es un mero receptor de su entorno ya que lo interpreta, lo percibe y lo juzga desde su propio punto de vista. Por lo tanto, el individuo no “reproduce” su contexto de origen, ni actúa bajo la imposición unidireccional de causas en un sentido mecánico, como describen algunos enfoques.
El hombre siempre tendrá una historia y, por lo tanto, nunca es una hoja en blanco que el medio se encargaría de llenar de algún contenido. Tampoco es un sujeto avezado que obedece solo a razones, o que es consciente de los móviles profundos que lo llevan a actuar. Del mismo modo, sus actos no siempre guardan una necesaria coherencia. Es posible que ciertos aspectos del individuo se encuentren en tensión con otras partes de su sí mismo. Como afirma Garfinkel (1967) sus conductas racionales pueden ir acompañadas de rasgos razonables, es decir que obedecen a factores o lógicas no apreciables a simple vista. En tanto ser vivo, el sujeto está biológicamente abierto sobre el medio, se nutre de él, lo asimila. Tampoco el medio es una suma de datos fijos, cerrados, sino un conjunto de significantes vitales también en movimiento y en construcción. Su esencia relacional explica el hecho de que el hombre esté presente fuera de sí mismo en ese otro que le permite sobrevivir. Ese otro es objeto de deseo, deseo de ser reconocido por el otro; y es plural, el niño nace de una mujer y de un hombre, entre otros hombres. Por eso mismo, también Goffman (1952: 500) afirma que “el sí mismo de los individuos es el resultado de una negociación realizada en la multiplicidad de las interacciones”. Todo aquello que podamos observar de un actor social en un momento dado, lo excede y se explica por sus relaciones con muchas otras escenas y momentos. La imagen que de él percibimos no se puede interpretar solo en los límites de un encuentro en una única dimensión y tiempo. Es por esto que para comprender las conductas, o los conflictos de un estudiante/hijo, miramos la red en la que su existencia se sostiene y cobra sentido. Como veremos en el Capítulo 2, el alumno es la trama de su familia de origen, y también algunas cosas más.
Esta condición relacional explica en cierto modo la idea de que un individuo no es una entidad homogénea e indivisa, sino un conjunto de partes. Por medio de esas partes el sujeto entra en contacto con contextos externos a él. Ese encuentro puede activar e interpelar algunas o todas ellas, ya que no están necesariamente alineadas en un único sentido y objetivo; de allí la existencia de tensiones de unas con otras. Esas partes constitutivas participan en el juego de relaciones, por lo que están ligadas a componentes de la herencia familiar, asociadas a personas, a roles, a sentimientos y valores familiares que han sido internalizados con o sin conflicto.
El sujeto no es una materia dada ni una forma perfecta-cerrada, si bien tampoco es una materia amorfa, va siendo a través de un proceso en el tiempo. Como se desprende de la visión filosófica de Spinoza (2007) y lo formula Simondon (2009), la idea de individuo implica un proceso de individuación, que lo hace único, y de individualización, separado, que responde a una dinámica recíproca entre lo interno y lo externo, a través de la cual busca ganar incremento en su grado de autonomía. Como afirma Charlot, el hombre es un ser que nace “dotado de una gran plasticidad: no está definido por instintos sino que se acaba en el curso de una historia”, de la cual la experiencia educativa es una parte significativa.
En suma, un sujeto es:
• un ser social, que nace y crece en una familia, o en un sustituto de una familia, que ocupa una posición en un espacio social inscripto en relaciones sociales,
• un ser singular, que tiene una historia, que interpreta y da sentido al mundo, a la posición que ocupa en él, a sus relaciones con los otros, a su singularidad, y a su propia historia.
En ese marco, este sujeto:
• está abierto a un mundo que no se reduce al aquí y al ahora,
• actúa en y sobre el mundo,
• está sostenido por deseos en relación con otros seres humanos,
• se enfrenta a la cuestión del saber como necesidad de aprender,
• se produce a sí mismo y es producido a través de la educación.
Entonces, para comprender la experiencia educativa, proponemos mirar al sujeto como una unidad y un compuesto de muchas partes. No es un ser aislado, participa de lazos que organizan relaciones constitutivas con el otro. El sujeto es a la vez diferente y dependiente de esa trama y de sus miembros. Los lazos históricos que lo unen con su familia organizan un sentido de pertenencia, que atraviesa su percepción e imprime una forma específica en cada individuo.
Читать дальше