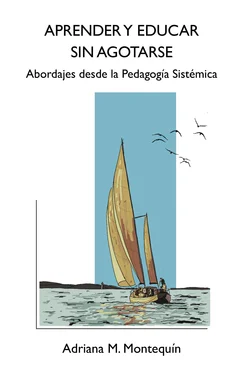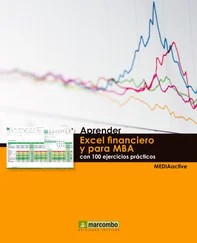Educación, relación social y familia
En todo proceso de aprendizaje la familia es el punto de apoyo y un marco de referencia que hace posible y autoriza al hijo/estudiante a sostener ese proceso.
La familia es el primer ámbito a través del cual el sujeto ingresa a la vida y al mismo tiempo al mundo social. Al nacer, el sujeto ocupa un lugar; el primero es un lugar en la familia. Para concebir el papel de la familia conviene tener presente que el mundo expresado en las grandes fuerzas sociales no actúa jamás directamente sobre los individuos sino siempre a través de los colectivos, grupos o instituciones que integra, trazando círculos concéntricos o capas superpuestas de relaciones que lo atraviesan.
En el mismo sentido, Schütz (2003) afirma que “el hombre experimenta el mundo social en que ha nacido y dentro del cual debe orientarse, como una apretada trama de relaciones sociales, de formas y sistemas de estatus, de signos y símbolos con su estructura de sentido, de formas institucionalizadas de organización social, de sistemas de status y prestigio” (p. 214). La familia es parte de esa apretada trama en cuyo seno transcurren los procesos de socialización primaria y, a su tiempo, incide significativamente en las instancias de socialización secundaria.
Por esta razón, la familia es un actor privilegiado del contexto interpersonal del estudiante, y sus características aportan mucha información para comprender el sentido de la conducta de un sujeto. El campo familiar comprende tres modalidades de capital: el cultural, el social y el económico. Su alcance abarca varias generaciones que excede al núcleo de los padres. Si bien estos límites son muy difusos, para considerar su peso y función mediadora en muchos sentidos, es importante tomar en cuenta como mínimo la generación anterior, es decir la de los abuelos del individuo. Como señala Laurens (1992), la posición social de la familia no es reductible a la categoría socio ocupacional de los padres, también puede ser significativa la de los abuelos, así como de otros componentes de su historia social y afectiva.
En tanto organización, la familia no es homogénea en roles y funciones, ni los lazos que unen a quienes los ocupan son unidireccionales. La posición de cada sujeto en su interior es singular y varía o se redefine en el vínculo con cada uno de los otros miembros. Estas posiciones relativas son invisibles y su manifestación empírica es siempre difícil de identificar. Sin embargo, como sostiene Bourdieu (1997) son la realidad más real, y la base que explica los comportamientos de sus miembros. Para comprender la estructura de este ámbito de relaciones, su naturaleza multidimensional y sus tensiones se requiere un pensamiento dialéctico (por oposición a lineal o monotético). Esa posición sistémica del sujeto incide sobre su perspectiva, sobre sus relaciones con el mundo, y en las tensiones que en él encontrará.
Como sostiene Goffman (1952), el marco en el que se desarrolla la interacción cotidiana determina de entrada el tipo de escena posible para el actor que la integra. Tanto los aspectos materiales como la lógica de este ámbito y sus relaciones tienen el efecto de organizar los límites del sendero por donde circulan los hijos/estudiantes, y modulan sus expectativas personales. Para Goffman, ese efecto limitante del sistema familiar impera sobre lo que puede y lo que no puede ser percibido por el sujeto. Como afirma Simondon, el individuo es siempre una combinación de “sujeto-medio”, y lo que él puede o realiza, está siempre en relación con el medio familiar. (Simondon, 2012) La familia, en tanto contexto de origen del individuo, interviene en el principio explicativo de su presente. Modula lo que este puede comprender de un escenario, su forma de interpretar los dichos y actitudes de los actores de un campo. Paradójicamente, estas delimitaciones prefiguradas no siempre son conscientes, y suelen coexistir con un casi palpable sentimiento íntimo de libertad.
En el mismo sentido, Bateson (1998) asigna una importancia sustantiva al contexto interpersonal en dimensiones que van más allá del capital cultural. Sostiene el principio de que una familia forma un “sistema de pensamiento y acción”. En tanto sistema, la familia es una trama de relaciones que predomina sobre el individuo, que es solo una de sus partes. Tomar en cuenta esta condición y sus múltiples consecuencias es útil para comprender su dinámica. Así, por ejemplo, la pertenencia a un sistema (familia, comunidad) incluye una dimensión ética que regula la vinculación de cada miembro integrante, y da forma a un aspecto existencial crucial. Se trata de la ética que rige su sentimiento de “lealtad a la red de pertenencia”. La noción de lealtad comprende dos niveles: el sistémico o colectivo, y el individual o psicológico. Es decir, rige para la unidad que reúne a sus miembros, y para cada uno de estos. Como veremos en el Capítulo 2, este sentimiento delimita sus creencias, afectando sus sensaciones y sus motivaciones. (Borszomeny-Nagy, 2012) El principio sistémico de la supremacía del todo sobre las partes, se expresa en esta dimensión ética de la lealtad al sistema de origen. En efecto, el sentimiento de lealtad actúa en el individuo como un “sentido de orientación”, aunque este no siempre tiene plena conciencia de él. Su peso y poder organizador de la conducta humana difícilmente podría ser soslayado, y es sustantivo para comprender su lógica (2). Como afirma Borszomeny-Nagy en su libro sobre las lealtades familiares, la necesidad de pertenencia es la otra cara de ese sentimiento que liga al sujeto a las reglas y los valores que rigen ese contexto íntimo, o que lo enlaza a los deseos y rasgos de identidad de alguno de sus miembros. En su proceso de individuación, el sujeto experimenta tensiones derivadas de ese principio, y de sus vínculos con aquellos. Como en planos de espejos, estas tensiones se expresan a su vez en las formas de relación con el mundo.
En suma, la familia es la trama que media entre el sujeto y el mundo, y es su punto de apoyo. Tiene una estructura organizada heterogénea que asigna un lugar o posición a sus miembros. Marca el sendero de posibilidades del sujeto y modula su percepción.
Aprendizaje y percepción
En su estudio sobre la percepción, Gilbert Simondon (2012) la nombra como una modalidad privilegiada de la relación viviente y activa del hombre con su mundo. Es la forma originaria de la relación con su medio, la primera bajo la cual entra en contacto con él. También sostiene algo contundente: “Todo lo que está en el hombre, su deseo, su esperanza, su sufrimiento, no es ilusorio ni solamente individual sino que es tan firme y consistente como las piedras (…) en la visión de los objetos” (3). Esta red de sensaciones y sentimientos integran la percepción.
Está conformada por los conceptos que a priori residen en el entendimiento del individuo y se usan para interpretar o modular la experiencia. Por esa razón, Spinoza (2007) la define como el primer grado de conocimiento que alberga las categorías con las cuales pensamos, y Bateson las caracteriza como “premisas fundamentales epistemológicas”, que implantadas más hondo en la mente son menos susceptibles de cambio” (Bateson, 1998).
La experiencia perceptiva es un modo de exploración y de elaboración del mundo; con ella realizamos funciones cognitivas: lo analizamos críticamente, lo explicamos y le damos sentido (Simondon, 2012) (4). Las representaciones sociales originadas en la percepción adoptan distintas formas: imágenes con significados, sistemas de referencia para interpretar lo que nos sucede, categorías para clasificar, teorías para resolver un problema, etcétera (Jodelet, 1994; Páez, 1987). Entre las representaciones significativas que se originan en los procesos perceptivos se encuentran las primeras experiencias educativas, la evolución de la propia estructura familiar, los lugares en los que se ha vivido, la historia psicológica personal. También se incluyen acontecimientos de importancia epocal que delinean una configuración socio histórica.
Читать дальше