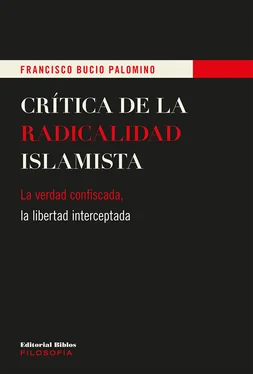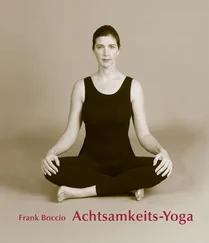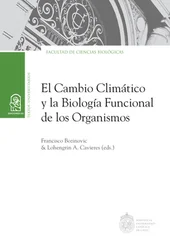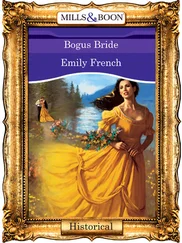Una traba mayor que opone la referida fracción occidental a los análisis sobre la realidad islámica y su presencia entre nosotros viene del sorprendente flotamiento que guarda para nosotros la noción misma del vocablo que nos identifica, “Occidente”, “civilización occidental”. Sin exagerar demasiado, nos atreveríamos a decir que los islámicos, chinos e indios saben definir mejor que nosotros mismos lo que es Occidente. Ellos nos identifican de inmediato como racionalistas, demócratas y de religión cristiana. Y nosotros nos comportamos como si estas características no fuesen determinaciones de nuestra esencia y fueran etiquetas generales que compartimos con otras sociedades del planeta. En ello no hay solo negligencia en cuanto al deber de memoria; el hecho se explica sobre todo por indolencia ante los esfuerzos requeridos para seguir siendo los mismos y por la irreligiosidad que muchos aparentan como signo de independencia intelectual. Sin embargo el cristianismo (para no decir nada, por ahora, sobre la actitud de incuria) es un elemento importante, un componente esencial de nuestra civilización. En tiempos pasados no se hablaba de Occidente, sino de la cristiandad, término que definía la realidad con más precisión por desligarla de la connotación geográfica de su otro nombre. Como lo explicaremos un poco más en otro momento, los tres elementos que forman el alma occidental son de origen griego, romano y cristiano. La ciencia y la tecnología son el último fruto del racionalismo griego, por consiguiente, de la filosofía; el Estado de derecho y la democracia nos vienen del Imperio Romano; el amor al prójimo, la tolerancia y el sentido de la espiritualidad son legado cristiano. La forja de la síntesis de los tres llevó siglos y ahora, dos milenios más tarde, está en plena madurez. Esto no significa que tocamos la perfección, lejos de eso; solo quiere decir que contamos con una trayectoria. Para darnos una idea de la importancia del encuentro del cristianismo con las culturas griega y romana, recordemos que cuando en estas se afinaban los importantes conceptos de naturaleza y razón, y se definían los de ley, Estado y ciudadanía, discípulos de Jesús aportaron la noción de hijos de Dios, todos hermanos, iguales ante Él, hechos de materia pero también de espíritu, destinados a otra vida después de nuestra existencia terrenal. No es difícil imaginar el salto que dio el sentimiento de nuestra dignidad. Los hombres empezaron a percibirse como algo más que seres naturales, algo más que un producto cualquiera de la actividad creadora de la divinidad: ¡hijos de Dios! Esta filiación más que ilustre no podía menos que elevarlos a sus propios ojos en forma exponencial. Si ser descendiente de un héroe era entonces un título de nobleza, ¡qué alta dignidad representaba tener a Dios mismo por padre! La conciencia de esta dignidad debió dispararse: ¡hombre en Grecia, ciudadano en Roma, hijo de Dios en todo el mundo!
La irreligiosidad, decíamos, es una de las causas de que en Occidente tengamos muy desdibujada nuestra identidad. A este propósito deseamos hacer las siguientes observaciones destinadas a quienes están dispuestos a liquidar como mercancía pasada de moda la religión cristiana, y con ella la civilización occidental, dispuestos por consiguiente a canjearla por otra. La realidad histórica no puede ser negada por el hecho de que nos disguste, y el hecho occidental tiene la esencia tripartita mencionada, querámoslo o no. Por otra parte, reconocer que nuestra civilización es sustancialmente cristiana no es comprometernos a conservar personalmente la fe en la que nuestra familia nos educó. Se puede muy bien ser ateo y, sin creer en Dios, seguir abrazando y practicando los valores de nuestra cultura cristiana, los cuales no se oponen a los de la laicidad. También es posible migrar hacia otra cultura, porque justamente en la nuestra se cultiva la libertad, y para el caso precisamente la libertad de conciencia. Es más, se puede renegar no solo de la dimensión religiosa, sino de todo impulso de espiritualidad. Pero vale la pena saber que si, por querer alejarnos del cristianismo, tomamos una posición que favorece su reemplazo por una religión y civilización que zapan los valores de la nuestra, la decisión que tomamos será insensata: porque creyendo liberarnos nos encadenamos, buscando la disminución del peso de lo religioso lo aumentamos, tratando de limitar el imperio de lo espiritual en nuestra vida en realidad damos paso a su dictadura. A decir verdad, la posición de los “negacionistas” del ingrediente cristiano de la civilización occidental se explica por una simple confusión: se imaginan que, al aceptar que su definición incluye el elemento religioso, se obligan a profesar la fe, cuando lo que importa es reconocer el hecho de que el cristianismo fue el fermento de nuestra cultura, si es que ya no lo es. El desinterés por la creencia en Dios, y en este sentido la descristianización, es un hecho, pero eso no impide en absoluto que el amor al prójimo siga siendo una práctica generalizada: lo que en un principio fue consigna, ya cuajó, ya lo hemos asimilado, es parte de nuestra cultura.
Por haber querido dejar de lado en su acta constitutiva la mención de la determinante cristiana de lo que es Occidente, la Unión Europea se percibe más como un territorio que como el centro de una civilización, que en realidad es. Cobijada por esta ambigüedad voluntaria, la opinión de acoger a Turquía en su seno gana terreno. Permitámonos una breve digresión para tocar el tema, dado el peso histórico de esa hipótesis. El absurdo que sería consumar esa posibilidad no tardaría mucho tiempo en estallar, porque el hecho equivaldría a abrir la puerta a la invasión cultural musulmana con todo y a sus elementos radicalistas. Si se debe conjurar esta hipótesis no es por orgullo étnico-cultural ni por espíritu de campanario, como dicen los franceses, sino por amor a los valores que dan sentido a nuestra existencia, y que no son valores propiamente musulmanes. En la perspectiva radicalista, los nuestros son sus antivalores, y los musulmanes lo saben tan bien que en sus países ven claramente como un peligro mortal cualquier forma de occidentalización. Señalamos que el nombre que se dio Boko Haram, el conocido grupo terrorista, significa “la educación occidental es pecado”, y si solo esa organización lo enarbola como marbete asociativo, muchos musulmanes (desde luego los extremistas) lo pensaron alguna vez. Si nosotros creemos poder convivir con una cultura diferente de la nuestra, los islamistas parecen no poderlo. Si nuestra civilización es incluyente, el islam radical es excluyente, visceralmente excluyente. Por eso, es muy posible que con Turquía dentro de la Unión Europea se facilitaría el reemplazo en tiempos no muy lejanos del alma occidental por el alma islámica. No estamos elaborando un discurso pro domo ni estamos dramatizando, solo sacamos conclusiones. A la misma idea habrían ya llegado los dirigentes de la Unión Europea si estuvieran convencidos de que por encima de los intereses mercantiles debe privar la protección de nuestros valores. Tendría más sentido unirse a ciertos países africanos y a todo el continente americano –que forman parte de esta civilización de la que Europa es el centro y ellos la periferia–, que a una nación musulmana que clama por más islam (eso es el radicalismo) después de que el visionario Mustafa Kemal Atatürk rebajó la dosis al nivel de lo aceptable.
La modernidad turca, el Estado laico y la pluralidad religiosa son un legado importante de aquel gran estadista que acabamos de citar, y se pudo pensar que ese progreso sería irreversible. La actualidad, con Recep Erdoğan a la cabeza, está dando pruebas de que el islam radical puede soportar eclipses, períodos de historia durante los cuales parecerían superadas las trabas del progreso, de la modernización; pero siempre vuelve a su cauce esencialmente conservador y a exigir reintegrarse a los moldes coránicos, como siempre se vuelve a su verdad originaria cuando se juró no cambiarla jamás, ni siquiera intentar mejorarla. Se pueden multiplicar los ejemplos de tentativas fallidas de progreso, de instauración de Estados laicos en el islam: el Egipto de Gamal Nasser o Anwar el-Sadat, el Túnez de Habib Burguiba, la Argelia de Ahmed Ben Bella o de Houari Boumédiène… Después de cierto tiempo siempre surgirán unos “hermanos musulmanes”, agrupaciones o movimientos que comparten el mismo espíritu integrista o fundamentalista para cortarle las alas al cambio y volver a anclar el islam en su pasado arcaico. La aparición de Estados republicanos en los países musulmanes significa apenas más que un respiro en la historia del islam, porque el nacionalismo musulmán, exacerbado entre los islamistas, siempre sueña en más islam y, tan luego como puede, erige repúblicas islámicas, porque siente el deber de concretar la soberanía absoluta de Alá, a quien corresponde ejercer la autoridad, toda autoridad, sobre los hombres. Basado sobre ese principio de la soberanía exclusiva de Alá, único legislador, el ideal político islamista consiste en instituir su ley, la sharía , y hacerla obedecer. Para hacer efectivo tal ideal, la comunidad islámica, la Umma, tiene el deber, según los radicalistas, de movilizarse para que a través de ella la teocracia anhelada por todos adquiera vigencia y vigor. Este último deber, que pesa sobre la conciencia de la nación islámica en su integralidad, en los países musulmanes a los que sus políticos han impulsado hacia la modernidad y laicidad, puede encontrarse adormecido, aletargado y sin suficiente concentración para reaccionar, pero su diseminación le permite despertar en un instante. La liberación respecto del Corán nunca será definitiva y cualquier liberalismo que pueda arrancársele será un paréntesis en el tiempo. Es de esta manera como se manifiesta el impulso de radicalidad en la civilización musulmana, en el organismo islámico constituido en un todo integral.
Читать дальше