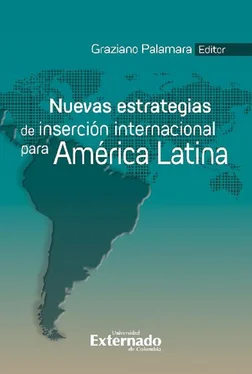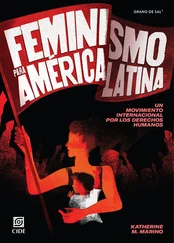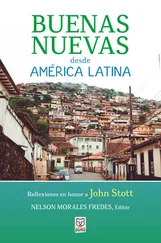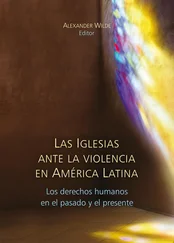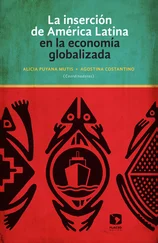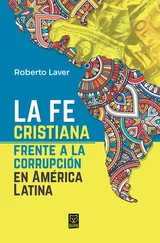es un intento por conceptualizar las estructuras sociales con un nuevo lenguaje que desborda el paradigma de la ciencia social eurocéntrica heredado desde el siglo XIX. El viejo lenguaje es para sistemas cerrados, pues tiene una lógica única que determina todo lo demás desde una sola jerarquía de poder. […] Las heterarquías son estructuras complejas en las que no existe un nivel básico que gobierna sobre los demás, sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a coyunturas históricas específicas (Castro-Gómez y Grosfogel, 2007, p. 18).
Ahora ya se conoce la poca disposición del pensamiento disciplinar por aceptar la existencia de múltiples realidades, y su dinámica interacción en la actual organización y funcionamiento del mundo contemporáneo. El método transdisciplinar-crítico se preocupa por construir un tipo de conocimiento relacional y complejo, que involucre la multiplicidad de aquellas, además de estar siempre inacabado pues es susceptible de revisarse todas las veces que sea necesario. Con esta metodología, se elimina la idea de verdad universal por el hecho de considerarse científica, y porque muestra la voluntad y preocupación de los administradores del conocimiento por encontrarla, para luego instrumentalizarla en beneficio de determinados intereses.
Al respecto, un buen análisis de las teorías que han dominado al interior de la disciplina relaciones internacionales, el mainstream del que tanto se habla, fue realizado por el politólogo polaco Marek Pietrás en un artículo que fue publicado con el título de “El cambio en la ontología y epistemología de la ciencia de relaciones internacionales”. Pietrás sostiene que la mayor parte de todas esas teorías, son también parte de un conocimiento situado y están relacionadas con una ontología y trayectoria histórica ya establecida 1. En todo caso, eliminar la verdad procedente del saber científico institucionalizado, resulta relevante para el estudio que aquí se realiza, pues se propone un tipo de interacción con grupos no profesionalizados en relaciones internacionales, pero que desde hace mucho tiempo puede llamárseles especialistas por sus estudios sobre aspectos que también son parte del sistema-mundo.
Desde esta perspectiva metodológica, es posible afirmar que los nuevos estudios internacionales latinoamericanos se caracterizan desde su origen por el multicentrismo. Es decir, parten por considerar que los centros y sus correspondientes periferias son irreales, producto más del sesgo ideológico con que han pensado los miembros de la disciplina, pero también por considerar que el mundo se mira y se piensa independientemente del lugar donde se ubique el sujeto del saber. Esto último le da sentido a la necesidad de profundizar en el giro epistémico decolonial, en tanto es una propuesta dirigida a la validación de todo tipo de conocimiento, el que se funda en su ontología y se define como situado. Entonces, y por medio de una actividad cognoscente plenamente localizada, el giro epistémico decolonial:
pone en cuestión el orden de conocimiento prevalente, sus modos de validación y sus localidades. Para establecer un proyecto decolonial, es necesario primero una crítica epistemo-ética. Es la recuperación de otras voces provenientes de localidades geográficas no europeas: el pensamiento del Sur, de América Latina e India; es un modo de expandir la geografía del conocimiento. El giro epistémico decolonial comienza por reconocer que existe una geopolítica y una corpo-política del conocimiento. Los sujetos hablamos y pensamos desde una localización geográfica y dentro de una estructura de relaciones de poder ( O’Connor, 2016, p. 132).
Además, no se restringe a ciertos campos de análisis y sin abandonar su particularidad situacional, siempre parte de una perspectiva de totalidad, pues las relaciones al interior del sistema-mundo moderno y colonial, exigen un encaramiento exhaustivo de las partes actuando de manera relacional. Así se propone que los actores pueden participar en la organización de un renovado sistema, sin afán de dominio sobre las partes que lo componen y menos dominarlo en su totalidad. De igual manera, con la metodología transdisciplinar crítica, se puede ir más allá de los focalizados estudios que muchas veces diferencian lo nacional, su trayectoria histórica, de las formas en que se han organizado los sistemas regionales y globales. Por ejemplo, así se naturaliza la idea de que la república sea unitaria o federal, y sumada al régimen político democrático liberal es alcanzable en las condiciones en que se desenvuelven los países latinoamericanos.
Por eso afirmamos, que al incorporarse una multiplicidad de nuevos actores en el entendimiento del sistema mundo, se puede ir más allá de los estudios y las relaciones internacionales con que se ha constituido el multilateralismo en sus distintas expresiones. Esto podría llevarnos a una integración participativa y multinivel, por ejemplo, involucrando en las políticas e instituciones públicas a sectores sociales y cosmogonías que antes no fueron tomados en cuenta. No se puede obviar la posibilidad metodológica de explorar en los intersticios y en las rugosidades del sistema, sin relativizar los resultados obtenidos en el proceso investigativo. Así se fortalece el involucramiento de diversos actores en el proceso de investigación, desde los estrictamente profesionales y también quienes se desempeñan en actividades no directamente vinculadas a la disciplina relaciones internacionales. Todo lo mencionado significa ver a lo transdisciplinar crítico como parte de un entorno de investigación y formación permanente, además de estar orientado a dialogar con la pluralidad contenida en todo lugar o territorio.
Con esto último, se superan los límites del tradicional conocimiento disciplinario, reduccionista por lo compartimentalizado, necesariamente adscrito a un campo del saber científico y actuando en sus orígenes bajo el impulso y protección del Estado, pero también objeto de la iniciativa privada con el apoyo a los centros de investigación o universidades de élite. No debemos pasar por alto que de distintas formas, la transdiciplinariedad crítica llega a ser una metodología que se relaciona con el proyecto intelectual y político transmoderno pues en este, y siguiendo lo formulado por el filósofo argentino Enrique Dussel (2015), convergen las bases del ideal liberador de todo lo que ha significado el eurocentrismo. Este pensador lo resumiría como la búsqueda por el reposicionamiento “de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la Modernidad”; […] los cuales deben constituirse en aportes al pensamiento decolonial latinoamericano “desde las posibilidades hermenéuticas propias de la misma cultura”.
Esta última idea, permitiría aportar en la medida de ser un pensamiento crítico y situado que se origina en la biculturalidad de las fronteras, según el mismo Dussel, donde América Latina, e incorporando la multiversidad epistemológica que la caracteriza, retoma parte del espacio perdido ante la ofensiva del pensamiento liberal. Nuevamente la opción de llevar adelante la visualización de las llamadas gnosis de frontera, según lo consideró Walter Mignolo en un desarrollo de la metodología y el pensamiento transmoderno. Los intersticios pueden ser hoy en día los lugares en los cuales se puede articular lo que este autor ha definido como pensamiento de frontera, la cual sería una gnosis incluyente con nuevas categorías, producto de la ruptura con los límites establecidos cuando se institucionalizó un tipo de saber, el científico, en manos de los adscritos a la teoría tradicional y a las ciencias nomotéticas (en Walsh, 2002, p. 18).
Читать дальше