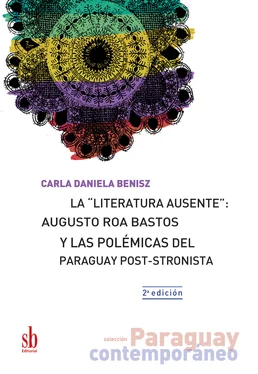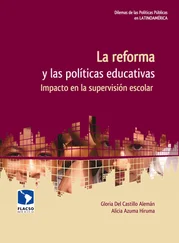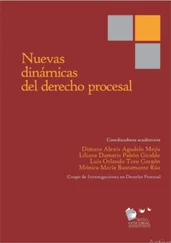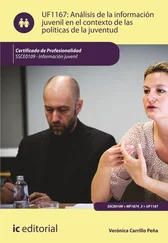La literatura paraguaya también ha transitado un camino plural, puesto que convive con (y también se compone de, dependiendo de las operaciones de inclusión) fenómenos literarios y/o lingüísticos que al mismo tiempo que le otorgan particular espesor, la ponen en interdicción. Podría hablarse de distintas series o secuencias en la literatura paraguaya, ligadas, cada una, a una variedad de su rico universo lingüístico. Por un lado, los escritores más reconocidos del Paraguay, los que han tenido renombre continental, como Roa Bastos, Gabriel Casaccia, Elvio Romero, Hérib Campos Cervera o, aunque en menor medida, Carlos Villagra Marsal y Rubén Bareiro Saguier desarrollan tan solo una de las series de las literaturas del Paraguay, la de la literatura paraguaya en lengua castellana o, más precisamente en castellano paraguayo, variedad resultante de las hibridaciones con la lengua guaraní. Algunos de ellos hacen uso de un castellano en el que subyace la cosmovisión mítica y poética del guaraní, pero siempre tomaron como lengua de base de la mayor parte de su obra a la variedad del castellano, pues era a partir de ella que podrían ambicionar una proyección continental e integrar así el mapa de la literatura contemporánea latinoamericana.
Se trata, en definitiva, del canon y los grandes nombres a partir de los cuales se traza la línea de la literatura paraguaya del siglo XX como fenómeno moderno e integrado a la literatura latinoamericana. Ahora bien, esta serie convive con otras series literarias con las que interactúa al mismo tiempo que marcan sus límites. La literatura paraguaya en castellano (más o menos penetrado por el guaraní), la literatura (también paraguaya) en guaraní, y la literatura guaraní son las series que le dan espesor a las literaturas del Paraguay.
Algunos autores diferencian la literatura “culta” de la literatura popular en función del idioma que se utiliza para cada una. Así, en la poesía que es donde conviven mayoritariamente producciones en ambos idiomas, Villagra-Batoux (2013, págs. 326-327) distingue la literatura en castellano como poesía culta, mientras la literatura en guaraní es literatura popular. La división entre lo culto y lo popular sedimenta los sentidos establecidos por la diglosia. Hay que tener en cuenta que en Paraguay ocurre el particular fenómeno de convivencia, a nivel nacional y no por regiones, de dos lenguas, cuyos uso y valor están divididos de acuerdo a una jerarquía entre una variedad alta (el castellano) y otra considerada baja (el guaraní). A pesar de los esfuerzos actuales por equiparar ambas lenguas a través de la co-oficialidad, esta jerarquía no ha sido modificada significativamente. Así es como el castellano se impone para los contextos formales y escritos, mientras el guaraní lo hace en la intimidad y los afectos, pero también en la ficción, vinculada al anecdotario y al mito, formas asociadas siempre a la oralidad. De modo que la relación problemática entre oralidad y escritura, sobre la que se basa una gran cantidad de estudios críticos en literatura latinoamericana, se transporta aquí en dos lenguas organizadas en función de una relación colonial. Como puede preverse, esta división en registros, el castellano para la escritura formal y el guaraní para lo oral y ficcional, supone una división que amenaza la literatura de ficción y una prueba para la literatura paraguaya en su conjunto.
Bartomeu Melià (1992, pág. 224) desestima la clasificación entre culta y popular cuando consigna que se ha dado en llamar poesía culta en lengua guaraní a las producciones que ocasionalmente realizaran los escritores canónicos en lengua castellana, como Juan O’Leary, Ignacio A. Pane y luego Elvio Romero o Roa Bastos. Prefiero partir de una división relativa entre distintas series de acuerdo a la lengua literaria que las caracterice. De modo que, por un lado, contamos con una literatura en lengua predominantemente castellana, más allá de las hibridaciones que pueda contener del guaraní. Por otro, otra serie basada en el guaraní paraguayo como lengua literaria, que se desarrolla mayormente en los géneros vinculados a la oralidad y que puede ser popular o de vanguardia, oral o escrita. A éstas habría que agregar una tercera serie, la literatura guaraní.
El periodo “clásico” que “reduce” el guaraní a lengua literaria y lengua de escritura es el de las reducciones jesuíticas (1609-1767), cuando se “inventa” –en palabras de Melià (1992, pág. 109)– esa otra lengua que sería el guaraní escrito. El proyecto político y lingüístico de los padres consistía en la evangelización de las distintas parcialidades guaraníes a través de su propio idioma, para lo cual realizaron gramáticas, diccionarios, catequismos traducidos y ediciones en una imprenta propia. No desarrollaré el particular ethos jesuita, como lo definió Bolívar Echeverría (1998), que posibilitó este llamativo experimento lingüístico y colonial, pero sí me interesa destacar que el proyecto sentó las bases para una posible alfabetización en guaraní que luego desembocaría en textos de producción indígena, cartas y catequismos, y una abundante bibliografía colonial en lengua guaraní mucho mayor que la que paralelamente se escribía en lengua castellana.
Luego de la expulsión de los padres, el guaraní quedaría restringido al terreno de la oralidad, salvo por breves intervenciones vinculadas a la coyuntura política, como las proclamas de Belgrano durante su expedición al Paraguay y el himno nacional francista; además de, como ya mencioné, la excepcional experiencia de los periódicos de trinchera durante la Guerra contra la Triple Alianza.
Ya entrado el siglo XX, se vuelven a realizar producciones escritas y publicadas de forma masiva en lengua guaraní y de ese modo se instala en la escritura un sub-mundo poético cuya tradición oral corría paralelo al castellano y que había sido especialmente prolífico, en manifestaciones populares anónimas en torno a la Guerra contra la Triple Alianza. Ocára poty (de 1917) de Narciso Ramón Colmán (Rosicrán) es la primera publicación, exceptuando los periódicos de la guerra, en guaraní desde las reducciones. Se trata de un cancionero en guaraní popular que establece “pautas de expresión lírica que seguirán manteniéndose por décadas” (Melià, 1992, pág. 206)2, cuya influencia puede observarse en el título de una de las publicaciones más importantes de la poesía popular en lengua guaraní, la ya mencionada revista Ocara poty cue mi, que comenzó a publicarse en 1922 y que tuvo gran difusión durante la Guerra del Chaco. Es importante destacar estas ediciones en lengua guaraní, luego de un vacío de tanto tiempo sin publicaciones continuadas, y destacar, además, que esto ya no se da en la lengua normativizada y reducida por los jesuitas, sino en un guaraní popular sedimentado a través del principal factor sobre el que construía su universo semántico, la cultura rural y campesina. Se trata, en definitiva, de la consolidación escrita del guaraní paraguayo.
En esta ocasión, los principales soportes serían revistas, cancioneros y antologías, algunos de gran tirada, pero también canciones y obras de teatro; esto contribuye a que estas producciones se consagren popularmente e independientemente de los mecanismos de legitimación propios de un campo intelectual profesional, tales como la crítica literaria y las instituciones específicas. Por el contrario, se genera un mercado cultural en el que tanto productores como consumidores comparten un código popular, y en el que la escritura funciona como pivote para la expresión oral. Ramos Dávalos explica que:
El primer número del Ocara poty cue mi, fue lanzado el 22 de julio de 1922, con 32 páginas de papel diario, su costo era de 2 pesos y era de pequeño formato. Las tiradas normales eran de 20.000 ejemplares llegando a 22.000 (registrado en acta notarial) como los números 82 y 96. Además, fueron reimpresos los primeros números por la demanda de los lectores. Esta recepción del público motivó a los vates paraguayos a trabajar la pluma, acercándose a la Imprenta de Don Felix Fortunato Trujillo y así ganar un espacio de difusión.
Читать дальше