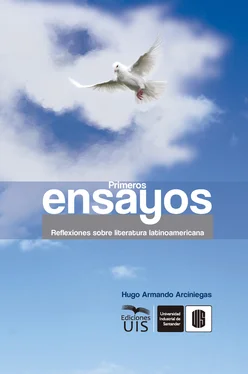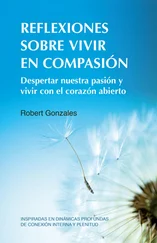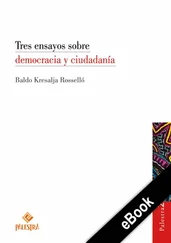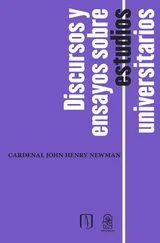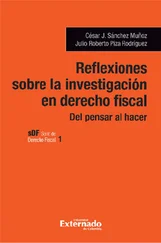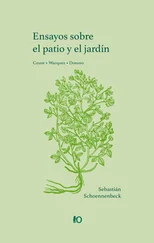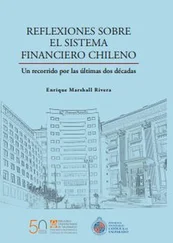Alonso Quijano escritor y Miguel de Cervantes personaje
En el cuento «En algún lugar de las indias», perteneciente al volumen La procesión de los ardientes, se refiere la relación de dobles que existe entre los personajes Alonso Quijano, escritor, y don Miguel de Cervantes, personaje. El cuento comienza, precisamente, con Quijano dispuesto para la escritura de una obra sobre un autor fracasado que viaja a América: “Don Alonso comenzó a escribir. Quería dedicar tiempo a su historia sobre el autor fracasado que iba a enterrar su amargura en los extraños lugares de Nuevo Mundo” (Gómez Valderrama, 2016, p. 97). Y ya aquí se nos revela la condición de uno de los dobles. El doble Miguel de Cervantes es un autor fracasado, y luego se entiende el hecho de que no se sienta satisfecho con su vida actual, y se proponga, en consecuencia, el viaje como forma de “otra vida”.
El Miguel de Cervantes personaje, además, no solo se halla agobiado por su escaso éxito como escritor, sino que también “había llegado ya a extremos precarios, después de haber pasado en las más inútiles empresas, hallábase al borde de vivir de la caridad pública” (p. 98)10. Y después de un largo proceso, lleno de cartas, peticiones y momentos de tránsito en embarcaciones o conflictos bélicos, don Miguel recibe una respuesta positiva por parte del doctor Núñez Marqueño, relator del Consejo, el mismo que “puso sobre otra petición, de un Alonso Quijano, el mismo hidalgo que intenta describir las tribulaciones de don Miguel en América, esta nota: ‘Busque por acá en qué se le haga merced’” (p. 99). De esto se desprende, por supuesto, que don Alonso Quijano escritor se convierte, a su vez, en personaje dentro de la novela que escribe, pues tanto él como el Miguel de Cervantes que describe hacen parte de esa primera “realidad” del cuento.
Expliquemos en detalle lo anterior. En el cuento existe un Alonso Quijano escritor y, también, un Miguel de Cervantes escritor, fracasado hasta entonces. A partir de este personaje, don Alonso Quijano elabora su novela, donde aparece un personaje émulo de aquel Miguel de Cervantes y otro émulo de sí mismo, el Alonso Quijano que recibe la respuesta por parte del relator del Consejo11. Esta relación de dobles es múltiple. Hay dobles en los dos planos del cuento: en el relato que hace el primer narrador del cuento y en el relato escrito por el personaje Alonso Quijano, el escritor.
Y son tales relaciones las que llevan al final del cuento, donde el Miguel de Cervantes, personaje de la ficción de Quijano, se vincula con una mulata y se entrega a la bebida y la vida licenciosa. Producto de todo ello, contrae enfermedades. Pero este no es el final de aquella segunda narración, pues el narrador de la primera, que funge como investigador literario o como filólogo, encuentra un texto, escrito por Alonso Quijano, en el que se describe “una tarde en la Mancha, con la sinceridad de la austeridad abolida, en que don Miguel de Cervantes llega a visitar a don Alonso Quijano, autor del relato, y don Alonso Quijano lee el texto de la aventura de ultramar” (Gómez Valderrama, 2016, p. 103).
Tal final del cuento nos revela cómo el Miguel de Cervantes de la primera ficción no ha viajado nunca a las Indias. Quien viaja es el personaje producto de la invención de Quijano. No obstante, el encuentro entre ambos personajes, descrito en el párrafo anterior, le permite al primer Cervantes meditar “largamente en todo lo que le habría ocurrido si se hubiese ido a Cartagena de Indias, en el Nuevo Reino de Granada” (p. 103). De forma que este Cervantes, aunque no viaje, sí goza del privilegio de la imaginación, de la fantasía –alentada por el texto de Quijano– que lo aleja de su vida actual, de su vida como alcabalero en España, de su vida monótona y tediosa, y lo lanza de pronto, a través de la palabra, a una vida de aventuras en Cartagena de Indias. Lo lanza, en fin, a “otra vida”, para la cual, sin embargo, resulta necesaria la existencia de su doble: el escritor Alonso Quijano, quien imagina y escribe aquello que Cervantes, escritor fracasado, no realiza, o al menos no de forma satisfactoria.
Paganini en tres siglos diferentes
En «Las músicas del diablo» la relación de doble se sustenta en la incomprensión del músico, en las acusaciones relacionadas con pactos demoniacos y en el deseo siempre vivo –al menos hasta la tercera parte del cuento, como veremos ahora– del disfrute de la vida bohemia, del licor y de la seducción de mujeres. Es decir, la existencia de los dos dobles del Paganini modelo –aquel de la segunda parte, titulada «Tocador de laúd»12–, aquel que habita las calles de Génova en el siglo XIX, al igual que el Paganini de la realidad, se justifica en la medida en que este, el modelo, no se encuentra satisfecho con su vida, merced a las acusaciones que sufre, producto de la incomprensión de su genio, así como a la contrariedad de que, aunque goce de su vida bohemia, lamenta el hecho de que tales mujeres solo lo asedian por su talento musical, por aquello que representa.
Aquella noche, en la intimidad de la alcoba, bajo la furia de la tempestad de que no era a él mismo, con su sensualidad afanosa, con su perfecto cinismo, a quien ella [una condesa de la Toscana] perseguía, sino la representación de la comedia del paje tocador de laúd (Gómez Valderrama, 2016, p. 313).
Paganini representa al músico de habilidades extraordinarias, envuelto en un aura siniestra que le otorga, sin embargo, un enorme atractivo por parte de las mujeres, pues por parte de los hombres suscita solo acusaciones de pactos demoniacos. Y es precisamente tal incomprensión aquello que genera la insatisfacción en el modelo y la consecuente existencia de los dobles: el doble del pasado, el Paganini de la Francia del siglo XII, y el doble del futuro, el Paganini de la Roma del XX.
El doble del pasado y el doble del futuro gozan, al menos en principio, de aquello que anhela el Paganini modelo: que se lo desconozca, que no se lo acuse de la práctica demoniaca y que no se lo quiera exclusivamente por su talento como músico: “Me amarás por mí mismo, a pesar de mi arte. ¡No volveré a tocar un violín!” (Gómez Valderrama, 2016, p. 313), exclama a una de sus amantes. Así pues, el Paganini del siglo XII, experto tañedor de laúd, arriba a un condado francés, proveniente de tierras itálicas, y “libertino, no hizo otra cosa desde su llegada que beber vino en todas las tabernas de la villa, y tratar de enamorar a cuantas mujeres poníanse a su alcance” (p. 304). En este punto, el Paganini “siniestro” del pasado goza de aquello que anhela el Paganini del XIX: “Nadie sabía a ciencia cierta de dónde venía, apenas que era de Italia, que había atravesado ileso las tierras teutonas” (p. 304).
Como se ve, lo único que se conoce del Paganini del pasado es su origen: proviene de Italia, justo como el Paganini de la segunda parte, el modelo, a quien aquel emula, salvo en un rasgo marcado: el hecho de que se lo desconozca. No obstante, en este cuento, a diferencia de los otros tres analizados en este texto –«¡Tierra!», «El maestro de la soledad» y «En algún lugar de las Indias»–, la solución de la “otra vida” no se presenta en forma permanente, sino escasamente momentánea. Tal es el caso del Paganini de la primera parte, a quien cierta noche un peregrino, que ha tenido noticias de Paganini en otras ciudades, revela a los habitantes del condado que el músico es un “hechicero”. Comentarios que no solo llegan a oídos de las mujeres que lo asedian, las mismas a quien ahora este hálito de misterio las seduce todavía más, sino a las Cortes de amor, cuyos jueces hacen que Paganini les rinda informe por “usar artes de hechicería para lograr la locura de los hombres y el deseo insensato de las mujeres” (p. 308).
Читать дальше