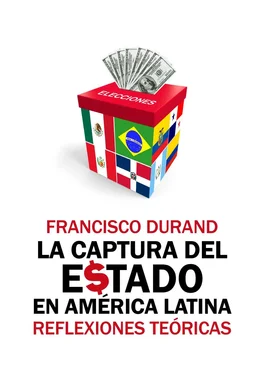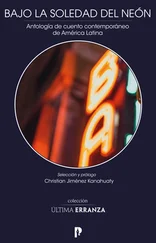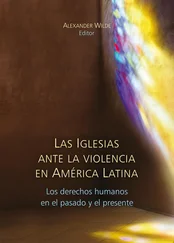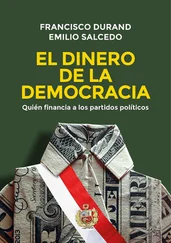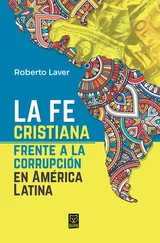5Ver Távara (2004, 2006), Dammert (2010), López (2010, 2012) y Alarco (2012). El primer trabajo en el que analizo la captura —de modo preliminar— es de 2005, La mano invisible en el Estado: efectos del neoliberalismo en el empresariado y la política. El tema fue luego retrabajado, y en 2010 publiqué La mano invisible en el Estado: crítica a los neoliberales criollos. Luego he profundizado el tema en varios artículos, capítulos y libros que se irán mencionando a lo largo del libro, manteniéndose la hipótesis de que la introducción y profundización de políticas llamadas neoliberales contribuye de modo importante a generar situaciones de captura del Estado al concentrar poderes económicos y políticos, y al debilitarse la sociedad civil y, en particular, los sindicatos. Se han realizado varios estudios sobre casos concretos y con base empírica para cerrar «la brecha de evidencias» que aqueja a esta temática, como son los sistemas de impuestos, la normativa ambiental y la propia empresa constructora Odebrecht, que funcionan como cuestiones decisionales que determinan el «decretismo».
Capítulo 1. Captura y cambios de contexto
Diversas escuelas y autores han desarrollado la teoría de captura del Estado, que ha sido objeto de variadas contribuciones empíricas, algunas más profundas y mejor documentadas que otras. No falta un debate sobre su carácter conspirativo, que ciertamente existe como fenómeno en la arena política, y que a veces se filtra en las contribuciones académicas (Romero, 2008). Todo ello obliga a ordenar y matizar la discusión, particularmente la variante conocida como captura corporativa —tanto en América Latina como en otras regiones—, en tanto es un tipo más universal que ocurre en contextos donde las fuerzas privadas predominan en el mercado y se proyectan a la política gracias a Estados porosos que les permiten operar con relativa comodidad en democracias6.
Los estudios de captura corporativa se centran en procesos o situaciones donde una élite influyente, la económica moderna, representada por altos ejecutivos y grandes propietarios, va desarrollando una relación colusiva con las élites políticas a medida que acumula riquezas, representada por políticos elegidos y funcionarios, a varios niveles —local, regional, nacional— y en diversas instancias del Estado, como los organismos regulatorios, los ministerios de línea, las principales instancias burocráticas económicas, y la propia presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. En este libro usamos un enfoque dinámico-relacional para entender este acuerdo, identificando los factores estructurales e institucionales que generan o facilitan situaciones más marcadas de captura, y las redes y los mecanismos que utilizan las élites corporativas para proyectarse con ventaja al Estado. Este balance permite comprender mejor los alcances de la teoría, definir los conceptos con más precisión, entender las variantes o tipos de captura y elaborar hipótesis más útiles para entender también los procesos de «recaptura» cuando las élites económicas recuperan sus niveles de influencia política.
Si bien la discusión de captura está referida a América Latina, toma en consideración los avances teóricos de otros continentes, sobre todo aquellos que pueden catalogarse como democracias de mercado, caracterizados por la oligarquización de la política y la aparición de una «corporatocracia». Esta amplia y diversa discusión planetaria es un reconocimiento de la vigencia de teorías críticas en lugares con distintos niveles de desarrollo económico y político que, coincidentemente, tienen en común el acentuado poder de las corporaciones privadas que la globalización fomenta, y su eficaz manejo político en democracias formales. La discusión de captura está entonces asociada al llamado neoliberalismo, los intereses que promueven la globalización económica y, como lo dicen con dureza varios analistas, a las democracias «dirigidas» (Wolin, 2008) o «secuestradas» por las élites (Oxfam Internacional, 2018), términos que se aplican a países con distintos niveles de desarrollo.
La captura corporativa —en el pasado inmediato y en el presente— predomina cuando ocurre una recuperación política y un acelerado fortalecimiento económico de las fuerzas privadas del mercado sobre un Estado con funciones y voluntades reducidas. De este modo, gracias a esta acentuada asimetría de poder, la situación laboral de las clases mayoritarias, antes beneficiadas con políticas redistributivas de un Estado fuerte y con la capacidad negociadora de los sindicatos, se precariza. Una vez cooptado el poder —a veces literalmente ocupado—, las élites económicas se benefician con la implementación y profundización del modelo de globalización neoliberal, generando un nuevo statu quo que defienden con vigor, empezando por la política económica, siguiendo por «los derechos adquiridos» en materia tributaria y laboral y las condiciones político-jurídicas que les permiten operar con ventaja.
La adopción de este modelo es resultado de la manera como fue manejada la globalización neoliberal al ser impulsada desde los países del norte por los gobiernos aliados de Ronald Reagan en EUA y Margaret Thatcher en el Reino Unido a partir de 1980, cuando ocurrió un gran cambio político. Esas políticas fueron luego impulsadas por Bill Clinton y Tony Blair, y por los socialdemócratas europeos en la última década del siglo XX. Estos líderes fueron «seducidos» por el neoliberalismo, a pesar de representar o decir representar a las mayorías trabajadoras.
En palabras de Wolin, en estos países desarrollados —y luego en sus zonas de influencia—, surgió un sistema de poder asimétrico que «representa fundamentalmente la madurez política de las corporaciones y la desmovilización política de la ciudadanía» (2008, p. 12). Gracias a las influencias de los aliados anglosajones, estas políticas y sus principios ideológicos fueron diseminados en gran parte del planeta con la ayuda de los organismos financieros internacionales, influenciados por las superpotencias al controlar los votos de sus directorios y a medida que pasaban por crisis que eran resueltas o manejadas por estos poderes.
El modelo fue crecientemente cuestionado a partir de la crisis financiera mundial 2008-2009, al revelarse que los financistas, y sus privilegiados ejecutivos, fueron responsables de una crisis con dramáticas consecuencias, pero terminaron siendo rescatados con millonarios recursos fiscales a la vez que poco investigados y sancionados. La crisis global, la más seria desde la Gran Depresión de 1929-1930, revelaba los juegos del poder a favor de las élites globales, al mismo tiempo que al acentuarse las desigualdades (Picketty, 2014; Therborn, 2015), polarizaba las sociedades y socava las democracias (Kupferschmidt, 2009, p. 14). A partir de este momento se comenzó a hablar del 1% que concentra la riqueza.
Al respecto, para sopesar la importancia de este megaevento, que a diferencia de la Gran Depresión del siglo XX no generó cambios en políticas ni modificaciones en la correlación de fuerzas, pero sí preocupaciones, tensiones y discusiones. Se hablaba incluso de una crisis del capitalismo global moderno. Cabe señalar el siguiente balance. Ricardo Dudda (2019) identifica con claridad las preocupaciones al interior de las élites globales, y añade que a pesar de las crisis y las propuestas se mantuvo la defensa del statu quo, acentuándose los cuestionamientos:
De pronto, más de diez años después de las famosas palabras de Sarkozy («hay que refundar el capitalismo»), todos hablamos de la crisis del capitalismo. Y no solo en la izquierda, sino también en el establishment financiero. Martin Wolf del Financial Times recorre los grandes foros económicos globales para hablar de una crisis sistémica, Adrian Wooldridge intenta convencer a sus lectores en The Economist de que hay que leer a Marx para comprender lo que nos pasa, el gurú financiero Ray Dalio avisa de una revolución si el capitalismo no se reforma y el presidente billonario de Starbucks se ofrece como candidato presidencial con una propuesta de subir los impuestos a las grandes fortunas (Dudda, 2019, p. 10).
Читать дальше