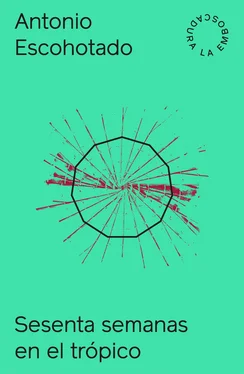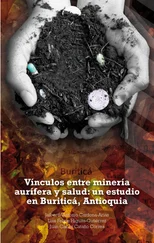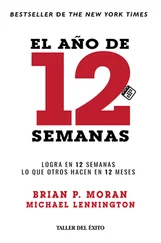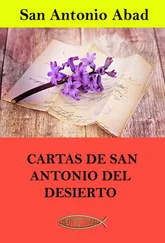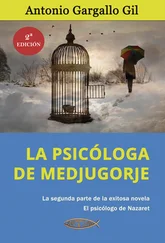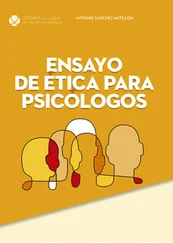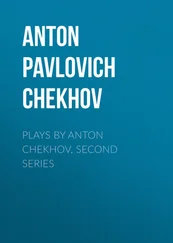Los tailandeses también sobresalen en jardinería. Son el mayor productor mundial de orquídeas, y raro será el establecimiento público o la casa particular cuyas mesas y paredes no estén adornadas por alguna. 4Aunque otras flores no admiten cruce entre géneros, las orquídeas son excepcionalmente promiscuas, y paren nuevas especies sin pausa; de hecho, dicen que hay ya unas 35.000, y su número crece con rapidez. Fascinados por las peculiaridades de estas plantas, y por la formidable duración de sus flores, los occidentales se pasaron tiempo en la inopia, tratando de instalarlas sobre tierra fértil o mantenerlas en floreros con agua, sin darse cuenta de que son epifitos o vegetales aéreos, desprovistos de anclaje nutritivo terrestre, como la piña tropical, el ficus estrangulador y un millar más de especies tailandesas.
Hay como dos riquezas opuestas en el reino botánico, correspondientes a lo salvaje y lo cultivado. Lo salvaje, que tantas veces vive de apenas nada, se adapta a ello con enérgicas medidas de austeridad. Las orquídeas, por ejemplo, son frugales hasta el extremo de ignorar los mínimos que presiden la reproducción de otras plantas. Sus abundantísimas y minúsculas semillas (unos dos millones por flor) carecen del tejido que habitualmente rodea y alimenta al embrión —el endosperma—, con lo cual resultan ser simples núcleos secos de células, sin rastro de algo parecido a la leche de coco para su simiente. Pero la economía no acaba aquí, pues en vez del nutritivo polen, que atrae espontáneamente a toda suerte de visitantes, las orquídeas ofrecen un néctar sin sustancia alimenticia, que unas veces funciona gracias a aromas magnéticos para ciertos machos —la vainilla es un caso eminente— y, con más frecuencia, gracias a disfraces. Así, partes de la planta semejan la forma de ciertos insectos, provocando en ellos, y en otros, reacciones de aproximación sexual (llamadas pseudocopulativas) y ataque. Como la flor necesita que sus semillas se adhieran al polinizador, tanto da que éste penetre con un ánimo o con el otro. Colaborando simbióticamente con ciertas hormigas, y con ciertos hongos, el riguroso ahorro de las orquidiales llega a conseguir autopolinizaciones.
Tras suponer que cierta orquídea muy grande —la Angraecum sesquipedale de Madagascar— no podría sobrevivir sin un transporte adecuado para sus simientes, Darwin predijo que habría cierta polilla con una trompa de 25 cm. Y la polilla apareció —mucho más tarde—, si bien nadie ha logrado aún verla en acciones libatorias. Otra muestra de la frugalidad impuesta a estos epifitos es un crecimiento por continuas bifurcaciones de cada nodo, cancelándose luego la dirección que se revela débil. La economía de medios llega al propio núcleo, donde las partes masculinas y femeninas —pistilos, estambres y estigma— se funden en solo cuerpo rígido llamado columna, al cual puede acceder el polinizador desde el pétalo asimétrico conocido como labio.
Las austeras medidas y contramedidas de lo salvaje realzan su inverso, que es el afluente equipo vital promovido por la agricultura. Gran parte de las plantas que cultivamos son tan impensables sin endosperma como una yema de huevo sin su clara. Lo mismo cabe decir de sustancias útiles para el pájaro o insecto encargado de polinizar, pues las plantas cultivadas —o simplemente ancladas sobre suelos fértiles— suelen disponer de jugos sexuales nutritivos, quedando así emancipadas del juego camaleónico que unas veces engaña con colores (a los pájaros) y otras con olores (a los insectos) para conseguir que visiten sus inflorescencias. Con la agricultura llega el suministro, si bien los feracísimos deltas fluviales de China han sido inmemorialmente abonados con estiércol humano —a falta de otro fertilizante—, algo insalubre en grado casi infinito. La naturaleza rinde abundantes frutos si le añadimos industria, con sus inevitables fatigas, pero la industria puede ser tendenciosa —o al servicio de cierto horror político-social como el imperio chino—, y sus frutos no compensan.
17/8
Símbolo nacional de Tailandia, y una de sus principales exportaciones, las orquídeas se parecen en más de un sentido a este pueblo, capaz de vivir con muy poco, y movido a adoptar disfraces para poder reproducirse cuando falta lo equivalente a una dote. Lo común es vivir de otro, o para otro, con un interminable paisaje de parásitos y parasitados. Los unos son ajenos a la responsabilidad de procurarse el sustento y por eso viven supuestamente cómodos, aunque sujetos a la bulimia crónica del gorrón. Los otros alimentan a algún huésped y viven por eso supuestamente incómodos, aunque instalados en las bendiciones de la autosuficiencia. Como no hay regla sin excepción, tenemos los epifitos —tan abundantes y variados en regiones tropicales—, que ni viven de la tierra ni de otras plantas. Les bastan las minúsculas partículas de materia orgánica transportadas por el aire, y si se reclinan sobre árboles, arbustos o rocas no es para extraer de ellos alimento. Son un término medio entre los destinos de parasitar o ser parasitado: viven frugalmente de lo que trae el aire, practicando un desarraigo que multiplica singularidades. Ya me gustaría ser orquídea, en vez de centeno o cornezuelo del centeno.
18/8
Mi padre escribió un cuento sobre cierto marino, que era patrón de remolcador en el Estrecho. Trabajaba normalmente la costa malagueña, hasta que una amenaza de naufragio le llevó a Melilla. Allí uno de los marineros le presentó a su hermana, de la cual quedó prendado al instante. Ella aceptó su admiración, y en la pequeña cabina del barco se amaron. Volvió a Málaga, donde le esperaban dos hijos, gobernados por su augusta madre. Meses después estaba de nuevo en Melilla, desayunando con una mora preñada. Todo iba bien, sobreabundante de afecto, y a la casa de la costa norte añadió una casa en la costa sur. Hijos y madres le recibían con júbilo, hasta que el demonio de la verdad empezó a roerle el alma. Cierto día resolvió que se debía a la familia más antigua, y entre lágrimas se lo dijo a su gente de África. Cuando fue infiel a esa promesa, andando el tiempo, encontró a sus niños crecidos, a su hurí más bonita y devota que nunca. Mandó recado de que se embarcaba en una larga singladura, pero le escribieron de Málaga diciendo que se compadecían de su mentira y seguían queriéndole. Era inevitable visitarles, para llorar lo que fuere preciso, y tomó el ferry a su tierra. En mitad del Estrecho estaba cuando se le paró el corazón. Pudo pedir que le enterrasen allí, en el elemento donde había vivido, y así se hizo. A merced del mar de fondo, sus restos unas veces miran hacia una casa, otras a la de enfrente.
Ayer soñé con las últimas líneas de esta historia. Reposaba inestablemente, entero e inerte, sobre un fondo de arena. Un mar surcado por burbujas como de vino ofrecía estampas de una familia o la otra. Todos eran felices salvo mi corazón, que estallaba de amor y pena. Es una aflicción que no viene del miedo. Duele el amor mismo, quizás como duelen miembros amputados mucho después de perderse. La nostalgia mata así.
19/8
Los musulmanes, tan ajenos a costumbres republicanas, habrían esquivado la tragedia viviendo con ambas esposas. El harén evita esa lucha a muerte de las reinas en colmenas y hormigueros, solventando las pasiones del varón como un corral de gallinas solventa las del gallo. Ya me gustaría saber hasta qué punto las musulmanas así reunidas aprovechan el redil común para cooperar.
Lo inadmisible del serrallo es que sea un recinto guardado por eunucos. Evitando su involuntariedad, la institución podría hasta injertarse en sociedades libertarias, donde la principal novedad serían harenes de hombres sufragados por damas de sangre cálida y recursos económicos suficientes. Obsérvese que las trabas a tal efecto son hoy de tipo jurídico, y concretamente la normativa sobre convivencia y sucesión marital prevista por nuestros códigos civiles. Desde el punto de vista de las «buenas costumbres y moralidad reinante», el harén es cosa de niños si se compara con matrimonios homosexuales, bazares porno y el resto de licencias conquistadas por Occidente en este orden de cosas.
Читать дальше