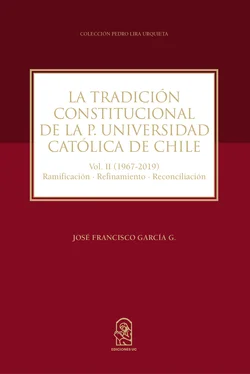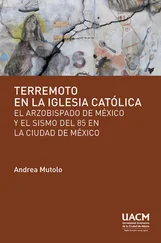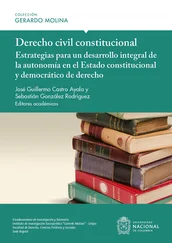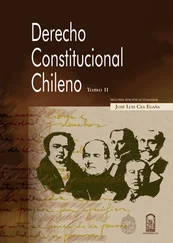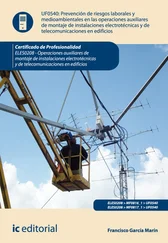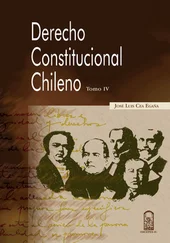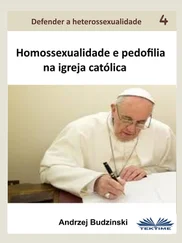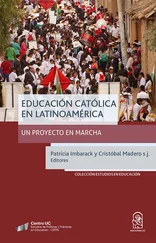Para Evans, la esencia de este derecho es “la facultad de organizar entidades lícitas, de ingresar y permanecer en ellas y de retirarse, todo ello sin permiso previo y sin otros requisitos que los que, voluntariamente, se aceptaron al ejecutar alguno de estos actos”.234
En los debates en la CENC al comienzo fue partidario de consagrarlo en términos más bien escuetos, dado que, a su juicio, si la Constitución garantizaba a los cuerpos intermedios y su autonomía, y acentuaba el principio de subsidiariedad, sería redundante.235
Podemos destacar dos temas específicos que Evans desarrolla en el contexto más general de esta garantía: una preocupación especial por la situación de los colegios profesionales y otra referida al derecho a sindicalizarse.
Respecto de lo primero, examina la regla “Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación”. Para Evans, si bien “satisface los requerimientos de una concepción libertaria de la vida en sociedad”, ella sola “no nos parece compatible con la protección que el Estado debe a los grupos intermedios, según el artículo 1° de la Constitución, ni se concilia con la importante, valiosa y muy respetable tradición de organización y funcionamiento de los colegios profesionales en Chile”. 236 Y es que “al transformar a esos organismos en meras asociaciones gremiales y al abrir cauce a un paralelismo injustificado en los gremios profesionales, o a su atomización… la institucionalidad no ha brindado el reconocimiento que los colegios profesionales chilenos merecían, como expresión de fortaleza social, tan importante para el ejercicio del derecho natural de participación en un régimen democrático”.237
Respecto del derecho de sindicalización, recordando que en la CENC “fue largamente debatido este derecho y sus acuerdos se reflejaron en el N° 22 del artículo 1° del Acta Constitucional N°3”, y que “los criterios inspiradores de la preceptiva de 1980 fueron los mismos manifestados en la CENC”,238 destaca especialmente la regulación que busca proteger la autonomía e independencia de las organizaciones sindicales y explicitar que a las mismas no les está prohibido participar en política, sino que deben hacerlo limitando la instrumentalización político-partidista. Lo dijo así: “El inciso tercero de este derecho contiene dos normas que se complementan. Por la primera, se encomienda a la ley contemplar los mecanismos para asegurar la autonomía, o independencia, de las organizaciones sindicales, lo que debe entenderse, respecto de la parte patronal, respecto del Estado y sus autoridades y respecto de organizaciones o entidades que no tengan por objeto exclusivo asociar trabajadores o sindicatos”.239 Por la segunda, continúa, “se prohíbe a las organizaciones sindicales participar en actividades político partidistas, lo que debe entenderse referido a actos propios de los partidos políticos y a actos en que la convocatoria emane de un partido o en que el objetivo de la participación sindical sea compartir o solidarizar con una tesis o posición de uno o más partidos políticos y propia de la acción de éstos. La Constitución dijo “actividades político partidistas”.240 En consecuencia, ella no impide, ni podría impedir, que las organizaciones sindicales, como tales, dentro de su autonomía y en ejercicio de la libertad de opinión, adopten acuerdos o participen en actos de contenido político que esencialmente expresen una preocupación o una posición frente a determinados problemas o situaciones que afecten a todo el país o al sector sindical. Lo que trata de evitar la Carta de 1980 es la instrumentalización por los partidos políticos de las entidades sindicales, la que las desvirtúa y aleja de la esfera de sus fines específicos”.241
5.4. Libertad de enseñanza. Amplitud de la garantía
Para entender en profundidad la perspectiva desde que la aborda, resulta relevante analizar el contexto en el que se situaba el autor y la evolución de la mencionada garantía en nuestra historia constitucional.
Para el profesor Evans, esta garantía había sido escuetamente tratada en nuestra historial constitucional, hasta el Estatuto de Garantías en 1971.242 Las reglas de la Carta de 1925 eran solo de naturaleza “operacional”243 y, en razón de lo escueto que resultaba tal regulación, “correspondió a la doctrina y a la cátedra universitaria profundizar en la naturaleza de esta garantía”.244
En la Constitución de 1980, aunque “de modo más escueto”,245 sí se “recoge expresa o implícitamente, los bienes jurídicos de la esencia de la libertad de enseñanza”.246 En ella “se precisaron los bienes jurídicos amparados por la libertad de enseñanza”,247 especialmente aceptándose la idea de “que el beneficiario de todo el proceso educacional y del sistema de enseñanza es el que la recibe, o sea el “educando”.248
Así, los bienes jurídicos que a su juicio resultan amparados por la libertad de enseñanza en cuanto garantía fundamental son: el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos de enseñanza; el derecho de los padres de elegir el maestro de sus hijos, dentro de las realidades materiales y de las opciones doctrinarias que les brindan la educación estatal y la educación privada; la libertad de cátedra; y el acceso a la enseñanza reconocida oficialmente, esto es, la que somete a sus alumnos a exámenes que habilitan para cursar los grados de los niveles básico, medio y superior o universitario, la que no podrá propagar tendencia político-partidista alguna. A lo anterior, Evans suma el que una ley orgánica constitucional estará encargada de establecer requisitos mínimos que deberán exigirse en cada nivel de enseñanza básica y media, y señalará normas objetivas que permitan al Estado velar por su cumplimiento y establecer requisitos, igualmente objetivos y no discriminatorios, para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel, incluyendo, por tanto, las universidades. También que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.249
En el debate en la CENC, Evans buscó limitar la intervención del Estado en esta área a exigir los requisitos mínimos de promoción de la enseñanza básica a la enseñanza media y los mínimos de egreso de la enseñanza media. En lo demás, entendiendo que era la posición de Silva Bascuñán y, en general, la del resto de los comisionados, “es otorgar a los establecimientos privados la más amplia libertad de enseñanza. Ellos tendrán, desde luego, autonomía administrativa, tendrán plena autonomía docente: podrán elegir su personal, seleccionar sus textos, promover los alumnos con validez de un curso a otro, sin sujetarse más que a estos requisitos mínimos de acceso de un nivel a otro”. 250
Asimismo, realzó la posición de los padres, “los que son, esencialmente, los primeros educadores de sus hijos, y representan, en su opinión, la primera expresión de esa libertad”.251
Finalmente, destacó el rol fundamental que tendrían la doctrina constitucional de los tratadistas y la jurisprudencia en profundizar el mejor entendimiento de esta garantía.252
5.5. Derecho de propiedad. La propiedad como elemento esencial de la contienda política en la historia de Chile. Precisiones conceptuales sobre su esencia
La dogmática constitucional tiene una gran deuda con el profesor Evans en este ámbito. Hoy sus ideas son fuente de consulta obligatoria tanto por la profundidad de las mismas como por el hecho de que él haya sido un activo participante en buena parte de las reformas constitucionales y la definición de las reglas que hoy nos rigen. En función de lo anterior, examinaremos con mayor extensión sus ideas y la evolución de las mismas.
Читать дальше