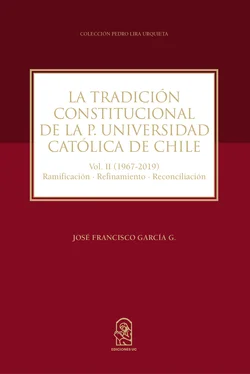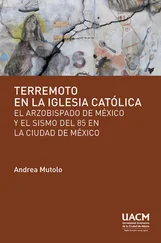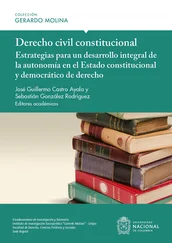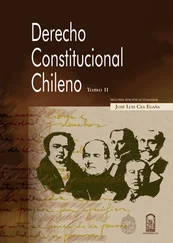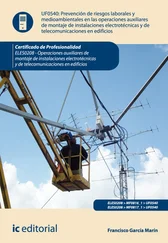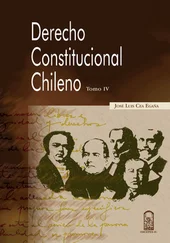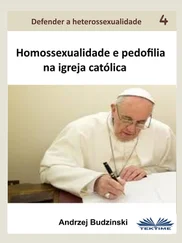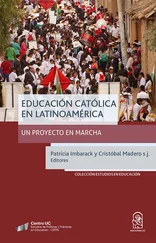Para llegar a una propuesta más realista de integración al TC, tomará como base las ideas de su hijo (y socio de estudio), el profesor Eugenio Evans, las que lo llevarán por un extenso análisis comparado del TC en relación a sus pares español y francés, respecto del estatuto de los ministros. Tras examinar la génesis del TC chileno en la reforma constitucional de 1970, examinar la regulación en la Carta de 1980 y estudiar el mensaje presidencial objeto central de su análisis, formulará interesantes recomendaciones, precisando que, desde la perspectiva de la integración, es “absolutamente única” a nivel comparada la influencia de las instituciones armadas en la designación de los ministros, lo que se debió no al trabajo de la CENC sino a la revisión por parte de la Junta.221 Si bien pueden existir argumentos factuales e históricos que explican tal integración “única”, esas disposiciones, “sin embargo, no desvanecen la solidez de las críticas que en torno a la mencionada influencia puedan formularse”.222 Lo anterior no obsta a que, tras la experiencia de quince años de funcionamiento, el TC haya teniendo una positiva influencia en el “devenir histórico-político reciente del país”, y que los ministros designados por el COSENA no hayan realizado una buena labor desde la perspectiva de sus sentencias.223
5. IDEAS E INSTITUCIONES RELEVANTES PARA LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
5.1. Dignidad de la persona humana. Bases del humanismo cristiano y principios libertarios del pensamiento laico
Para Evans, es la persona humana el fundamento último de los derechos humanos. Y cuando decimos “la persona”, hablamos del ser humano inmerso en una sociedad, viviendo, trabajando, creando una familia, asociándose, informándose, educándose, instruyéndose, buscando el estado de salud y de felicidad para sí y los suyos, aspirando a realizarse y a existir sin temor a la arbitrariedad, a la imposición y a la injusticia”.224
Siguiendo Pacem in Terris, sostendrá que “en toda humana convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre, y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables”.225
Así, para el profesor Evans, la concepción de derechos humanos cubre no solo aquellos específicamente definidos en declaraciones y convenciones entre Estados, sino que representa la consecuencia de un valor ético superior, como es la dignidad natural fundamental del hombre, ser racional, libre y social. Junto con ello, la vigencia de los derechos humanos lleva implícito un deber: “el ser humano, amparado por un cuadro de derechos, igualdades y libertades, debe usarlos para su propio desarrollo personal y para el progreso social; pero en caso alguno puede servirse de ese cuadro ético y jurídico, fruto de tan largos y difíciles esfuerzos de la humanidad, para conculcar con ellos los derechos y libertades de otros hombres”.226
De ello da cuenta, a su juicio, el artículo 1° de la CPR que contiene una afirmación inicial de extrema importancia y que debe extenderse, asimismo, como precepto rector del Capítulo III. Al disponerse que “[l]os hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, estamos ante un “ideario” que “viene de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad y fue tomado, con redacciones más o menos similares, en diversos documentos que hemos citado, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 1°. Luego, el mismo artículo contiene otros preceptos que, por su naturaleza inspiradora, deberán servir para interpretar el texto en materia de derechos constitucionales”.227
En efecto, el rol fundamental del inciso 1° del artículo 1° de la CPR, y el resto de sus incisos, como criterio inspirador de la totalidad de la Carta, importa, asimismo, un ideario que se conecta especialmente con el capítulo III sobre derechos constitucionales, en el que también existe: “una clara inspiración humanista cristiana y los principios libertarios del pensamiento laico”. En efecto, comisionados de “diferentes concepciones ideológicas prácticamente terminaron ese capítulo en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución entre 1973 y 1977 e, igualmente, cristianos y laicos lo aprobaron, casi sin modificaciones en el Consejo de Estado de 1980… Es un antecedente que debe recordarse, al margen de otras banderías, actuales o futuras, que pudieren separar esperamos que solo el terreno de las ideas a los chilenos”.228
5.2. Naturaleza social del hombre, subsidiariedad y bien común. Énfasis en la dimensión activa del Estado
Tempranamente en la discusión al interior de la CENC, Evans será partidario de incorporar el principio de la subsidiariedad. Sin embargo, piensa que ese concepto está incorporado en la idea de la participación. Precisamente, agregó, “lo que distingue una sociedad estatista de otra caracterizada por la desconcentración de poder, es el proceso de participación, porque en esta última, el Estado solo ejerce su poder en aquellas actividades en que los particulares no participan, ya sea por falta de medios, por inactividad o por otras razones”.229
A diferencia de Guzmán y Silva Bascuñán, Evans se enfrentará a estos conceptos desde la perspectiva de las obligaciones del Estado, más que desde la perspectiva de sus bases filosóficas. En consecuencia, para Evans es relevante que la Carta de 1980 buscó poner al Estado en una posición en la que no solo no puede absorber los grupos intermedios, sino que tiene la obligación de cautelar su existencia y de dotarlos de un grado de autonomía necesario para el cumplimiento de su función social. En consecuencia, se genera una situación jurídica institucional absolutamente diversa de la consultada en la Carta Fundamental de 1925, “pues en esta materia dicho texto tiene una característica típicamente liberal, vale decir, no adopta partido en el problema hombre-Estado y deja que este se resuelva a través de la política o mediante otros mecanismos”.230 Así, no es partidario de definir el concepto de Estado “en un sentido tradicional”, ya que el Estado debe tener un rol relevante promoviendo el desarrollo económico y cautelando los derechos esenciales de los individuos por la otra, lo que requiere que “el Estado debe arbitrar los mecanismos necesarios para que a través de la institucionalidad se garantice, efectivamente, el ejercicio de tales derechos”.231
En efecto, las posiciones antagónicas respecto del fin del Estado entre el liberalismo y el colectivismo son superadas por aquella que “concibe al Estado al servicio del hombre, como un instrumento establecido en beneficio del ser humano y no como una creación jurídica o social, que es expresión de una evolución que termina ahogando al ser humano y sometiéndolo”. Sin embargo, no es posible consignar en la Constitución, escuetamente, que “El Estado sirve al hombre”, pues es indispensable desarrollar esta idea con la adecuada amplitud.232 A su juicio, el Estado debe servir al hombre en dos planos esenciales; primero, está destinado a cautelar los valores fundamentales de su dignidad esencial y sus libertades, y luego, la acción del Estado no juega tanto en relación con el hombre-individuo sino que, más bien, con el medio social y, en este aspecto, estima que se debe buscar el pleno desarrollo de la persona en sus diversos aspectos: social, cultural, económico, cívico y político, tarea a la que debe propender el Estado en su acción.233
5.3. Derecho de asociación. Preocupación por el rol de los colegios profesionales y el derecho de sindicalización
Читать дальше