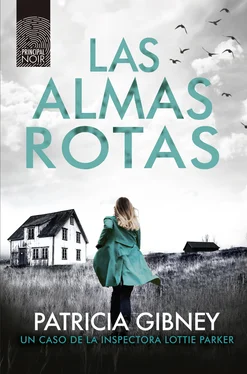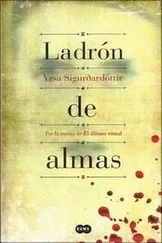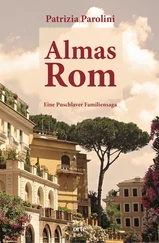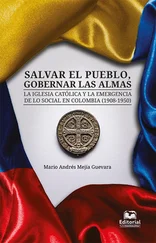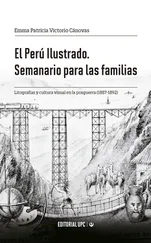—¿Qué ocurre? ¿Es la declaración del IVA? Puedo ponerla en una hoja de cálculo, si quieres.
Christy le dio la espalda. Miró por la ventana la nieve que caía en diagonal como espinas y deseó que su única hija no fuese tan curiosa. Estaba seguro de que le traería problemas. Y Christy Clarke lo sabía todo sobre los problemas.
Cuando terminó la coreografía, Trevor apuntó con el dedo.
—Tú, tú y tú, subid. Rápido.
Mientras esperaba que dos de las niñas más pequeñas y una de las adolescentes se le unieran en el escenario, levantó la vista. La primera fila del palco estaba vacía. Se sacudió el sentimiento angustiante de haber sido observado. Probablemente, había sido Giles, el director del teatro, propenso a merodear en la oscuridad, con su astuta mirada fija en lo que sucedía o en las niñas. Pero no estaba nada seguro de que fuera él a quien había visto. Se habían vendido todas las entradas, así que Giles no tenía que preocuparse por la noche del estreno. Podían caer bombas y, aun así, sacaría beneficio. Si no había sido el director el que estaba ahí arriba, ¿quién?
—Ya es hora de terminar. ¿Qué quiere que hagamos ahora?
La voz de una de las muchachas lo despertó de su ensueño. ¿Jasmina, Tasmania? No recordaba su nombre. Miró fijamente las pestañas perfectas de la chica, la sombra de ojos púrpura que brillaba en los párpados y el maquillaje impecable. Un ramalazo de celos le corrió por las venas y sus dedos se deslizaron de manera involuntaria por la barbilla, donde tropezaron con el acné que parecía haber olvidado que ya no era un adolescente.
Otra voz retumbó.
—¡Trevor, baja enseguida!
—Estoy ocupado, Giles. No tengo tiempo de…
—¡Ahora! Es importante. Vamos fuera.
Trevor observó a Giles girar sobre sí mismo más veloz que una bailarina y salir por la puerta.
—Ve, tranquilo —dijo Shelly—. Yo repasaré la coreografía con las chicas una vez más. De todos modos, ya casi ha terminado la sesión.
—Gracias. —Bajó del escenario de un salto, recogió su toalla y se la enrolló al cuello para secarse el sudor que se le había acumulado en la base del cuello.
El bar del teatro estaba sumido en un silencio inquietante. El olor a cerveza rancia se pegaba a la pintura desconchada de las paredes. Se dirigió a la zona de fumadores. La pesada puerta cortafuegos resistió el empuje antes de abrirse con tanta fuerza que se encontró propulsado hacia fuera, donde un taburete alto bloqueó su caída.
—Me cago en… —Se sacudió las rodillas y se encontró cara a cara con su jefe.
—Siéntate —ordenó Giles, y señaló el taburete.
El techo de plexiglás estaba hundido por el peso de la nieve, y cuando un ataque de escalofríos sacudió su cuerpo, Trevor se dio cuenta de que debería haberse puesto el cárdigan antes de aventurarse a la temperatura bajo cero del exterior.
—No tengo tiempo para juegos. ¿Qué quieres?
—He dicho que te sientes. —Una sombra oscura cruzó los ojos de Giles, así que hizo lo que le pedía.
Cuando estuvo sentado, enroscó los pies alrededor del reposapiés del taburete y esperó, sintiendo el frío. Giles apretó los puños y se mordió el labio. El estómago le colgaba por encima del cinturón, al que había hecho un agujero extra. Trevor miró cómo la barriga del director se hinchaba, y el esfuerzo se hizo patente en su rostro. Los ojos oscuros se abrieron más y separó los labios fofos y rosados.
—¿En qué andas metido?
El cuerpo de Trevor se tensó e hizo una mueca, confuso.
—No sé de qué hablas. He estado ensayando noche y día.
Giles rodeó el taburete en silencio, excepto por unos resuellos.
Trevor, sintiéndose un poco más valiente, dijo:
—Será mejor que me digas qué crees que he hecho mal, porque el suspense me está matando.
La bofetada lo golpeó en la nuca y casi se cayó del taburete. En vez de eso, se levantó de un salto; sus pies bailaban una canción silenciosa.
—¿A qué coño ha venido eso? No puedes ir por ahí golpeando a la gente. ¡Te denunciaré por acoso!
La mano que lo agarró del brazo era firme. El aliento que lo agredía olía a menta, con un toque de un cigarrillo ilícito. Giles siempre aseguraba que no fumaba, pero Trevor sabía la verdad. Sabía muchas cosas sobre su jefe que poca gente conocía.
—¡No me denunciarás por nada! —Giles le dio un empujón—. Siéntate y escúchame como un niño bueno.
Trevor tensó los músculos, listo para discutir, pero decidió abandonarse a la curiosidad. Se sentó.
—¿De qué quieres hablarme?
—Un pajarito me ha contado una cosa… ¿Qué palabra estoy buscando? —Giles parecía consultar un diccionario invisible en su mente—. Digamos que he oído algo lascivo sobre ti. Si no quieres que nadie más lo sepa, será mejor que mantengas el pico cerrado sobre ya sabes qué.
—No tengo ni idea de qué hablas.
—Eso está bien. Así no te irás de la lengua —se rio Giles.
—De verdad que no sé a qué te refieres. —Trevor contuvo el aliento mientras el director seguía caminando a su alrededor.
—Fuera de la escuela de danza puedes hacer lo que quieras, pero aquí tienes que mantener tus sucias manitas lejos de Shelly.
—¿Shelly? —Una risa estrangulada escapó de los labios de Trevor—. Creo que estás confundido.
—Tal vez, pero sé cosas. Te observo todo el tiempo. Incluso cuando no sabes que estoy ahí. Recuérdalo.
—Vale. ¿Puedo marcharme ya? —Trevor se preguntó de nuevo si había sido Giles el que lo miraba desde el palco. Probablemente, aunque el capullo nunca estaba cerca cuando debía. No sabías cuándo podía pillarte desprevenido. Cabrón baboso. Sintió un escalofrío.
Después de otra vuelta lenta alrededor del taburete, Giles se detuvo de golpe. Trevor contuvo el aliento. Un soplo de aire frío le bajó por la espalda. Divisó una urraca que picoteaba en la nieve en el muro junto a la caseta de fumadores. Sus alas negras contrastaban con fuerza con el blanco del pecho y de la nieve. Eso no era bueno. En absoluto.
—Quiero que hagas algo por mí —dijo Giles.
* * *
Ryan Slevin dejó la bolsa de la cámara sobre la mesa del recibidor.
—¿Eres tú, Ryan? —La voz de su hermana se oyó desde la cocina por encima del estrépito de sus tres sobrinos que se peleaban por algo. Olía a ajo. Mucho ajo. Ryan culpaba a todos esos programas de cocina. Mientras los chicos estaban en la escuela, Zoe pasaba la mayor parte del día delante del televisor viendo recetas exóticas. Sabía que MasterChef Australia era su favorito. De ahí que cenaran pescado día sí, día no, intercalado con crujiente panceta de cerdo. Y, por supuesto, especias y ajo. Siempre usaba ajo.
Colgó el abrigo chorreante en el abarrotado perchero, se desabrochó las botas y las colocó debajo, en el suelo.
—¿Qué has cocinado hoy? —Le dio un beso en la frente a su hermana y notó que estaba cubierta de sudor. Por el aspecto de la cocina, parecía que treinta concursantes de MasterChef hubieran pasado el día allí tratando de preparar un plato que aún no se había inventado.
Читать дальше