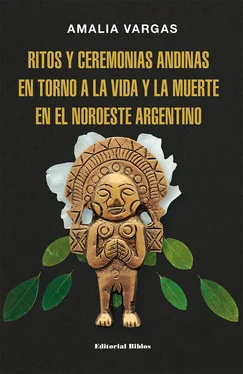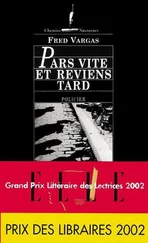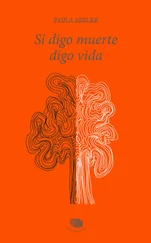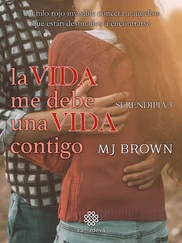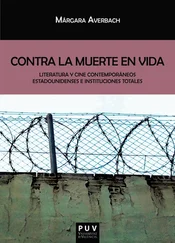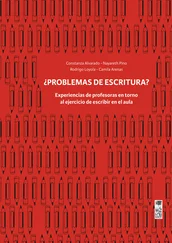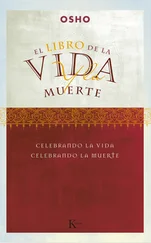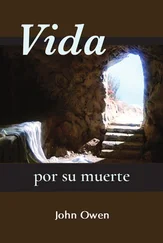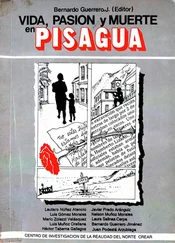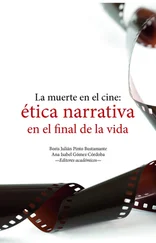En estos contextos se produce una serie de rituales mortuorios prehispánicos, en donde se realiza un gran encuentro familiar, un encuentro realmente comunitario. En estas zonas de valles, quebradas y punas, muchas familias han migrado a lugares lejanos, pero cuando ocurre la muerte de un ser querido, los familiares, amigos, compadres se movilizan desde diferentes puntos de la provincia o país, viajan hasta el lugar de procedencia. En una charla, la abuela Sabina dijo “volvemos hasta el pago para continuar nuestras ceremonias y no dejar penando al alma que partió”. Las personas jóvenes, e incluso los mayores de ochenta años, vuelven para cumplir con las ceremonias y encontrarse con los familiares y dar el apoyo en estos momentos importantes, ya que es el renacimiento a otro plano, a otro estado, para hacer la despedida física del cuerpo del difunto, hacer el recordatorio a través de las novenas, despedida final del deudo, en el día de los muertos, no solo con rezos y plegarias, también con actividades concretas, como el armado del altar, tallado de quenas, ofrendas con formas simbólicas, construcción de cajas y muñecos artesanales. En todas estas actividades, cada uno participa activamente en una serie de ritos, tanto hombres como mujeres y niños cumplen diferentes roles, que ya están estipulados tradicionalmente, siempre guiados por la experiencia de los más ancianos y las ancianas transmisores de la cultura ancestral.
1. En Memoria y muerte en el Perú antiguo , de Peter Kaulicke (2001), toda la documentación indígena perteneciente a la primera acumulación de testimonios por naturales peruanos (1569 en adelante) es producto del esfuerzo innovador para colocar los datos de la memoria en nuevos marcos contextuales y vertidos en nuevos géneros, lo cual implica la formulación a todo nivel, las condiciones represivas del coloniaje comenzaban a impedir hasta la formulación de preguntas relevantes al pasado precristiano (Salomón, 1994). Todo lo que se recordaba del pasado inca cambiaba rápidamente de significado y los testigos lo sabían. A cada paso, los narradores tanteaban nuevos empleos del pasado, bajo nuevas reglas discursivas, ante foros recién establecidos. Es, pues, inútil buscar en la documentación colonial objetivos verbales prehispánicos en un sentido simple.
2. Hay investigaciones científicas que demostraron que las plantas tienen espíritu, tienen un código o lenguaje para comunicarse y también tienen sentimientos. Esta investigación fue dada a conocer por la doctora Suzanne Simard de la Universidad de Columbia Británica, quien lleva más de treinta años investigando cómo se comunican los árboles y ha demostrado que aquellos que son de la misma especie interactúan entre ellos y se ayudan a sobrevivir. Por otro lado, hace más de veintitrés años, Paol Caro también descubrió la autodefensa de los árboles. Hoy muchos científicos, a pesar de los obstáculos de la ciencia oficial, han llegado a descubrir realidades difíciles de creer (hay muchas sabidurías que fueron ocultadas por el sistema).
3. La conservación de los restos momificados y osamentas de los difuntos era, al parecer, objeto de importante atención ceremonial entre los incas (Espinoza Soriano, 1987: 468). La ligazón entre vivos y difuntos resultaba tan importante que en los desplazamientos de estas comunidades de los Andes desde sus lugares de procedencia portaban a sus propios ancestros o momias consigo (comentario personal del doctor Henrique Urbano). Sobre las panaka (linaje inca) reales incaicas, véase Rostworowski (1988: 36). Merece la pena revisar los documentos sobre Cajatambo en la Sierra de Lima, del siglo XVII, recopilados por Duviols (2003), en los que aparece numerosa etnografía sobre tratamientos ceremoniales a los difuntos, con expresa diferencia en caso de ser cristianos o no.
4. De la voz quechua runasimi , lo que está arriba de la tierra.
5. Es de común conocimiento que la tarea de la evangelización cristiana del siglo XVII en el Nuevo Mundo fue dominante y la carencia documental antes de 1532 nos obliga a ser reflexivos acerca de la interpretación de la religión de la sociedad prehispánica. Sin embargo, pese a las medidas de control ideológico y social de la Iglesia, no se logró erradicar el universo mítico y la forma de relacionarse con su entorno ecológico y el uso de los recursos, por lo que permanecen hasta nuestros días aspectos filosóficos ajenos a la religión católica y que conviven con ella y se manifiestan en sus ritos y ceremonias. La religión andina contemporánea ha introducido en sus rituales los conceptos cristianos de Dios, santos, vírgenes, ángeles, demonio, alma, castigo, pecado, Infierno, Paraíso y muchos otros. Una manifestación de ello es la presencia de vírgenes, santos y patronos conferidos de funciones que cumplir para cada circunstancia de la vida.
6. S uma (plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso); qamaña (vivir, convivir, estar siendo, ser estando en armonía con la naturaleza).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.