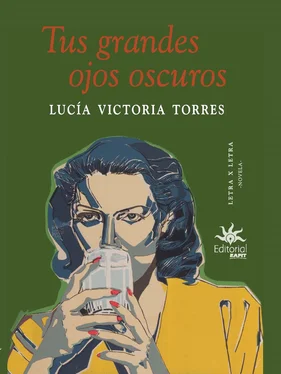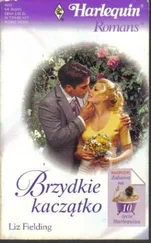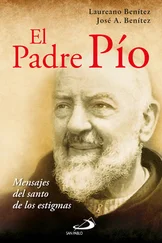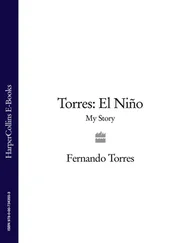—Me da cierto temor sentirme sola, esto me recuerda el convento o cuando llegué a Estados Unidos, yo sé lo que es añorar compañía, lamentarse por no tenerla, sobre todo cuando se está enfermo, o cuando se ha sido tan andariega y activa como yo.
—Te lo he dicho. Una mujer casada corre el peligro de irse quedando sola, y es peor cuando envejece o deja de trabajar. Por eso son buenos los costureros –contesta Elvira desde el baño–. Te quedaste demasiado tiempo en ese barrio y le entregaste la vida.
—Si algo me dio el barrio fue la sensación de estar acompañada, eso me gustaba.
—Pero no cultivaste amistades. Tus amigas eran las vecinas y se fueron. Esperemos que aquí hagas relaciones. Sola no estarás. Tendrás compañeras. Y siempre es posible hacer amigos, más cuando se enviuda o se cambia de ambiente –dice Elvira saliendo del baño con una lámpara de estudio en las manos–. ¿Dónde pongo esto?
El objeto, fino y sobrio, podría hacer parte del surtido de una tienda de antigüedades de lujo. Fue de los pocos enseres que quiso traer Kenneth consigo. Margó se levanta, recibe la lámpara y la deposita sobre la nevera. Le parece más reluciente y más intenso el verde del metal lacado de la pantalla.
—Dejémosla aquí mientras llega el escritorio, ¿hay algo más en el baño?
—Nada.
Margó siente el olor del fijador que Elvira se ha puesto en el pelo. Se pasa las manos por sus bucles canosos. Se espabila.
—Voy a arreglarme entonces –dice con nerviosismo–, debo estar como una muerta, no me echo labial desde esta mañana que salimos de la casa, para que nos vamos, qué bueno unos zapatos nuevos, también quisiera ropa interior, y un pijama, por si una enfermedad sobre todo…, ah, y un delantal.
—¿Delantal? ¿Vas a ponerte a hacer oficio aquí? Si estás pagando.
—Por qué no, ojalá resultara alguna actividad, en todas partes siempre hay algo por hacer, nunca he podido quedarme quieta y si me toca ayudar, pues lo hago, así sea doblando ropa en la lavandería o cosiendo ropita para los huérfanos, o también puedo ayudar con las curaciones y las inyecciones, todavía soy capaz de ponerlas.
—¡Pero te invité a mi costurero y dijiste que no!
—No es de mi gusto encontrarme con señoras que hacen de la caridad un club social…, allá hay señoras que solo van a coser chismes y a jugar cartas –contesta Margó escabulléndose para el baño con la excusa de que “voy a ensayar el gabinete que los muchachos colgaron”.
Elvira la mira impaciente.
—Bueno, compramos también el delantal. Aunque considero más urgentes los zapatos. En verdad los necesitas. Y ropa distinta. Porque, ¡qué vestiditos los tuyos! –dice Elvira en tono corrosivo. Le gustaría agregar “la ropita de dama de la caridad y los zapatos de monja que se queden en la vida que no volverá”, para desquitarse por lo dicho sobre su costurero. Sin embargo, se contiene. Margó es la hermana mayor y la respeta como si fuera su madre. Hay que tenerle consideración, por la edad y por su situación. ¿Cómo podría ofenderla?, ¿y para qué reñir? Ningún sentido tienen ya las disputas entre ellas, así sean lo natural a su condición de hermanas.
Pero Elvira tiene razón sobre la forma de vestirse de Margó y lo que le exige su naciente situación de residente de asilo privado. Le irían bien una ropa menos elemental y modesta, y unos zapatos más ligeros. Los que tiene fueron los indicados para las extensas jornadas empacando y repartiendo mercados o para hacer los recorridos por las pendientes del barrio, para bajar y subir escaleras de cien, doscientos, trescientos y hasta cuatrocientos escalones, ese escalerío contra la naturaleza, tan natural en zonas altas, única forma de transitar por la cadena de viviendas que como un rosario, y un milagro, encaraman en los cerros de las ciudades los desplazados y despojados, también los inescrupulosos que, sacando partido de la miseria y de la tierra, hacen de las invasiones un rentable negocio.
Claro que, vístase como se vista, Margó no pierde su presencia agradable y distinguida; la irradia en gestos, hablado y aspecto físico. También en el cutis, lozano por naturaleza y cuidado con método. Hasta en el aroma perfumado que siempre lleva consigo. Es una mujer de edad irreal a primera vista. De su rostro se han borrado años gracias al esmero por la salud, el gusto por el arreglo personal y el respeto a los hábitos que ello demanda. Ha sido leal a las cremas humectantes e hidratantes, a las cepilladas de dientes, al enjuague de canas, a los rulos nocturnos y al fijador de pelo, así como al maquillaje, que no pasa de un poco de polvo translúcido y toques leves de color en labios, cejas, pómulos y uñas. Tampoco abandona el collarcito de perlas, los aretes de piedrecillas preciosas y el infaltable pisargolla de oro, solitario desde que enviudó y concluyó que el anillo matrimonial no merecía el lugar que hasta entonces había ocupado.
—También me gustaría ir a la Basílica, llevo años sin entrar –dice Margó cuando sale del baño.
—Se mantiene cerrada. No le quité el ojo mientras almorzamos y nunca abrieron.
—Seguro abren para el rosario y la misa de seis.
—Sí, podemos volver. Así te encomiendas.
—O encomiendo esta nueva vida.
—Yo también quisiera verla… Quedó muy bien el espejo, ¿cierto?
—Lo que no quedó bien fue este pelo mío, cambiar de peluquera es lo peor.
—Te lo dejaste cortar demasiado.
—¿Yo?…, no sabía cómo era tu peluquera… Hablando de peluqueras, ¿para dónde se habrá ido Claudia?, la he llamado y tampoco contesta, me contó doña Amparo que le quitaron los secadores y le quebraron los espejos.
—¿Y eso?
—Empezaron a molestarla desde que abrió el salón de belleza en la casa, que porque no les pidió permiso, y a presionarla con el impuesto semanal, pero ella no quiso pagarles.
—¿Era mucho?
—Lo que ganara en un día de trabajo, pero a veces no le llegaban clientes, entonces el jefe de la banda le dijo que le pagara en especie.
—¿Recibían víveres también?
—No, Elvira, ay, cómo eres, en qué mundo vives… que semanalmente tenía que acostarse con él.
—¡Madre mía! ¿Y entonces?
—Obviamente se negó, pero empezaron a insultarla en la calle y al esposo lo cogieron un día a golpes, y al niño también se lo insultaron cuando iba para la escuela y al perro se lo patearon cuando lo sacaron a orinar…
—Salvajes. No aguanta nadie.
—Era buena peluquera, la tuya no me pareció tan profesional.
—Lo es, pero estabas acostumbrada a otra.
—¡Mira cómo me dejó de trasquilada!
—Finalmente el pelo se organiza solito con el tiempo. Y es saludable cortarlo.
—Pero no tan rapado…, eso para las monjas… Claro que a mí en el convento no me echaron tijera así, la motilada era cuando se hacía el matrimonio con Dios y se vestían los hábitos para siempre.
—Te salvaste entonces. Menos mal te saliste.
—Me salieron, dilo como es –contesta Margó. Por un instante se queda quieta con los ojos perdidos en las baldosas y se le pasan por la mente unas palabras que no pronuncia: “Echada del convento, deportada y ahora sacada de mi propia casa, espero que esto pare aquí”.
—Solo esa vez te he visto el pelo largo largo. ¿Te acuerdas de cómo llegaste?
—Supongo que caminando, no tengo memoria de esa parte, no sé muy bien cómo hice, estaba más atortolada que ahora.
—No, digo, con el pelo más abajo de la cintura. Yo estaba asomada a la ventana y de pronto vi a una mujer que no era del barrio. Quién será esa con semejante pelero, pensé. A medida que te acercabas..., porque venías por la calle en dirección hacia nuestra casa…, a medida que te acercabas te iba reconociendo.
Читать дальше