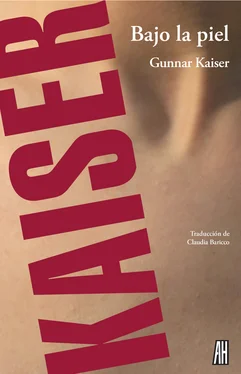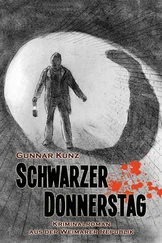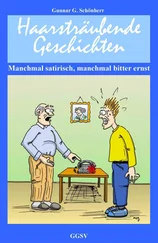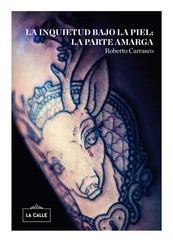–Yo... No sé qué decir.
Él no gritó, pero todo el cuarto se llenó de sus palabras.
–¿Qué significa eso de “no sé qué decir”?
Había dicho la primera parte de su frase en alemán y sólo mis palabras las había repetido en inglés. Yo volví a balbucear algo, empecé a filosofar sobre que toda vivencia es irrepetible e indescriptible y que cada ser humano es único y percibe las cosas de manera distinta a su vecino. Y sobre que las palabras, la lengua del hombre, no estaban hechas en absoluto para expresar la riqueza del instante fugaz.
–¿Cómo diablos quieres ser algún día escritor si no puedes hacerlo? ¿Sabes qué? –Ahora ya hablaba muy fuerte y agregó en alemán–: Tú sufres de impotencia, Jonathan. De impotencia descriptiva.
Luego todo se quedó en silencio, salvo su respiración detrás de mí. Algo se movió, por lo visto se había levantado. Oí su voz, por última vez en aquel atardecer. Había pasado definitivamente al alemán y volvía a susurrar, casi con en un canto, como si citara de un antiguo libro.
–Si no quieres contar nada, entonces no sé para qué viniste.
Yo me di vuelta y vi su oscura silueta saliendo de detrás del escritorio. Fue hasta la puerta del atelier, la abrió y quedó entonces bajo la última luz del crepúsculo que penetraba desde la otra habitación hacia nosotros.
–Te puedes ir ya mismo –dijo, y dejando que la puerta se cerrara de un golpe detrás de él, me dejó solo.
Al cabo de un par de minutos de silencio total me levanté y agarré mis cosas. Antes de salir del salón, fui hasta el atril junto al escritorio y di vuelta la tela. Estaba en blanco.
Luego fui andando por el corredor, pasando por delante de todos los libros; cuando bajé a la escalera, oí detrás de mí la puerta del apartamento cerrándose.
10
Y su puerta permaneció cerrada. Durante tres largos días no me animé ni a acercarme a la Willow Street, y cuando finalmente fui, no había nadie. Por primera vez me encontré allí arriba en el último rellano de la escalera delante de una puerta cerrada, como si ahora que yo la había cerrado una vez, no se pudiera abrir nunca más. Y así fue también las dos siguientes veces: esperé, respiré superficialmente, golpeé, traté de escuchar con atención, nadie me abrió. Me invadió el miedo de que hubiera podido mudarse o se hubiera ido de viaje por una temporada más larga, lo que hubiese significado el fin de nuestra amistad y de mi verano definitivo. El lunes a la mañana, empero, inesperadamente, la puerta había vuelto a estar entornada y yo encontré a Eisenstein en el salón, tumbado en uno de los divanes. Me recibió sin levantarse. Adoptó la forzada amabilidad de un altanero hombre de mundo e hizo como si nunca hubiera pasado nada. Mientras en el fondo se oía cantar a la Callas, sonriendo y mientras fumaba me sirvió oporto y al final terminamos de nuevo tumbados uno al lado del otro hablando sobre El conde de Montecristo, los ensayos de Emerson y Dostoievski.
Aquellos días intermedios, el tiempo de mi expulsión, empero, habían sido dulces y melancólicos e insoportables. No leí, no fui a las clases teóricas, después del trabajo me la pasé dando vueltas por ahí por el campus y corrí detrás de un par de muchachas de minifalda rosa que iban tarareando, las niñas de Belleville y North Bergen que ya no se portaban más bien. Pero no le hablé a ninguna y ninguna se percató siquiera de mí, lo único fue un “¡Ven aquí!” de las prostitutas de la Séptima Avenida. Yo había creído que mi primera vez había cambiado todo. Que ahora tenía que ser más seguro de mí mismo y estar más convencido, porque había demostrado que podía hacerlo, porque sabía cómo era y porque ahora era un hombre y ya no más un niño. Pero nada de eso, yo seguía siendo el niño pequeño, inexperto y tímido. Tumbado en mi cama, escribí un poema que debía medirse con Rimbaud y Hart Crane y lo tiré a la basura. Pasé el rato con las fotos de Gretchen y mi radio a transistores. En las emisoras pasaban todo el tiempo “Get back”; “Get back where you once belonged”, me cantaba Paul, y sí, exactamente ese pensamiento era el que me torturaba en aquellos días. “Get back, Jojo.”
Pero yo no podía. El poder y la grandeza y la perdición de Nueva York, su brillar vibrante y centelleante y el vapor y el resplandor de noche y de día, su martilleo y su rodar y su trajín, su pulso acelerado, más fuerte y tintineante que el de las fábricas los lunes por la mañana me atraían, me atraían hacia ella, y así atravesé la noche con mi Rolleiflex en posición de tiro, disparé el obturador sacando de nuevo fotos de ella, la vi y la olí y la oí, cómo gritaba y aplaudía, tamborileaba y bailaba, su sublime y viviente y putrefacta naturaleza salvaje, los músicos que tocaban el bongó en el Washington Square Park con sus ponchos amarillo estridente, las cruces doradas de la procesión de San Genaro, el canto de las italianas y el llanto de la Virgen María, y de nuevo un desfile, aquí tocaban el banyo, allí gritaban Ho Chi Minh y NLF, una escuadra de jinetes que pasaba relinchando por la Bowery, otra por la Séptima Avenida, marchas por la paz rumbo al Central Park, be-ins y fuego de pajas en la pradera del Sheep Meadow, un quemado y tres policías heridos, debajo del Arco de Triunfo los turistas mochileros de Europa, arriba las gaviotas del muelle 45, del sucio pico les arrebatan directamente a las palomas el almuerzo que robaron de las terrazas del comedor universitario, y la esquina de Broadway y Lafayette, llena de los negros y los ticos de City College, y los proxenetas y las prostitutas y los acid heads(6) que acechan detrás de los tachos de basura, ¿me acechan a mí?, sí, a mí y a las ladies con sus seis perros el domingo por la tarde, a los gatos de tres patas sobre los tejados de chapa acanalada de zinc, a las ratas junto al río Harlem, a los hombres tatuados con sus jeans demasiado cortos, a los malabaristas y los payasos de Bryant Park, cómo revolotean a mi alrededor con sus trucos, cómo revolotean a mi alrededor las ventajosas oportunidades y los taxis y las bellas escolares con su lata azul para recoger donaciones para el Fondo Nacional Judío, revolotean como abejas buscando a su apicultor, y zumban: “Jojo was a man who thought he was a loner”, ¡sí, eso creyó!; cómo todo absolutamente zumba y canta, las fachadas de hierro fundido y los pizzeros y las grúas en el World Trade Center, cómo todo ruge y truena y llama, el bramido de los caballos cromados por el Puente de Manhattan, el aullido de los motores en Canal Street, el metro ladra y grita y chirría sobre nuestras cabezas y silba y tiembla y traquetea bajo nuestros pies, el hombre del overol mete ruido, el vendedor de pescado bala, la vieja algonquinsquaw habla como echando pestes a toda voz, el grupo del jardín de infantes chilla, y el vagabundo vocifera, con sus gastadas botas está allí y vende coartadas, el barbudo Joe Namath me espera en la esquina de Church y Worth Street con el cartel de “Jesús murió por nuestros pecados”, sospechosamente está todos los días delante de la entrada principal del Chase Bank, ¡muy sospechoso, Mr. Namath!, el Che Guevara me habla desde arriba del muro y grita: “No more Miss America!”, y las futuras Miss América se vuelven, van balanceándose, me atraen llevándome por las calles, mecen sus caderas, se peinan los cabellos al andar, me saludan con la mano, dulce y melancólica e insoportablemente. Y yo, y yo soy sólo un pobre veinteañero con veinte monedas de cobre en el bolsillo y sólo quiero ser parte y no puedo y de algún modo siempre lo hago.
Me maldije y maldije mi incapacidad. Le di mis últimos dólares al venido abajo Napoleón junto al edificio del Empire State. Robé un bagel en Katz’s Delicatessen porque ya no tenía más dinero. Me lo comí a la orilla del East River mientras miraba cómo jugaban a las bochas. Leí las palabras de los profetas en las paredes de las estaciones de metro. Fui al cine, vi Butch Cassidy y Sundance Kid en el Apollo y nos soñé a Eisenstein y a mí cabalgando juntos por el Salvaje Oeste: ¿no era él igual a Paul Newman, sólo que con rizos negros canosos, y yo igual a Robert Redford, sólo que sin bigote? Soñé que volábamos trenes y nos peleábamos por la misma mujer, la encantadora Katharine Ross en el rol de Etta Place en el rol de Gretchen. Nos vi huyendo a Bolivia y muriendo juntos en medio de una lluvia de balas.
Читать дальше