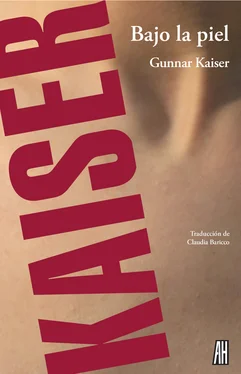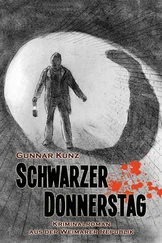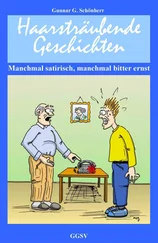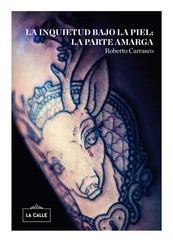Animado por el alcohol yo también comencé a hablar y le conté sobre mi vida desde que había llegado a Nueva York, sobre mi trabajo como chofer de reparto de escalopes y muslos de pollo kosher, sobre las clases en la universidad de Columbia y las estudiantes de allí. Eisenstein no dejó percibir si prestaba atención a mi relato o simplemente dormitaba o escuchaba el cuarteto de cuerdas; mientras yo hablaba él tenía los ojos cerrados y cada tanto daba una pitada a su cigarrillo. Estaba lejos de mí. Pero no hizo tampoco ningún amague de interrumpirme y así, a medida que las sombras que iban pasando por su salón se iban haciendo cada vez más largas, yo fui cobrando coraje y le fui contando más y más sobre mí. Le conté sobre mi infancia en las montañas de Catskill, sobre mi hermano en Vietnam y sobre mis padres. Cuando dije que habían huido de Alemania en 1933, Eisenstein abrió los ojos y me miró.
–Así que vienes del cinturón del borscht,(4) ¿eh? Solomon County... bonita región esa.
–¿Solomon County?
–¿La gente joven ya no lo dice más? Pero “los Alpes judíos”, eso sí te suena, ¿no?
Yo reí.
–Sí, todavía se dice. En nuestro auto antes teníamos incluso atrás una calcomanía: “Mi castillo está en los Alpes judíos”. Y durante un par de años, en los años cincuenta, poco después de que yo naciera, mis padres les alquilaron un pequeño bungaló que tenían a judíos de Nueva York.
–Un Koch-allein –dijo Eisenstein ahora en alemán.
Yo le respondí también en alemán.
–Exactamente. Una pequeña casita sobre el Lago Lebanon, con todo para cocinarse uno. En esa época a menudo los judíos no conseguían vivienda en el estado de Nueva York, me contó mi padre, y así se las arreglaban. Pero ahora ya casi todas las colonias de vacaciones y los campos de campamento cerraron.
–Y... los judíos de Nueva York tendrán que volver a Europa a los campos...
Mi alemán y mi experiencia de cómo hablaba mi padre me alcanzaban justo para percibir el doble sentido en la frase de Eisenstein, pero no lo conocía lo suficiente como para saber si esa era exactamente su intención o sólo simple torpeza al expresarse o si se debía a una ambigua traducción de la palabra camp.
Antes de poder hacer referencia a ello, sonrió divertido y volvió a pasar al inglés:
–Si hoy un viaje de ultramar nos cuesta lo mismo que tres horas de auto rumbo al Norte, ¡a qué Tierra Prometida hemos llegado por fin! Verdaderamente no exageraron con las promesas. ¡Dios bendiga a América!
Yo admiré su biblioteca, quedé asombrado de la cantidad innumerable de libros con sus encuadernaciones en cuero rojo, marrón, negro, y le pregunté si alguna vez los había contado. Él dijo que no y así fuimos andando entonces por el apartamento y juntos calculamos que habría más de cinco mil. Los libros ocupaban las tres paredes del salón donde no había ventanas en todo su largo y tres metros y medio de alto hasta el techo, había libros apilados junto a la puerta del baño, el corredor era todo un largo túnel de libros, y hasta en la cocina había algunos arriba de la heladera. Sólo la pared con las dos ventanas que daban a la Willow Street y el atelier contiguo no tenían libros. Allí no había plantas como en otros apartamentos, ningún gomero ni ninguna orquídea, ni siquiera una maceta con berro hortelano en la cocina. Allí no había nada de verde ni aire fresco, ningún busto de mármol u otra cosa que hubiera ocupado lugar: ese reino les pertenecía a los libros.
Ya en ese primer día de los muchos que pasaría allí con él desde las tempranas horas de la mañana hasta la noche, la biblioteca privada de Eisenstein me pareció impecable y perfecta. No sólo la calidad y el estado de los volúmenes, también la selección de los distintos títulos y su ordenamiento eran algo excepcional. Aunque no pude leer ni una mínima parte de todos los títulos y de los que leí sólo había oído hablar de algunos, supe que me encontraba ante una valiosa colección que un hombre de posición muy acomodada debía haber ido formando a lo largo de décadas. Si el mundo a nuestro alrededor hubiese desaparecido y sólo se hubieran salvado esos cinco mil volúmenes, con ellos se hubiese podido restaurar la memoria de la humanidad.
Nos parábamos delante de las paredes como de cuadros en un museo, y fumábamos y bebíamos a nuestro antojo.
–Hay que vivir con los libros –dijo–, si no no tiene sentido poseerlos.
Su relación con los libros era todo lo opuesto de sacra. Allí podía haber una edición centenaria del Cantar de los Nibelungos entre una botella de vino y jamón sobre la mesa de la cocina, como en una naturaleza muerta de un pintor barroco. Jamás lo vi ponerse un guante cuando sacaba un antiguo libro de la estantería. A veces leía como un niño de segundo grado con el dedo puesto sobre la página. Al final del día había un montón de libros diseminados por todo el piso del salón y encima de los divanes, pero cuando regresaba a la mañana siguiente, estaban todos de nuevo ordenados en su sitio. Allí estaban los clásicos de las grandes literaturas del mundo; de Homero y Hesíodo, de Ovidio y Virgilio hasta Gogol y Kafka. El Beowulf y Le roman de la rose, Dante, Petrarca, Cervantes, Shakespeare y Goethe, el Talmud, la Torá, la Biblia, el Corán, la epopeya de Gilgamesh, las Upanishads, el Canon de Pali, Confucio y Lao-Tse, los cuentos de Las mil y una noches, el Libro de los reyes, las Historias de Heródoto, César y Tácito; Horacio, Cicerón, los autores de teatro latinos, textos filosóficos de Platón a Kierkegaard y Wittgenstein, clásicos de las ciencias naturales como la Nueva astronomía de Kepler, Darwin, Sigmund Freud y Egon Friedell, y otros por el estilo cuyos títulos y autores yo en ese momento no conocía. La mayoría estaban en inglés y muchos en alemán, pero también había innumerables libros en latín, griego, hebreo, sánscrito, árabe, chino, japonés, francés, italiano y español, y en otros idiomas desconocidos para mí. La pregunta de si Eisenstein los había leído todos me la podía ahorrar: ¿cómo se podía leer en una vida más de cinco mil libros en más de veinte idiomas?
Era la biblioteca perfecta, el perfecto monumento a la imaginación y la inspiración humanas, y nada de lo que vería en años posteriores habría de parecerme más valioso que aquel reino en el que el tiempo se había detenido.
Le conté, medio riendo, medio acalorado por el pudor que me dio, sobre mi propia pequeña colección. Yo no tenía que estimar ningún número, porque eran los siete volúmenes que estaban en mi apartamento de Harlem en el estante al lado de la ventana. Vergüenza no me dio porque aunque mi biblioteca no merecía ese nombre y al lado de sus ejemplares de lujo me parecía como un par de jóvenes pordioseras envueltas en harapos al lado de un harem lleno de engalanadas bellezas, yo estaba orgulloso de ella. Había leído todos los libros, algunos cinco o seis veces, sabía exactamente en qué orden estaban, había pasado noches solitarias con ellos y en cada uno de los casos recordaba exactamente cuándo lo había tenido en mis manos por primera vez. Algunos los había traído de lejos. El conde de Montecristo, cuyas páginas aún estaban todas deformadas porque (a los doce años) lo había leído en las cataratas del Niágara, incluso abajo de las cataratas, en el barco de pasajeros, mientras mis padres, tomados del brazo, vivían su segunda luna de miel y en la popa mi hermano flirteaba con las chicas provincianas. La isla misteriosa de Julio Verne, con encuadernación de lino y cubierta amarillo estridente, que había comprado un verano por dos dólares en un puesto de libros usados en la playa de Cape Cod. Aún seguían saliendo granos de arena de sus páginas. Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje de Jack London en una doble edición robada del armario de mi hermano, porque hacía años que estaba allí juntando polvo detrás de revistas de Micky Mouse sin que nadie la leyera. La edición original de Emilio y los detectives de Kästner; yo nos imaginaba a mi hermano y a mí en el Berlín de los años veinte, cómo resolvíamos casos y atrapábamos a los criminales. Me lo había regalado mi tía de Múnich cuando había estado de visita en casa. Yo tenía diez años y estaba sumamente orgulloso de que no sólo entendía alemán cuando mi familia lo hablaba, sino que también podía leer en alemán lo que alguien había escrito hacía muchísimo tiempo en un país tan lejano del otro lado del mundo.
Читать дальше