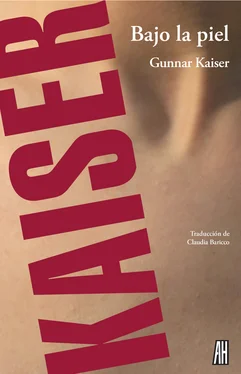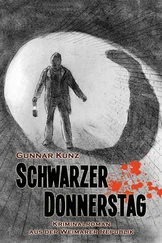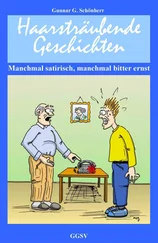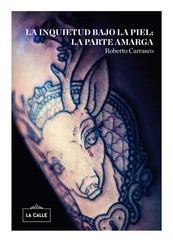Esos eran los cuatro de mi habitación de la infancia. En Nueva York se sumó a ellos el Zaratustra de Nietzsche, traducido al inglés por W. Kaufmann, porque en ninguna librería de la ciudad había conseguido Nietzsche en alemán; tres veces lo leí y nunca lo entendí. Luego El trópico de Cáncer, una edición de bolsillo agotada de tapas negras que le compré por un precio demasiado alto a un tipo, un pelado de barba que se parecía a Allen Ginsberg y andaba todo el tiempo por el campus y al que todos conocían porque vendía todas las cosas que eran de importancia vital para un estudiante regular. Y finalmente, en la primavera de ese año, porque hacía semanas que todos hablaban de él y no pude resistir la tentación, el día que cumplí veinte años fui a la librería de la avenida Lexington, mostré mi documento y compré el libro que esperaba que me ahorrara una terapia: El mal de Portnoy.
–Desde que lo leí –dije– sé que quiero ser escritor. ¿Qué otra cosa podría hacer?
Eisenstein me miró con una sonrisita.
Esos eran mis gloriosos siete amados. El último de todos que se había agregado ahora era el que había adquirido en la librería de viejo, los ensayos de Emerson. Si el mundo se hubiera acabado y ellos hubieran sido lo único que hubiera sobrevivido, sólo hubiesen podido contribuir muy vagamente a la memoria de la humanidad, pero a los sobrevivientes les hubieran deparado grandes placeres. Hasta ese momento esos eran todos. El poco dinero del que disponía mejor lo gastaba en mujeres y tacos rellenos en Pedro’s Diner, pensaba, y los libros que necesitaba para estudiar los sacaba prestados de la biblioteca del college. Como el libro de Hawthorne que aquel día había traído de vuelta de Solomon County.
Saqué de entre las páginas de La letra escarlata mi lista de lecturas y se la mostré a Eisenstein: los cien títulos sobre todo de literatura inglesa, pero también de literatura clásica griega y romana, francesa, española y alemana que nos habían recomendado muy especialmente en el college.
“Estas son las cien obras fundamentales”, nos habían indicado en tono ceremonioso, “indispensables para todo estudiante de literatura. Es literatura universal. Léanlas antes de que lleguen al quinto semestre, después ya será demasiado tarde”. Era una lista clásica en el verdadero sentido de la palabra, cuyos títulos seguramente y sin excepción se encontraban reunidos en aquella sala, y por eso supuse que le gustaría.
Pero la sonrisa de Errol Flynn de Eisenstein se desvaneció cuando la miró. En sus ojos vi asombro, casi contrariedad. Pero él no estaba indignado, como muchos de mis compañeros, porque de los cinco libros de la lista escritos por mujeres, cuatro tenían más de cien años (Middlemarch, Orgullo y prejuicio, Jane Eyre y La cabaña del tío Tom); porque Emily Dickinson figuraba sólo entre paréntesis entre cinco nombres de hombres (bajo Poesía norteamericana del siglo XIX) y porque, por ejemplo, Mary Shelley, Virginia Woolf, Harper Lee o Flannery O’Connor no estaban incluidas. Su indignación no se debía tampoco al hecho de que los autores negros parecían no existir, no había ningún Langston Hughes ni Richard Wright, ni siquiera Alexandre Dumas padre; o porque la lista resultaba tan indisimuladamente norteamericana-europea. Era otra cosa.
Leyó cinco nombres lentamente y subrayándolos:
–Thomas Stearns Eliot. Ezra Pound. Fiódor Mijáilovich Dostoievski. Louis-Ferdinand Céline. Knut Hamsun.
Se quedó en silencio, aparentemente a la espera de mi reacción.
–¿No te llama nada la atención?
Yo sacudí la cabeza.
–“Las ratas están debajo de los pilotes, los judíos están debajo de todo, dinero en pieles.” Eso es de Eliot. ¿Y Pound no dijo que los judíos provocaron la Segunda Guerra Mundial? “El señor de toda Europa es el judío y su banco.” Dostoievski. Y de Céline y Hamsun no quiero ni hablar.
–Pero los libros en sí son literatura universal –defendí no del todo convencido a mis profesores. No entendía su indignación, porque estaba seguro de que entre los ejemplares de su biblioteca también había visto un Dostoievski o un Hamsun–. Si un autor erró el camino, eso a menudo no tiene que ver con sus obras. Por eso hay que separar.
–Errar el camino, dices. No eran ningunos niños, Jonathan. De la misma manera se podría decir que el faraón sólo “erró un poquito el camino” cuando mantuvo esclavos a los israelitas durante siglos.
Eisenstein sacudió la cabeza, dejó caer la lista al suelo, cerró los ojos mientras se hundía más profundamente en los almohadones del diván. Inspiró y exhaló, luego comenzó a hablar de nuevo en voz tan baja que apenas si podía entenderlo:
–Nada de conciencia negra, nada de liberación de la mujer, ningún socialista, okay. Con eso se puede vivir, los tiempos cambian, y eso aparentemente lleva su tiempo. ¿Pero ya cinco autores antisemitas en una lista de lectura para la futura élite del país?
Diciendo esto saltó de su asiento, casi vuelca el oporto, fue hasta la estantería y con mano rauda sacó un libro. Lo hojeó.
–Aquí. El joyero Isaí Fomich Bumstein. –Había encontrado un pasaje y lo leyó–: “¡Dios, qué hombre tan gracioso y divertido! De unos cincuenta años, debilucho, lleno de arrugas, con horribles marcas de quemaduras en la frente y en las mejillas, flaco, chupado, con la piel blanca de un pollo. En él había una extraña mezcla de ingenuidad, estupidez, astucia, desfachatez, simpleza, timidez, una manía por vanagloriarse e insolencia.” De nuevo Dostoievski. Memorias de la Casa de los Muertos.
Eisenstein cerró el libro con tanta fuerza que salió una nube de polvo.
–¡Es una señal!, ¿entiendes, Jonathan? ¿Para qué todas esas protestas de ustedes si ni siquiera hacen que la facultad revise sus listas de lecturas?
–Yo no protesté –dije–. Yo estaba furioso con los idiotas del comité de estudiantes que en mayo bloquearon el ingreso a la Secretaría, exactamente el mismo día en que llegué a Nueva York, y por eso no pude inscribirme y tuve que esperar todo un semestre para poder empezar.
–Quizás fue por ti –dijo y volvió a abrir los ojos–. Quizás faltabas tú para que las protestas tuvieran éxito y en la lista ya no hubiera más antisemitas ni fascistas. Nunca se sabe lo que puede conseguir un solo hombre si está convencido de sus ideas y posee la suficiente determinación.
Volvió a llenarnos las copas. Ahora sonreía de nuevo, su ira parecía haberse desvanecido. Yo permanecí callado.
–Imagínate, Jonathan: hasta no hace mucho en este país no hubieras ni podido estudiar. En las universidades el ingreso de gente como tú y como yo estaba restringido. En Harvard había una cuota del diez por ciento, aunque casi la mitad de los postulantes eran judíos. ¿Y sabes cómo lo justificó el presidente de Harvard? “El mejor remedio para que haya menos antisemitismo es muy simple: menos judíos.” Hasta hace un par de décadas en este país hubieras debido tener cuidado cuando salías a la calle durante las celebraciones de Pascuas. “¡Los judíos mataron a nuestro Dios!”, decía en los letreros de las iglesias. Yo lo vi. Por ahora esos tiempos pasaron, pero autores como estos –sacudió el libro de Dostoievski– van a seguir siendo leídos siempre.
–Pero aquí también están en la biblioteca –objeté. Y todos los otros autores que él decía que eran antisemitas los tenía por supuesto también, como luego pude comprobar: Gustav Freytag, Gogol, Edith Wharton y por supuesto Martín Lutero.
Él sonrió abochornado como si lo hubiera pescado robando golosinas.
–Tienes razón, yo soy el peor de todos. Una vez hace mucho tiempo intenté sacar todo lo que tuviera una reputación algo dudosa, pero luego me di cuenta de que hubiera tenido que empezar por Shakespeare y lo dejé así.
Читать дальше