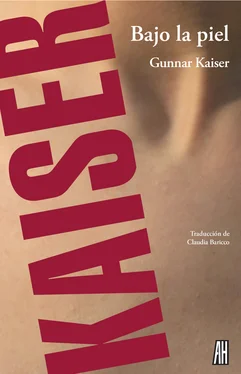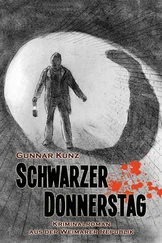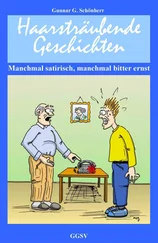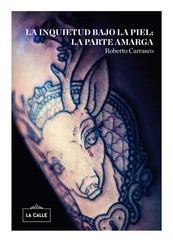1 ...7 8 9 11 12 13 ...27 –Con literatura uno al menos no se convierte en un arquitecto de tercera que se pasa los días diseñando casetas para baños.
En un primer momento temí que tomara impulso para darme la merecida bofetada, pero luego percibí en él un segundo de indecisión, sí, lo vi inseguro, aún con el dedo índice sobre la frente; luego se arrancó la servilleta del regazo y la arrojó sobre el plato, directamente sobre su bistec también frío, se levantó y sin decir palabra se fue de la habitación.
Yo miré a mi madre como queriéndole decir que él me había provocado, pero ella no me miró, sino que con hábil maniobra y como si fuera algo que hiciera todas las noches evitó que la servilleta de él siguiera absorbiendo demasiada salsa de la carne asada.
Un momento antes de que la puerta a la sala amenazara con cerrarse de un golpe, mi padre se volteó y volvió a poner un pie en el comedor.
–Si esto es lo que aflora cuando uno le ha dado la espalda a su patria, entonces deberíamos preguntarnos si no hubiéramos debido quedarnos allí. Nos hubiéramos ahorrado algunas cosas.
Dicho eso se fue. Yo comí el postre de gelatina con rodajas de duraznos que me había servido mi madre y también me fui.
Los días siguientes no tuvimos mucho que decirnos. Nos evitamos. Fui con mi madre en el nuevo auto de mis padres, un espacioso Kaiser Darrin, a Liberty a hacer algunas compras y hablamos sobre Sam del que habíamos recibido cartas de Saigón unos días antes. Sam era más el nájes de la familia, ahí yo podía buscarme otro papel. Aunque con un estudio en un college hubiera tenido la posibilidad de librarse de la obligación de servir a la patria, se había enlistado voluntariamente y ahora cada dos semanas nos enviaba un par de páginas en las que con toscas palabras nos relataba sus aventuras como mecánico de máquinas en la Marina. Mi madre le contestaba con fotos Polaroid y mermelada de rosas. La ayudé un poco con el jardín mientras mi padre estaba sentado en su banco junto a la orilla mirando el lago. Enrollé las alfombras del corredor en cartón de brea y las guardé por el verano en el cobertizo. Volví a agarrar el libro de Hawthorne, el que me gustaba más de lo que había esperado, pero de todos modos no me podía concentrar realmente. En lugar del espíritu de Hester Prynne era la figura de Gretchen la que llenaba el vacío nocturno de mi habitación de la infancia. Mi plan de avanzar con mi lista de lectura resultó un absoluto fracaso. Incluso durante el viaje de regreso la mañana del lunes, cuando me pasé tres horas sentado en el tren a Manhattan con La letra escarlata sobre el regazo y hubiera tenido tiempo, no hice otra cosa que mirar fijamente por la ventanilla. Mis pensamientos estaban maniatados, cautivos en los cabellos de ella y la mirada de él. Ambas cosas, con ella a la distancia y con aquellos días de principios del verano de Sullivan County, cada vez más largos y más cálidos, no habían hecho más que convertirse en un deseo aún más intenso, en un deseo intenso y una atracción tal hasta el punto de sentir dolor en el cuerpo.
Muy lejos de ahogar el recuerdo de la Willow Street el fin de semana había intensificado aún más mi adicción a todo aquello y había madurado mi decisión de volver a visitarlo.
1Traducción literal de la expresión del inglés to live under a rock, que significa vivir aislado, sin saber lo que ocurre en el mundo [N. de la T.].
2Tres términos gentilicios que se refieren en forma despectiva a los polacos (polacken), puertorriqueños (spiks) e italianos (wops) [N. de la T.].
8
Tan repentinamente como Gretchen había entrado en mi vida desapareció también de ella. Una vez más aún volví a verla, una vez más aún me acosté con ella. Esta segunda y última vez tuvo lugar de nuevo en el apartamento de Eisenstein, pero entonces ya no fue la luz del atelier, sino la niebla del polvo de los libros y del humo de los cigarros en el salón lo que nos rodeó mientras yo refrescaba mi recuerdo de su cuerpo. A diferencia de la primera vez, de la que no habían transcurrido siquiera ocho días y a mí me parecía como hacía una eternidad, aquella tarde temprano nuestro encuentro no estuvo lleno de miedo no dicho y de secreto, sino que fue algo que sentimos como natural y casi obvio. Algo que debía suceder inevitablemente y que era ineludible.
Lejos de resultarme familiar, su cuerpo ya se había convertido en algo más conocido para mí. Al menos un poco menos ajeno. Pero ello apenas contribuyó a elucidar el enigma de su mera existencia; el enigma con el que me volvía a enfrentar siempre su presencia, su renovada presencia en el apartamento de Eisenstein, su repetida entrega a mí, la que desde la primera vez que estuvimos juntos adquirió ese carácter de lo que sólo sucede una vez, de lo que sucede más allá de nuestra voluntad, sólo por azar y de lo que ya en el momento del acto uno se arrepiente. Así como esta vez todos teníamos en claro que era en forma consciente y voluntaria que Gretchen se entregaba a la aventura que Eisenstein y yo podíamos significar para ella, así me trató también ella a mí esta vez y así fue nuestra nueva unión: consciente, voluntaria, deliberada; una posesiva, casi calculadora intimidad se apoderó de nosotros en aquellas horas de la tarde.
Ya no necesitábamos ningún pretexto. Eisenstein no pintaba, yo no era fotógrafo, ni ella modelo. Ella era una mujer y nosotros éramos hombres. El salón no era ninguna biblioteca de una culta burguesía, sino una cueva del vicio, un antro de corrupción. Una habitación trasera de mala fama que se convirtió en testigo de nuestra pasión. Mi inseguridad cedió lugar a un indisimulado deseo no sólo por su cuerpo sino por el poder abandonar con él también el mío. Por sentir lo que ella sentía. Ya no era sólo su belleza lo que yo quería poseer. Era la presunción de un mundo interior al que yo en esos instantes y en esos clímax –y sólo en ellos– llegaba a tener acceso.
También el interés de Gretchen en mí parecía haber cambiado. Ella mostraba una curiosidad frente a mí y mi delgaducho, blanco cuerpo, un ansia nerviosa por indagar lo que podía hacer con él, y esta experiencia de que mis miembros pudieran tener importancia para otro ser humano era algo aún nuevo para mí. Ella me rodeó con brazos y piernas, me atrajo hacia ella, dentro de ella, me cercó, me sostuvo fuerte con sus pequeñas manos, apretó sus muslos contra mis caderas; luego volvió a apartarme de ella, golpeándome en el pecho y en el hombro, interponiendo su pelvis como un escudo que debía protegerla de mis ataques, mordiéndome con tal fuerza en el labio que sentí el gusto de mi propia sangre.
Pero yo también tomé posesión de ella. A medida que fui sintiendo crecer, endurecerse mis músculos bajo sus manos descubrí una fuente adicional de placer; un placer que ya no residía exclusivamente en el descubrir y admirar el cuerpo ajeno, sino en el ejercicio de la propia fuerza y de la propia voluntad sobre precisamente ese cuerpo; y en el percibir sus reacciones ante ello. Tiré violentamente de ella, tiré de sus cabellos, le doblé la cabeza sobre la nuca mientras ella cabalgaba encima mío. Le apreté los brazos detrás de la espalda, luego de nuevo se los extendí hacia ambos lados del diván cuando yo estaba arriba de ella, casi le disloqué el hombro y disfruté de no saber si su rostro estaba deformado de dolor o de placer.
La presencia de Eisenstein, el que estaba sentado hundido en su sillón detrás del formidable escritorio debajo del cuadro de Zeus, no nos molestaba. Apenas si lo registrábamos. Ya la primera vez su muda mirada extrañamente nos había incitado más que intimidarnos, estimulado más que inhibido, y sin embargo de forma borrosa por mi mente había pasado el pensamiento de que de algún modo podía no ser correcto lo que estábamos haciendo allí. El pensamiento de que debía sentir pudor si no ante los ojos de una muchacha desconocida, sí ante los de un hombre adulto que podía ser mi padre; y más todavía el temor de que la ausencia de ese pudor fuera el indicio de un problema psíquico que yo venía vislumbrando desde hacía mucho tiempo, de un carácter perverso, de una naturaleza malograda que tarde o temprano sería mi perdición. Tampoco durante los días que pasé en casa de mis padres, y pese a todos mis esfuerzos por descartarlos interpretándolos como los restos de ese temor de Dios en el que me habían criado, conseguí desterrar estos pensamientos de mis recuerdos. Pero en ese instante, desnudo en los brazos de esa muchacha maravillosa, no sentí nada de eso. Ni pudor ni turbación. Ni pensé en lo particular de la situación ni en lo que un suceso tal significaría en mi vida. Yo tomé lo que ella me dio y le di lo que ella quería. Y Eisenstein miró.
Читать дальше