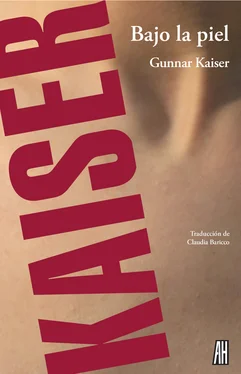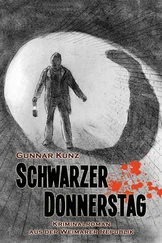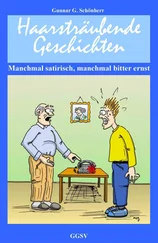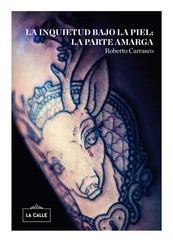1 ...8 9 10 12 13 14 ...27 Y luego ya había pasado. Permanecí tendido en sus brazos, ella, en los míos; desnudos y estrechamente abrazados sobre la manta a cuadros de lino marrón y roja, aliento contra aliento, susurro contra susurro, piel contra piel. El sol se puso, yo oí música, el sonido de la ciudad parecía desvanecerse, el latido de nuestros corazones se hizo más lento, alguien fumó. Las sombras se acrecentaron, comenzó a hacer más frío. Luego el silencio. Las paredes llenas de libros se acercaron, nos rodearon como guardias, nos dieron refugio y cobijo. Estábamos tendidos allí, el mundo se había acabado, no queríamos nada más.
De algún modo transcurrió luego el tiempo, quizás había dormido, quizás también soñado, lo cierto es que el tiempo había transcurrido, el momento había pasado.
Nos vestimos, en silencio de pie uno frente al otro en la oscuridad. Luego la acompañé hasta la puerta y no volví a verla nunca más. Hasta el día de hoy ambas cosas continúan siendo un enigma para mí: tanto su mera existencia como su repentina desaparición. Hasta el día de hoy muchas otras vinieron después de ella y del mismo modo se fueron también. Pero hasta el día de hoy extraño a esa muchacha. Su belleza, su mirada, sus dedos sobre mi piel.
Pero eso no lo sabía cuando se despidió de mí con dos besos en la mejilla y una intensa mirada... ¡qué fuego en mis venas!, ¡qué ardor en mi corazón!... No lo sabía y no podía saberlo cuando ella sonrió y su sonrisa fue toda para mí, no podía ser para nadie más que para mí; cuando cruzó la puerta y en el rellano de la escalera se volvió una vez más hacia mí, y parado allí yo me quedé mirándola, la vi desvanecerse en la nada, varios minutos me quedé aún allí escuchando el ruido de sus pasos bajando los escalones.
Luego regresé por el oscuro corredor. Había transcurrido un día entero: un día en el que por fin había vuelto a ver a Gretchen y a Eisenstein, y que había resultado una mayor aventura y más excitante que lo que yo me había imaginado tumbado en la cama de mi habitación de la infancia. Sin hacer escala en mi sucucho de mala muerte y sin perder un instante pensando en la promesa que les había hecho a mis padres me había dirigido a Brooklyn, de la soledad de Sullivan County directamente a la soledad del interior de su cueva. Había tomado el tren de las nueve que iba a la Estación Grand Central y, en lugar de continuar en dirección al Norte y a East Harlem, había ido hasta City Hall y las últimas millas hasta la Willow Street las había hecho a pie con la intención de que la caminata cruzando el Puente de Brooklyn me ayudara a aclarar la mente. En qué estado febril me encontraba ante la esperanza de volver a verlo, ante la incertidumbre de cómo reaccionaría él cuando me viera después de que hubiera pasado más de una semana desde la tarde con Gretchen sin que yo me hubiera comunicado, y ante el temor de encontrar cerrada su puerta.
Pero él estaba allí, como siempre, y como siempre su puerta estaba un resquicio abierta. Quizás yo había esperado sorprenderlo, y hacerlo en una situación que volviera a traer mi imagen de él a la realidad: esa imagen de un Jay Gatsby judío que se presentaba como artista, ganaba su dinero con negocios turbios, pasaba sus días con la lectura de valiosos libros (si es que no se encontraba en cafés y diners acechando a muchachas demasiado jóvenes para él) y sus noches en cervecerías poco iluminadas, en dudosos clubes y fiestas en la Quinta Avenida. Quizás había esperado desenmascararlo para así poder destruir esa fascinación que se había apoderado de mí, como último medio para dominar mi adicción.
Sigilosa y rápidamente había pasado yo esa mañana por delante de las estanterías de libros y había entrado en el salón. Pero el ensimismamiento en el que hallé a Eisenstein no hizo más que reforzar mi impresión de él. Estaba en camiseta parado delante del atril, el que había acercado más a la ventana, aunque casi no entraba luz a través de las cortinas. En la mano sostenía pincel y paleta, pero no pintaba, sino que estaba allí parado sin moverse, los fuertes hombros y antebrazos tensos como los de un boxeador, sus ojos clavados en la tela. Recién cuando al cabo de unos segundos me hice notar carraspeando, me vio, arrojó el pincel y la paleta encima del escritorio y me saludó a su manera. Después de la interminable semana en la que no habíamos tenido noticias uno del otro yo sentía la necesidad de abrazarlo, al menos de estrecharle la mano o si por mí era de simplemente tocar sus pies. Pero algo en él, un aura de fría amabilidad, me ordenó conformarme con una inclinación. Me indicó los divanes que estaban en el medio de la habitación, donde ya había dispuestos sobre la mesita dos copas de oporto y un cigarro; me senté, me dejé caer, me hundí en los almohadones como si acabara de llegar a casa. Tumbado al lado mío como un príncipe de Oriente con su camiseta blanca, él prendió el cigarro. Así pasamos el día detrás de ventanas con opacas cortinas, en medio de la semipenumbra del salón, tumbados, riendo, leyendo, repantigados, bebiendo vino y embriagándonos juntos con el humo del único y mismo cigarro. Ese fue nuestro bed-in.(3) Pero la paz mundial no nos importaba un bledo, a nosotros nos interesaban las mujeres.
Conversamos, comimos, escuchamos música. Dentro del armario tenía un tocadiscos de caoba de 78 r. p. m. Eisenstein puso un par de discos, piezas para piano de Beethoven y Brahms, sonatas para chelo de Bach, arias de Gluck. Un compartimiento entero de sus armarios para libros estaba reservado para discos, pero allí no había ni jazz ni swing, ni folk y mucho menos rock ’n’ roll. Después de Mahler se acababa para él, dijo, algo más moderno no entraba en su casa. A lo sumo Gershwin.
–Nómbrame a alguien que pueda hacer esto –susurró mientras escuchábamos a Kathleen Ferrier cantando las Rückert-Lieder–, y yo empiezo de nuevo a escuchar otra música.
Cuando unas semanas más tardé husmeé en su colección para meter de contrabando Another Side of Bob Dylan, pude constatar que el disco más nuevo en su armario era La Traviata, dirigida en 1960 por Carlos Kleiber, y el más antiguo, dirigido por su padre, Erich (¿una casualidad?), una grabación argentina de Tristán e Isolda del año 1948. Entre esos dos años parecía haberse editado para él todo lo que valía la pena escuchar.
Alrededor del mediodía llevamos jamón y queso de la cocina, también pan y la segunda botella de oporto. Esta vez no llegamos ni a la puerta, no fuimos a ningún restaurante, nos quedamos en casa y nos pasamos el tiempo así, holgazaneando. De todas maneras el tiempo era algo que no existía en su reino. En las paredes no había relojes, las horas y los minutos se difuminaban en una masa inerte, los días se deshilachaban hasta no distinguirse más los unos de los otros. Y no obstante ahora me parece como una espera, una espera de algo monstruoso que debía suceder, ineludiblemente. Eisenstein me contó sobre una puesta de El oro del Rin que había visto en el Met la semana anterior, y sobre una encantadora joven cantante cuyo nombre no había oído nunca antes. Luego me contó sobre las numerosas muertes que había habido en la historia de la Metropolitan Opera, infartos sobre el escenario y accidentes detrás de bambalinas, suicidios entre el público e incluso hasta un asesinato.
–Hace un par de años, todavía era el viejo Met de la calle 39, en un pozo de ventilación debajo del lobby encontraron el cadáver de la joven violinista francesa Renée Hague... desnuda, maniatada y amordazada. La buscaban desde hacía tres días, su compañía ya había tomado el vuelo de regreso a París, ya se hablaba de secuestro. Pero resultó que alguien primero la había matado, luego amordazado, luego violado, luego maniatado y luego la había arrojado al pozo de veinte metros de profundidad. Extraño orden, ¿no te parece también? –Rio–. Hay quienes dijeron que por eso tiraron abajo el Met y lo construyeron de nuevo. No por los años del edificio. Hasta hoy no atraparon al asesino.
Читать дальше