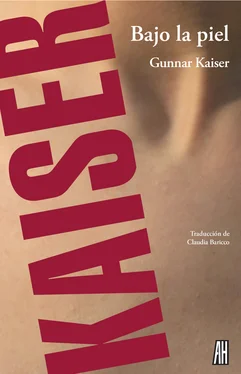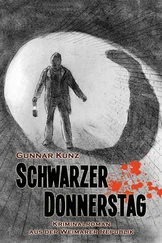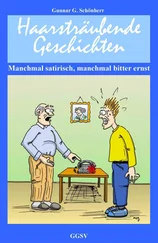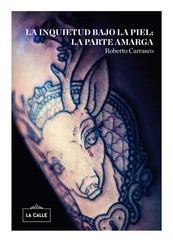Aunque tengo absolutamente clara y presente la imagen de lo que habría de suceder en los siguientes minutos o horas, es el día de hoy, a veinte años y diez mil millas de distancia, que ya no puedo recordar quién dijo las palabras que flotaban en ese momento en el ambiente. Y puedo volver a traer todo a la memoria de un modo tan absolutamente claro y presente porque aún meses y años después pensé en ello día tras día, noche tras noche. Y no tanto porque aquel cálido atardecer de junio fue la primera vez que me acosté con una mujer, sino porque... bueno, ¿por qué? ¿Porque sucedió lo que sucedió? Cuántas veces me pregunté si mi primera vez se me hubiera grabado de un modo tan imborrable si hubiera sucedido en circunstancias, digamos, más comunes. Quizás con una prostituta en el auto de mi padre o con la hija del portero en el garaje detrás de las palas para nieve. Cuántas veces me pregunté si en mi vida la relación con las mujeres hubiese sido más fácil de no haber comenzado con esta extraña experiencia.
Extraña e inolvidable: y sin embargo no puedo recordar quién fue exactamente el que empezó, quién habló y quién escuchó, quién actuó y quién esperó. ¿Fue ella? ¿O él? ¿Fui yo? ¿O fue sólo una voz en mi cabeza que en ese momento de duda en el que había dejado la cámara y primero me había vuelto a mirar al hombre que fumaba en las sombras y luego a la mujer tendida en la luz, me había ordenado hacer lo que hice? ¿O sólo después, en un sueño quizás, me había imaginado que alguien había hablado, para atenuar lo improbable del hecho, de ese silencioso consentimiento con lo que pasó, y neciamente había creído literalmente en aquel sueño?
Quizás yo había obedecido las palabras que me habían ordenado que me sentara al lado de ella, quizás las palabras habían seguido a mi acción. Como fuera, allí había estado sentado yo y de pronto mi cuerpo a sólo un palmo del de ella, el temblor había cesado como una maldición que se revoca por medio del único gesto correcto. A un palmo de ella me encontraba, el que pese a la distancia ya recorrida, aún me parecía insuperable; podía contemplarla, todo el esplendor de su cuerpo, el que ella extendía hacia mí, pues sin vacilar ni retirarse sobresaltada ella permaneció medio sentada, medio tendida, bajó la mirada, respiró pesadamente y esperó. Yo la contemplé y me dije que si Dios verdaderamente había muerto, no podía haber sucedido hacía mucho tiempo si existía una criatura como ella. Como un pintor, como un escultor, como el arquitecto de una catedral gótica contemplé la impecable realización de un plan maestro, la complexión de su cuerpo, las vetas de su piel, la lisura marmórea de su rostro, el brillo de sus hombros, los finos vellos rubios en su nuca, la capa de terciopelo moreno dorado en su cuello y las venas debajo, los huesos de la clavícula como arbotantes sobre el ábside de su escote, la bóveda de su tórax. ¿Qué había debajo?
De nuevo me ordenó él, de nuevo obedecí yo. Alzó mi brazo como si quisiera quitarle a ella una brizna de hierba que le había caído sobre el cabello cuando algunas horas antes había estado echada en el parque bajo las magnolias, pero a mitad de camino reflexionó, vaciló y pensó en soltar la tira que sostenía la cámara colgada al cuello, porque era incómodo y molesto, pero luego finalmente cobró coraje, superó la última aparentemente insuperable barrera, finalmente sus dedos se extendieron y elevaron hacia el sitio que ahora entre los múltiples a los que hubieran podido llegar era el único que quedaba en el mundo, y tocaron el punto que quedaba libre detrás de su oreja derecha, entre el nacimiento del allí más oscuro, casi castaño cabello y el haz del músculo de la nuca. Allí se posaron. Allí permanecieron como si allí acabara toda ansia, al menos por un momento. Luego continuaron explorando lo que había para explorar, sintieron lo que había para sentir, la nuca, la curva entre el cuello y los hombros, sintieron los contornos de la piel, el lóbulo de la oreja, la mejilla, la frente, el nacimiento de la nariz entre las cejas, el párpado, las pestañas, la sien, el corto y transparente vello allí, el terco labio superior, el suave labio inferior que no ofrecía resistencia, la curva del mentón, la coraza de la laringe, el nacimiento de la columna vertebral debajo del cráneo, los omóplatos, los músculos de su pecho, su suave temblor.
Sus dedos sintieron todo su cuerpo, sus manos la sujetaron, sus brazos la tomaron. Dejaron que sucediera, se olvidaron del tiempo.
7
Cómo regresé a mi casa, no lo sé. Esa noche me encontré en mi cama, despierto desde hacía horas y con la vista clavada en el techo. ¿O sí había dormido? No podía quitarme de la cabeza las imágenes de ese atardecer. El torso de Gretchen giraba y se volvía en el resplandor de la luz del crepúsculo que fluía en el atelier a través de la cortina, sus cabellos eran un torrente de malvas y frambuesas sobre mi rostro, a la derecha e izquierda de mi cabeza colocaba ella sus gráciles brazos, delgados como los de una adolescente. Sus tobillos sujetaban mis piernas, ella apretaba sus muslos contra mis caderas, su pelvis se estremecía sobre la mía. Sus ojos no se fijaban en ningún punto, su mirada suave, su boca entreabierta. Me parecía tener aún su olor en mí, el aroma de su piel, el aroma de sus codos y sus axilas, el perfume sobre el hueso de su pecho, el champú en sus cabellos, la fragancia de su regazo, el aliento de su boca, su respiración profunda: todo eso me parecía sentir en mí mismo. Y cada tanto estaba también allí una y otra vez de nuevo el aroma a viejos libros y cigarros que yo erróneamente había supuesto desvanecido hacía mucho, perdido entre esa profusión de nuevos y desconcertantes estímulos. Sólo conmigo mismo seguía sintiendo sus caricias: sus manos se deslizaban subiendo por mi cuello, yo iba palpando sus costillas, asía sus pechos, apresaba sus caderas. Como si la palma de la mano fuera un rostro, como si las yemas de mis dedos tuvieran ojos. Podían verla.
En medio de todas estas imágenes aún hoy lo veo a él, lo vi esa noche, cómo nos miraba. En medio de todos estos recuerdos de mis sentidos está él. Está de pie en la entrada de su cueva, calla, fuma y mira. En silencio, sin respirar. Y a nosotros no nos parece inaudito. Nos sentimos a salvo. El pudor de nuestra desnudez se diluye en la protección de su mirada.
También las noches que siguieron regresó el recuerdo de lo que había vivido. La vi, la olí, la saboreé, la oí, la toqué, hice de ese momento único e irrepetible una cadena de sensaciones cada vez más uniformes, cada vez más placenteras, las alargué artificialmente, sentí el éxtasis que me provocaba el poder de volver a traer el pasado al presente una y otra vez, de no dejarlo seguir su curso natural, sino de detenerlo y dirigirlo adonde yo quería, de obligarlo a servirme cada vez que lo deseaba. Apenas si dormía.
Y así me entregué al sueño de esa muchacha. Por las mañanas recorría millas por la ciudad perdido en mis pensamientos para acabar finalmente en la autopista Turnpike de Nueva Jersey sin saber cómo había llegado hasta allí. Cuando en el estacionamiento del matadero de Yonkers vi a los operarios pasar por delante de mí cargando medias reses y no pude evitar pensar en la pelvis de Gretchen, comencé a sentir vergüenza. Sentí vergüenza como años antes me había avergonzado al masturbarme. Sentí vergüenza de disponer de tal poder y de usarlo a mi antojo. No le tenía que preguntar nada a nadie, no le tenía que pedir ayuda a nadie. Esa semana insomne por fin fui libre de sentir lo que quería, y la nueva libertad me hizo estremecer.
Pero cuando finalmente al cabo de unos días y noches la atracción del recuerdo declinó, comprendí lo que sucedía. Me había vuelto adicto. Tardé una semana, no obstante, en comprender a qué.
Читать дальше