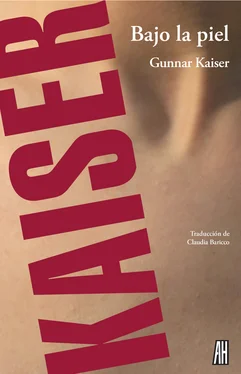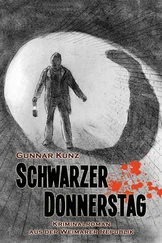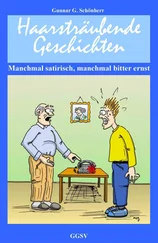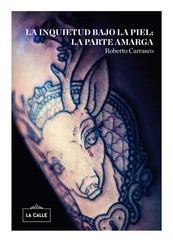El viernes me compré los ensayos de Emerson en una de las librerías de viejo de la avenida Lexington. En Goldberg’s Books, para ser más exacto. Quedaron mucho tiempo sobre la caja de madera en mi cueva del East Harlem, luego entre Thoreau y Alcott en mi estudio en Montauk y finalmente, cuando ya me había ido del país, en una caja de cartón junto con las fotografías en blanco y negro y mis viejos manuscritos. Mr. Goldberg, que me condujo al estante donde estaba la amarillenta edición de 1838, se parecía a Eisenstein casi como su hermano gemelo. La misma alta estatura, impresión que reforzaba al tener la costumbre de llevar el fuerte mentón alzado por encima de la articulación de la mandíbula, lo que resaltaba su nuez de Adán y le otorgaba al mismo tiempo un aire de arrogancia; su andar orgulloso por los pasillos... cuando al despedirnos se inclinó apenas levemente hacia mí, casi no pude contenerme y casi le menciono a su presunto hermano. Pero también entonces callé, pagué y me fui.
Al final de la semana tantas veces me había imaginado el rostro de Eisenstein, tantas veces lo había visto en los rostros de la gente que pasaba por mi vida que casi me había olvidado de cómo era mi chica definitiva.
De no haber existido las fotos.
6
Cuando la volví a ver, me quedé mudo. En la semana que había pasado habían subido las temperaturas, uno salía de su casa una mañana de primavera y pocas horas después estaba en un mediodía de verano tumbado en un parque con la camisa abierta. Las magnolias se habían marchitado, pero las muchachas de la ciudad recién comenzaban a ganar en atractivos, y también Gretchen parecía haber ganado en gracia y belleza desde nuestro último encuentro. Aquella noche llevaba un ligero vestido sin breteles a grandes cuadros, de tal modo que la piel de sus hombros brillaba bajo la luz, sólo superada por el brillo de sus cabellos, ondas de oro veneciano que envolvían su rostro. Las venecillas que corrían pálidas y azuladas desde la curva de su mandíbula hasta la concavidad entre los tendones vibraban apenas perceptibles bajo el moreno estival del relieve de su cuello, el escote de su vestido apenas cubría sus pechos hasta donde comenzaba a insinuarse la hondonada entre los senos; la falda, las piernas apenas hasta donde comenzaban los músculos de los muslos sobre la rodilla, y sus delgados pies estaban desnudos y juntos sobre los listones del piso de madera.
Esa era ella, mi chica definitiva.
Algunas semanas más tarde, cuando Gretchen ya había desaparecido de mi vida, intenté registrar mis impresiones en una especie de cuaderno de apuntes y ya entonces me di cuenta de lo inútil que era pretender hallar una expresión para todo aquello que me había sucedido. Cuán infructuoso era el intento de describir a esa muchacha. Cuán necio pretender hacer imaginable con palabras y frases lo inimaginable. Eso fue lo que nunca quise entender, nunca pude aceptar. Y también ahora que vuelvo a sostener en las manos el cuaderno de apuntes para intentar registrar por segunda vez aquellos días del verano de 1969 debo admitir que no puedo. Que es imposible. Y que no obstante debo hacerlo.
La mera presencia de Gretchen me desequilibró, a pesar de que me había preparado tan bien para ese momento. Pero quizás todo el tiempo que había pasado solo en mi cuarto con sus fotos no había hecho más que enloquecerme. Allí estaba ella ahora, como siete días antes, sentada en la gran cama blanca de bronce en el medio del atelier, y me miraba. Pero a diferencia de la vez anterior no me sonreía, sino que me miraba con gesto severo, los combos arcos de sus rodillas castamente unidos, los brazos desnudos apoyados detrás de sus caderas, ofreciéndome la curva de sus clavículas... todo en aquel cuerpo me miraba serio y expectante.
El atelier estaba más oscuro, cortinas de gasa cubrían completamente las altas ventanas velando toda la luz que caía sobre su cuerpo y sumergiendo el cuarto en un naranja mate, un vapor del color de las bayas del espino falso en el que danzaban las partículas de polvo. Yo me concentré en lo que se veía, en lo que la tela de su estrecho vestido ofrecía a la vista del observador, aunque ardía por ver lo que había debajo. Así estaba parado yo allí, joven e inexperto, con la cámara delante del rostro como una máscara que debía ocultar mi excitación, y sin saber qué hacer. Tanto tiempo había soñado con muchachas, sin haber llegado jamás a una situación atrevida en lo más mínimo, excepto por el beso sin permiso en el establo que la hija del granjero, de doce años, me había estampado en los labios cuando yo, de dieciséis, había pasado en las vacaciones tres cálidas semanas de agosto en su granja. Cuatro veranos más tarde finalmente me había propuesto hacer las cosas en serio, me había jurado que, costase lo que costase, conseguiría estar con una bella muchacha, estar junto con ella en una casa, en la misma habitación, y ahora que lo había logrado, aunque sin saber exactamente cómo había sido, temblaba de tensión y no podía sacar ni una foto.
Y ahora era justamente su cuerpo el que debía ser fotografiado. Justamente esa figura, esa forma, esa superficie, y justamente ahora que estaba más excitado que nunca mi trabajo era fotografiar la causa de esa excitación, llevarla fría y profesionalmente al papel para que luego otro pudiera pintarla. Titubeé, me quedé paralizado, giré el objetivo como si no hallara la toma correcta. Minutos pasaron sin que pudiera sacar ninguna foto, minutos en los que me escondí detrás de esos ojos de la Rolleiflex a través de los cuales inspeccionaba el cuerpo de Gretchen.
Ella pareció notarlo. No se inmutó, permaneció como sin respirar, sentada apoyada hacia atrás, ofreciéndome sus pechos; pero su rostro la delató. A diferencia de la semana anterior su tez ya no era tan delicada, las mejillas estaban enrojecidas y los hoyuelos debajo, más oscuros, como si la sangre le hubiera subido a la cabeza. El espacio a nuestro alrededor se hizo más pequeño, la luz, más difusa, el aire, más pesado. Ella también estaba excitada entonces, quizás tan excitada como yo, y recién en ese momento, cuando lo noté, me volvió a la mente él. Él, que en aquellos últimos minutos que yo había pasado con la muchacha en su atelier, había desaparecido por completo de mi mundo, aunque estaba parado a sólo unos pasos de nosotros y fumaba: expectante bajo el marco de la puerta que daba al salón, sólo interrumpía el silencio cuando cada tanto daba una pitada a su cigarrillo. Al volver a verlo, había percibido en él un extraño nerviosismo. Tampoco era ya más el amable, arrogante gentleman de la primera vez, sino que lo sentí más bien como el jugador en el momento en el que caen los dados, como un apostador desesperado poco antes de que termine la carrera. Apresuradamente se había levantado cuando yo había entrado al salón o biblioteca o estudio, como quisiera llamarlo, sólo para hacer una breve inclinación, indicarme con un gesto de la mano la puerta del atelier y luego volver a dejarse caer sobre el borde del diván en el que antes había estado echado. Y ahora se encontraba allí bajo el dintel de la puerta por la que yo había pasado para volver a ver a Gretchen, vigilaba desde la negra entrada su cueva y apenas si se lo alcanzaba a distinguir con su oscuro traje. El contorno de su cuerpo, los rasgos de su rostro yo sólo podía adivinarlos, sólo el blanco de sus ojos centelleó artero desde la oscuridad cuando entonces lo miré.
En realidad hasta un momento antes yo había creído que no había nadie en el apartamento del último piso del edificio de la Willow Street. Solo y perdido había ido andando por el largo corredor, esta vez sin la guía de Gretchen. Pues sin haber golpeado a la puerta o haber hecho señal alguna de que estaba allí, había entrado. O bien el dueño de casa me había vuelto a esperar esta vez o tenía la costumbre totalmente atípica entre los neoyorquinos de dejar la puerta abierta. Con la cámara sobre el pecho y el correspondiente nudo en la garganta había entrado finalmente al salón, el que continuaba sin ser iluminado por ninguna luz del día, inmerso en viejo humo de cigarros y el olor a libros de cuero, y donde seguía reinando el retrato de Zeus en su trono que había encima del escritorio. Antes de darme cuenta yo ya estaba de nuevo en el atelier donde Gretchen adornaba la cama como dispuesta por un colocador de maniquíes y sin dignarse siquiera a dirigirme una mirada. Recién cuando me puse la cámara delante del rostro, como para protegerme de la vista de su cuerpo, el que me dejaba sin palabras y me hacía temblar porque temía convertirme en piedra si no apartaba mis ojos de él... recién entonces ella me miró con su severa mirada de diva como si supiera del poder de sus ojos y por un cruel capricho al principio hubiera querido librarme de ellos. Y recién cuando resolví que ese día no habría fotos porque yo temblaba demasiado, porque la luz era muy difusa y su figura se veía demasiado vaga, noté que él, Eisenstein, nos observaba desde el marco de la puerta.
Читать дальше