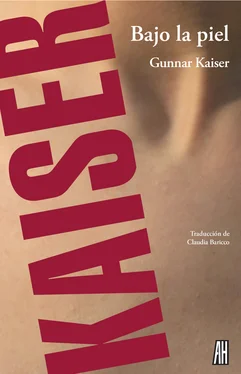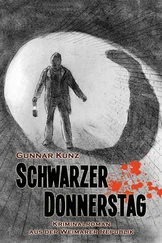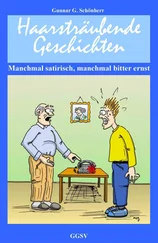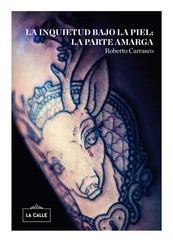Eisenstein, en cambio, hasta los veinte años no había hablado inglés. La gente que conversaba con él parecía no percibirlo, pues las veces que salí con él, ni una sola vez le preguntaron por su origen, algo que en Nueva York ocurría por lo general todo el tiempo cuando alguien notaba que su interlocutor tenía un acento extraño o un nombre inusual. Eisenstein imitaba el acento de Brooklyn casi a la perfección, se tragaba la “r” al final y pedía ko-uh-fii con tres sílabas, y así la gente pensaba que había nacido allí. Conmigo, sin embargo, hablaba alemán.
Lo segundo que sabía era más bien un no saber: yo sabía que todo lo que él decía sobre sus ocupaciones a la gente que lo conocía superficialmente no se correspondía con la verdad. Él no era ningún pintor, como yo ya había supuesto cuando había visto vacía y en blanco la tela donde en realidad debía estar el retrato de Gretchen. Todo aquello se reveló rápidamente como un truco para impresionar a las shikses. Músico tampoco era, porque más allá de sus largos dedos de pianista y el hecho de que prestaba una atención patológica a sus manos, y además de su pasión por la ópera, los conciertos, los Lieder, la música de cámara y las piezas para piano y entre estas sobre todo las Variaciones Goldberg, no había nada en él que fuera comportamiento típico de un músico: cuando escuchaba una pieza no tocaba un teclado imaginario ni dirigía en silencio, no iba tarareándola, y tampoco se reunía nunca con otros aficionados para tocar. Su piano siempre estaba cerrado, las notas, una partitura de Don Giovanni, siempre estaban abiertas en un mismo sitio (Aparece el comendador). Tampoco lo vi nunca escribir, no había cuadernos de notas, ni máquina de escribir, ni hojas sueltas, ni manuscritos. Su escritorio meticulosamente ordenado no era siquiera un verdadero escritorio, y con toda seguridad no era el lugar de trabajo de un escritor que se encuentra abocado a un importante manuscrito; más bien era el sitio para guardar sus cajas de cigarros y, mucho más aún, una especie de protección para no ser visto detrás de la cual se escondía a medias cuando nos observaba a mí y a las chicas.
De dónde salía su dinero siempre siguió siendo un misterio para mí. Con qué había podido adquirir los libros, pagaba su alquiler y le invitaba copas a la gente en los bares nunca lo supe. Freg nisht, sog nisht! Quizás era simplemente descendiente de una familia adinerada, el hijo perdido de padres ricos que se pasaba sus ociosos días despilfarrando su herencia.
Tampoco me quedaba en claro qué hacía cuando yo no estaba. A menudo se quedaba hasta tarde en la cama, se levantaba recién poco antes del mediodía y luego iba en bata a su biblioteca. Hasta la tardecita se lo pasaba perdido en sus pensamientos en esa cueva, escuchaba a Beethoven u hojeaba algún libro. Era una vida realmente desperdiciada y carente de toda disciplina la que llevaba. No parecía dedicarse a ninguna actividad seria; nunca lo sorprendí en medio de un acontecimiento importante, nunca tuvo que hacer un llamado telefónico urgente, nunca estaba saliendo justamente porque tenía un compromiso imposible de posponer. No vi tampoco nunca apuntes diseminados por ahí ni lo vi enfrascado estudiando. En la selección de sus lecturas no se percibía sistema alguno, como para que uno al menos hubiera podido decir que iba perfeccionando sus conocimientos según un plan. Todo era juego, todo en el fondo era intrascendente, siempre le sobraba el tiempo, y siempre estaba dispuesto a dejarse distraer.
Salvo las muchachas que nosotros encontrábamos, no había mujeres en su vida. Llevaba la existencia de un hombre que ya a edad temprana abandonó la idea de una relación seria. Y pensar que fuera a burdeles resultaba ridículo, tan ridículo como pensar que fuera capaz o estuviera dispuesto a tener un matrimonio convencional e incluso a criar hijos.
Otras visitas aparte de mí por lo visto no recibía, pero en broma citaba cada tanto a un poeta alemán cuyo nombre olvidé: “No soy ningún misántropo. Pero si quiere visitarme, por favor sea puntual y no se quede demasiado tiempo”.
Hoy que yo soy el anfitrión y no quiero parecerle un misántropo al huésped que llega de improviso, veo todo lo que no sabía sobre Josef Eisenstein. Puede intentar describir quién no era. Pero no puedo decir lo que no hizo. Mi presencia, empero, no le molestaba. Incluso lo llevó a volver a explorar la ciudad.
–Cuando fuimos a comer juntos –confesó, el sombrero en una mano, el abrigo en la otra– era la primera vez que salía desde hacía por lo menos cuatro semanas. Vamos, salgamos.
La posibilidad de poder enseñarme Nueva York le dio la sensación de una actividad útil. Y así fue que en las siguientes semanas nos dedicamos a irnos de bares. Vivíamos en las calles, en los bares y en los bancos de la Washington Square Park como si fuera una gigantesca fiesta callejera que no terminaría nunca.
Momentos como estos. Estamos bajo la luz del sol en medio del Puente de Brooklyn, es un cálido día de junio, el viento canta en los cables de acero. Miramos las grúas por encima de nosotros, los autos y las motos y los camiones debajo y los barcos de pasajeros y los remolcadores bien abajo y volvemos el tiempo tres siglos y medio atrás, estamos junto a Henry Hudson en su barco Media Luna en medio del East River, bajo un nuevo cielo desconocido, rodeados de álamos plateados y sauces diamante en las islas e islotes y de cursos de agua y ríos, una banda dorada de nubes en el horizonte, la ensenada de Harsimus al oeste, el pantano de las cornejas, delante, la ribera del Mannahatta inmersa en las nubes de humo de los lenapes, con los que establecimos relaciones, intercambiamos pieles de zorro y almejas y conchas de caracol trompeta; después de rodear al Este Matouk, la Isla de los Jóvenes Guerreros, y al Sur la península de Narrioch, la Tierra Sin Sombras, subimos por el cinturón a la laguna superior, pasando por delante de la Isla de la Nuez, Paggank, donde algunos años más tarde desembarcarán treinta familias holandesas, finalmente un puerto seguro, pasando por delante de las tierras de los canarsies y la docena de minúsculas canoas para dos hombres entre los juncos de la ribera e ingresamos en el fiordo oriental, después de seguir durante millas hacia el Norte por el río Mauricio, hasta un sitio al que la gente del lugar llamaba Pempotow-wuthut-Muhhcanneuw, el fuego de los mohicanos, sin tener éxito en nuestra búsqueda del pasaje noroccidental para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, pero sí exitosos en reclamar todas las tierras cubiertas de pinos piñoneros en las márgenes derecha e izquierda del río para los Países Bajos Unidos, los que más tarde allí, allí atrás, ¿ves?, en la punta Sur de la isla, detrás del edificio de la American International, erigirán su fuerte, el que luego con el transcurso del tiempo cambiará seis veces de nombre y ocho veces de dueño, mientras a su alrededor se levantaban las casas, se asentaban las calles, se colocaban cercos de troncos y se construían los muelles en los que atracarán los barcos de Europa, para escupir a un par de temerarios y aventureros hombres y mujeres, comerciantes, artesanos y peones, grabadores, cazadores de pieles y prostitutas, ningunos peregrinos temerosos de Dios como más al Norte en Nueva Inglaterra, sino aventureros confiados en su suerte y gente ávida de hacer dinero.
–Un experimento humano único –dice–. Dale a todos los pobres y sometidos, a toda la gente que no encuentra solución en sus vidas un puerto seguro, arroja lo peor y lo mejor de todos los rincones del mundo en una minúscula superficie, revuelve con fuerza y espera a ver qué pasa.
Diciendo esto señala la línea costera de Manhattan, la que se extiende ante nosotros de Sur a Norte como hace trescientos cincuenta años la jungla en la que ahora nos disponemos a adentrarnos.
Читать дальше