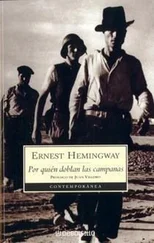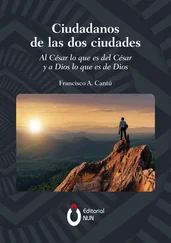Ignacio escribía sin parar todo lo que su padre contaba; de pronto se quedó en silencio recordando cómo vivió su niñez en esa ciudad provinciana que, en poco tiempo se convertiría en uno de los más grandes centros ferrocarrileros del país. Cerró los ojos y en su mente escuchó el sonido del silbato anunciando la llegada y la salida de los trenes, ese mismo que hacía las veces de reloj para todos los habitantes hidrocálidos. La estación se encontraba relativamente cerca de la casa de los Ruiz de Chávez y el silbato se escuchaba todo el tiempo. En un estado casi de ensueño y, mientras su padre seguía contándole, él iba recreando en su imaginación la vida cotidiana de aquellos años: el canto de los gallos en las huertas vecinas, el grito del que vendía el aguamiel montado en su borrico, el chiflo del afilador y el grito del ranchero con el carbón, las campanadas de los templos llamando a misa o al rosario. En fracciones de segundo revivió todo eso que era parte del ambiente de su barrio y de todos los barrios de la ciudad. A Ignacio le gustaba mucho que su padre le contara anécdotas del tiempo de don Porfirio y de la Revolución, y escribirlas le hacía sentir como si recuperara parte de su identidad. Amaba reconstruir la memoria familiar.
Don Felipe continuó:
–Durante la gubernatura de Arellano Ruiz Esparza, el presidente Porfirio Díaz me encargó formar la Asociación de Agricultores Mexicanos y tuve que viajar por todas las haciendas del estado.
–¿Todas, padre? ¡Son muchas!
–Sí, muchas, y a lo mejor ni fui a todas, ya ni me acuerdo bien, recuerdo haber ido a la de Peñuelas, a la de Ojocaliente, al Soyatal, a la Tinaja, Mesillas, la Hacienda Nueva, Pilotos… ¡Uy, fueron muchas semanas de andarlas visitando!
–¿Conoció acaso la Hacienda de Santa Rosa de Lima, la de don Porfirio Ybarra Gallardo?
–Sí mijo, aunque está lejos, tuve la oportunidad de ir en una ocasión.
Don Felipe se acomodó el bigote blanco, se lamió los labios y le pidió a Ignacio que le acercara el vaso de agua que estaba en la mesita cercana a la ventana, bebió un poco y luego continúo:
–Me presentaron a don Porfirio Ybarra que, por cierto, vivía aquí cerca, en la calle del Socorro, la que ahora es Allende, y él mismo me invitó. Ya nos habíamos visto muchas veces en misa, pero sólo nos saludábamos, él era un hombre muy reservado, muy callado. ¡Ah pues tú conoces a algunos de sus hijos! Cualquier día si te invitan a la hacienda ve, es una extensión de tierra muy grande ubicada en la Sierra de Guajolotes. Creo que te va a gustar mucho.
–Sí, padre –respondió Ignacio–, ya algunos de sus hijos me han invitado, pero no he ido por todo esto que está tan revuelto, no quiero apartarme de la ciudad por si se ofrece que hagamos algo, usted sabe, pá.
–Deberías ir, hijo, te veo como muy amuinado desde que pasó lo del motín de San Marcos y no es para menos, pero no está mal que, aparte de trabajar tanto en la tenería y en la ACJM, también te diviertas. Ve a cazar o a ayudarles unos días en las faenas del campo: a tusar, herrar, capar, ordeñar, lo que sea, así fuera baldear establos y caballerizas o dar pasto a las bestias, el aire puro te va a refrescar los pensamientos. Yo sé lo que te digo, hazme caso.
Ignacio sonrió con una alegría secreta y no pronunció palabra.
–Mira –continúo el padre–, don Porfirio Ybarra era depositario de la Hacienda de Ojocaliente y, además de ser el dueño de Santa Rosa de Lima, tenía los ranchos: El Codo, Tierra Dura, San Antonio de Padua y El Llano. Era un señor muy respetado en la región. Él era de San Juan de los Lagos y su señora esposa también, se llamaba Gumercinda Pedroza, muy guapetona, por cierto. Él se enfermó luego que unos peones del rancho se enfrascaron en una riña y uno mató a otro delante de él. Antes le habían invadido unas tierras y tuvo que pelear por el despojo. De que tuvo esos problemas, empezó mal y mal del hígado hasta que se murió. Decían que le daban unos dolores de cabeza tan fuertes que no soportaba la luz ni ruido alguno, que hasta tenían que tapar las jaulas de los pájaros para que no cantaran. ¡Pobre familia! Dejó a una chiquitilla de menos de tres años y otra niñita de ocho, los otros hijos ya estaban más grandecitos y algunos ya hasta casados. Platicaban que la pequeñita se acercaba a su padre tendido y le ofrecía fruta. ¡Pobre inocente! La viuda, que era una mujer muy letrada y entrona, se quedó al frente de los ranchos y las otras propiedades, recuerdo que tenían unas casas en Zacatecas y otras aquí en la ciudad, también una vecindad en la calle de la Igualdad y un terreno con una casucha por Curtidores. Decían que la señora estudió allá en su tierra y que llevaba los libros del rancho de su padre, así que no le costó trabajo administrar los bienes de su difunto marido. Ella falleció de cáncer poco más de diez años después y, según escuché por ahí, dejó bien protegidas a las niñas, sobre todo a la más chiquita que no llegaba a los quince años. Decían que le dejó el quinto real o sea el veinte por ciento de sus bienes líquidos y la parte proporcional del resto de los bienes que se dividiría entre los nueve hijos, además del seguro de vida. De la repartición no me preguntes porque no sé nada, sólo supe que fueron los hijos varones mayores los que quedaron de albaceas. Cuando hice aquel recorrido por Santa Rosa, tú eras chiquillo y te llevé conmigo. Ya casi tenías ocho años, ¿te acuerdas? Yo tengo bien presente la casa. Es una construcción rústica, enclavada en la mera sierra. Ahí en la hacienda el tiempo no pasa, pareciera que seguimos en la época de la colonia. No hay luz como aquí en la ciudad, no hay nada. Y con “nada” me refiero al progreso, porque todo ahí es sorprendentemente hermoso: el olor de la tierra, el viento frío, la lluvia por la noche, los ríos de agua zarca, el sol quemante, los animales salvajes, la vegetación abundante y variada, el cielo limpiecito… ¡Es como estar en la gloria, hijo!
Don Felipe lanzó un profundo suspiro y se frotó los ojos antes de seguir con su narración:
–Por lo lejos nos quedamos algunos días por allá, eran las vacaciones de la escuela. En la hacienda estaba toda la familia con sus invitados, era familia de la señora: hermanos, cuñadas, sobrinos… un gentío. Esos días anduvimos con el dueño y con los peones en los trabajos del campo. Nos levantábamos de madrugada y tomábamos el pajarete, esa bebida de las rancherías de Jalisco que se prepara con leche bronca, chocolate, azúcar, café y alcohol de noventa y seis grados, doña Gumercinda además le ponía almendras, huevo y canela; de veras que sabía delicioso. Ella lo preparaba para que no saliéramos en ayunas y tuviéramos mucha energía. Después, a montar los caballos y a trabajar hasta antes de que se pusiera el sol. Así la vida en esos ranchos y haciendas, igual que en los tiempos de la Colonia. Doña Gumercinda era una mujer altiva, decían que se había criado entre puros hombres, no tuvo hermanas y además fue de los mayores, creo que la segunda de diez, aunque no todos llegaron a grandes. Tenía un carácter férreo y un fuerte don de mando. Acompañaba a su marido a distribuir el grano por la región, cuando aún vivían en Zacatecas. Se pagaba entonces con monedas de oro puro y ella iba guardando el dinero en La víbora, un cinturón hueco, de cuero, que las mujeres usaban debajo de las enaguas. Todo eso le platicó ella a tu madre, porque hubo un tiempo en que nos frecuentamos e hicimos amistad… En esa ocasión Porfirio me invitó a recorrer la propiedad, era tan grande que no la vimos toda en los días que estuvimos por allá, pues son poco menos de siete mil hectáreas. Santa Rosa de Lima es una finca situada en la municipalidad de San José de Gracia en el Partido de Rincón de Romos. Don Porfirio la adquirió en 1895. Te cuento que nos instalamos en la casa grande que está fincada sobre un terreno inclinado. Tiene un patio central empedrado lleno de macetas con plantas y flores propias de ese lugar y unos cuartos alrededor, a unos se les decía “los cuartos de arriba” y a los otros “los de abajo”. En los de arriba dormíamos los hombres que íbamos solos y en los de abajo las mujeres. Don Porfirio y su señora tenían su cuarto aparte. Tenía también un comedor y enfrente su cocina con un cuartito de despensa de donde colgaba un gran zarzo. Había una capilla y, entrando a la casa, del lado izquierdo, estaba el sillero, donde se guardan las monturas, frenos, fuetes, fierros de marcar, reatas, espuelas, letras para herrar, suaderos, chaparreras y otros utensilios. Había también una oficina donde se llevaban los libros de administración. Las puertas y ventanas estaban pintadas de rojo. Atrás de la casa estaban las caballerizas y había unas trojes. Ese día que llegamos, realizamos el registro de las propiedades de don Porfirio en el padrón oficial, pero como él nos había invitado a permanecer unos días, pues nos quedamos. Ahí nos vieras a los dos hombres maduros y sonrientes, mostrando nuestros abundantes bigotes sentados en las afueras de la casa, risa y risa contándonos nuestras cuitas de juventud.
Читать дальше