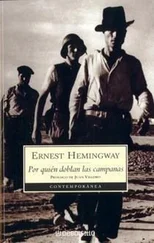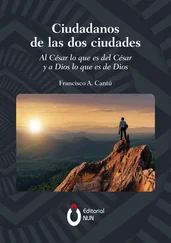Ignacio llegó a la casa de los Aguayo, llamó a la puerta y esperó un par de minutos hasta que ésta se abrió. La sirvienta, quien bien lo conocía, lo invitó a pasar. En el patio se encontró con su prima, quien le recibió con un abrazo y lo llenó de besos, al punto de casi tirarle los lentes. Juntos pasaron a la sala. Ignacio colgó el sombrero y el paraguas en el perchero que estaba cerca de la puerta, se sentaron y empezaron a conversar. A los pocos minutos entró la tía Juana, que era la hermana menor de su madre, y quien le decía “hijo” por el enorme cariño que le tenía. Ignacio se puso de pie y la saludó afectuosamente. La relación que había entre las dos familias era entrañable. Hacía poco tiempo que Juana le había propuesto a su cuñado Felipe, el padre de Ignacio, que se casaran, puesto que ambos estaban viudos y se querían mucho. Entonces Felipe le dijo a su cuñada, dándole palmaditas en la espalda: “No Juana, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras Conchas?”.
Conchita Aguayo, la hija de Juana y Conchita Ruiz de Chávez, la hija de Felipe, eran mujeres voluntariosas, acostumbradas a hacer lo que querían y a que se hiciera lo que ellas dijeran. Cada que se reunían las dos Conchas acababan en desacuerdo y pleito. Así como cercana era la relación entre las dos familias, también así de grande era la prudencia de don Felipe, quien prefirió llevar la fiesta en paz.
Ya relajados en sus asientos, doña Juana hizo sonar una campanita. La criada llegó al instante y Juana le ordenó que sirviera té y chouxes para dos. La señora se puso en pie y dirigiéndose a su sobrino, le dijo: “Me voy a retirar, discúlpame Nacho, pero no me siento bien”. Juana hizo una caricia a su sobrino en la mejilla y salió de la sala. Ignacio se sentó nuevamente en una mecedora.
–¿Cómo está mi prima consentida? –preguntó volviéndose hacia Conchita–.
–Bendecida, Nacho; y tú… ¿cómo estás? –respondió ella–, te veo preocupado.
Concha, que estaba sentada en un sillón próximo, lo tomó de las manos, esas manos grandes y poderosas que sudaban y temblaban sin cesar. La mujer lo acariciaba con delicadeza, tratando de apaciguar los ánimos exacerbados. Hablándole en voz baja intentó darle confianza para que sacara eso que traía adentro y parecía atormentarlo tanto.
–Habla, Ignacio. Sabes que cuentas con mi absoluta discreción. No ha de ser gratuito que llegues de improviso a verme –le dijo con amabilidad–.
Ignacio guardó silencio por unos segundos y finalmente habló.
–No sé cómo explicarte.
–¿Se trata de todo este problema político lo que te trae tan alterado?
–En parte sí, en parte es la enfermedad progresiva de mi padre, pero lo que más me tiene inquieto es que…
–Dime primo, dímelo ya –interrumpió ella–.
–Anoche no pude dormir –dijo él–, me la pasé en la ventana viendo el eclipse de luna, luego tuve pesadillas. Hacía demasiado calor. Varias ideas me daban vuelta en la cabeza… Bueno, seré directo: ¿Tú conoces a Lupe Ybarra?
Concha frunció el ceño y pronta le respondió:
–Claro que la conozco, es hermana del padre Porfirio Ybarra. ¿Qué hay con ella, Nacho?
–¡Es que… es tan fina, tan buena, tan generosa!... En palabras de Amado Nervo te diría que: “Todo en ella encanta, todo en ella atrae: su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar… está llena de gracia como el Ave María…”.
–Ignacio… ¡me acabas de decir que tienes interés en ella!
–Más que eso, Concha, ¡me siento avasallado por su hermosura!
Concha abrió los ojos con sorpresa y apretó las manos de Ignacio, quien tenía la mirada clavada en el piso, adivinando la desaprobación de su prima. Ella respiró profundamente tratando de reponerse de la impresión y le dijo:
–¡Pero Nacho, tú has de saber que Lupe está enferma y requiere de muchos cuidados!
–Eso lo sé de sobra y no me importa lo que tenga que hacer para estar cerca de ella. No puedo dejar de verla. Conchita, siento por ella una adoración reverente.
–¡Ay, Ignacio querido, el amor es algo puro y honesto, impredecible y caprichoso! Nada te puedo decir en contra de eso que sientes, porque en verdad es una joven agraciada, virtuosa y de buena familia, pero te auguro sufrimiento.
Ignacio, quien no apartaba la vista del piso, afirmaba en silencio. Del fondo del alma se le escapó un sollozo, se quitó los lentes y, con el pañuelo, se secó las lágrimas, le quitó lo empañado a los espejuelos y suspiró. Conchita lo abrazó con un cariño maternal. Ella poseía un caudal inagotable de ternura y a la vez una resistencia heroica para las adversidades, por eso Ignacio la buscaba cuando la alegría lo desbordaba y cuando las penas le cerraban la garganta. Armada de gran determinación, se levantó de su asiento y con fuerte voz le dijo a Ignacio:
–Voy a enviar mañana mismo una tarjeta con un propio para solicitar hablar con el padre Porfirio Ybarra y que le expongas tus intenciones. Tu papá no está en condiciones de salir y no puedes hacer las cosas como no es debido. Iremos con el sacerdote y le pedirás permiso para cortejar a su hermana. No se diga más –dijo terminante la prima–.

Su callada presencia
Ignacio se había enamorado de Lupe completita. Amaba su forma de andar, el tono suave de su voz y hasta la manera como pronunciaba su nombre; lo hacía con tal dulzura que sentía como si la misma Virgen María lo llamara. Veneraba aquellas manos largas, a veces tibias y otras tantas frías, manos santas, manos puras, y ese tono de piel que parecía café con leche. Su abrazo era como un poema de amor y su silencio, una sutil invitación a orar.
La consideraba una belleza intemporal, una lluvia de suspiros, un telar de estrellas, una luna de octubre: altiva y majestuosa. Su figura era la de una espiga de trigo, mecida al viento al caer la tarde. Sus labios poseían el carmín de las ciruelas. Tenía una luz interior tan fuerte como la de las luciérnagas y un perfume tan seductor como el de los nardos. Sencilla y elegante, y profundamente espiritual, como si Dios mismo la hubiese colmado de gracia como solamente lo hace con sus criaturas predilectas.
Él la amaba a ella y amaba ese día en que ella llegó a su vida, despacio, sin ruido. Desde entonces su palabra se volvió música y ella empezó a latir en su corazón desnudo y ardiente. Amaba la callejuela donde sus ojos se encontraron por vez primera y al aire que revolvía su cabello, oscuro y rizado. Amaba su sonrisa reservada y el azabache de sus ojos. Amaba, también, la noche en que se despertó su anhelo y los días en que el alma se le fue llenando de añoranza y de deseo. Todo en ella era maravilla y perfección. En ella confluían sus más caros afanes.
Ahora, su deseo por verla, era permanente.

Entre ollas y fogones
Lupe Ybarra era adicta a las sensualidades de la cocina, lo mismo disfrutaba aspirar el fresco olor del cilantro que sentir el tibio jugo del mango escurriendo por su barbilla y cuello. Se regocijaba lo mismo con el zumo de la lima que con el seductor aroma de la canela. Amaba el olor de los chiles poblanos, las tortillas, los elotes quemándose sobre la leña y la cebolla chirriando sobre la manteca. Gozaba el sabor ácido de los limones, el agridulce de las zarzamoras, el picante de la pimienta y del chile, y el amargo de la cerveza y el estafiate, así como el dulce del chocolate, las mermeladas y los almíbares. Sus ojos se fascinaban ante las diferentes formas y tonos de las frutas: los blancos de la pera y la manzana, los amarillos suaves de la guayaba, el plátano, el nanche y la piña, pasando por los anaranjados del melón, la papaya, el mamey y la mandarina; la variedad de rojos de las pitahayas, las fresas, la sandía y las ciruelas; los rosas intensos del camote y las tunas cardonas, los azules y morados de las uvas, los higos, las cerezas, las moras, hasta llegar al oscuro zapote negro. Su lengua encontraba verdadero placer en las texturas y gozaba experimentando las diferentes temperaturas: el calor que emanaban los hervores de los guisos en el fogón o el frío del insípido hielo artificial en los cubos de San Lorenzo, aunque prefería por mucho el de los helados de Los Alpes y La Parisiense.
Читать дальше