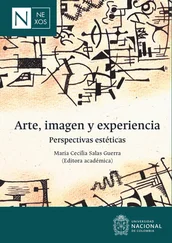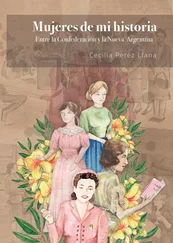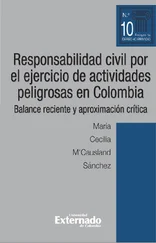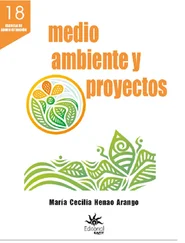El tema es que mi mamita no se esperaba lo que vino después. A decir verdad, ¡yo tampoco! Las generaciones nuevas no nos manejamos con tantos tapujos e hipocresías. Cuando nació Mía, con Banderas nos dimos cuenta de que no nos poníamos de acuerdo ni para elegir dónde colgar el repasador. Mucho menos podíamos afrontar la crianza de una hija juntos sin revolearnos un plato por la cabeza cada media hora.
Así fue que, tras haberme aprendido cada uno de los diálogos de La familia Ingalls (serie formadora por excelencia), tras horas y horas de catecismo, y tras haberme casado para tutta la vita, ¡me separé! Me divorcié. Me quedé sola, con la nena.
Y, sí… o los ciento veinticinco ítems o el convento…
Mi madre se vistió de luto por años, lo cual no es extraño porque ella guarda consigo todas las estrictas costumbres italianas, por más que en su país natal ya se hayan extinguido. Recién ahora lo está abandonando. Mi tío, en cambio, y muy a pesar de todo, estaba contento. Nunca lo quiso al gallego. Nunca sabré si por gallego o por hincha de River.
En retrospectiva, creo que mi padre se casó con mi madre para llevarle la contra a mi abuela. Creo, firmemente, que yo hice lo propio con Banderas. Ni tano ni gringo. Es así. Lo que se hereda…
Tarde de calor. Pero calor en serio. Treinta y siete grados a la sombra. Literalmente. Sequía desde hacía un año y medio, gracias a la corriente de la bendita niña. Twingo, modelo 96, negro por fuera, fucsia por dentro. Usadísimo. No. Me quedé corta. Baqueteado a más no poder. Y sin aire acondicionado. Mi hija de un año y medio y de rulos rojos y enloquecidos, en el asiento trasero, dormida, agobiada de calor, colorada como un morrón, más de lo que ya es. Y yo, por las rutas bonaerenses en busca de una tranquera en medio de la nada y con instrucciones de paisano de a caballo. ¡Ja! Es así. Estás sola, sos joven, te llama la “aventura”…
Las rutas de la provincia de Buenos Aires tenían por esos tiempos ese no sé qué… ese no sé dónde estoy, esa falta de antenas, de señales, de carteles, y a los únicos seres a los que se les podía consultar una dirección o una coordenada eran a las mismísimas vacas. Sí, es lo único que abunda. Campo y vacas. Llanura interminable. Y vacas. Y yo. Con la nena, en un auto destartalado.
Pero bueno, punto a mi favor, porque encontré la tranquera cuya señalización era la de un eucaliptus a medio crecer a la vera de una ruta idéntica a casi todas las que trazan la llanura pampeana. Ese pequeño gran gesto llamó tu atención. Al llegar a la tranquera sana y salva pero agobiada de calor seco, te miré torcido. ¿Qué hace este acá? Ni siquiera tuve una mirada de cortesía por haber ido con la comitiva a recibirme. Me había tomado unos días de vacaciones para estar sola y olvidarme del mundo exterior y no me cuadraba tu presencia.
Luego te recordé… a vos ya te había visto un año atrás (y todos los años anteriores, desde que conozco a los Arizmendi) en la cena de cumpleaños de mi anfitriona del campo… ¡Sí! ¡Por supuesto! El padrino de la nena de la casa. Vos que, según los cuentos de Carmela, eras el soltero empedernido del grupo de amigos de Barrio Norte, donde se criaron. Te miré de reojo, con cierto desprecio, y me dije: «Mmm… este no te corta una cebolla ni a palos…» Pero me equivoqué. Primer error a enmendar: eliminar los preconceptos… Así comenzó nuestra historia.
Me viste. Te vi. Nos habíamos visto antes. Quedaba claro que, en algún rincón de la memoria, estaba la fotografía de aquel encuentro en particular.
¿Te acordás, Luciano? Era invierno y llovía a mares, pero era el cumpleaños de Carmela. Carmela y Justo Arizmendi venían muy poco para Buenos Aires, y los natalicios eran la excusa perfecta para vernos en la ciudad y ponernos al día. No podía perdérmelo. Se lo había prometido a Mela, con quien me costaba bastante comunicarme durante el año por la falta de señal del celular, y me venía bien despejarme. Yo, madre primeriza y sola, porque mi maridito siempre se inventaba algún asunto cuando de mis planes se trataba, me empilché, me maquillé un poco, me acomodé mis ondas rubias, simplemente para sentirme más mujer, y partí. Dejé a Mía con mamá y, aprovechando entonces que Banderas se había impuesto una reunión de negocios para evadir mi tertulia, decidí salir a tomar una bocanada de aire e intentar mantener una conversación relajada y adulta sobre temas que no involucraran pañales, chupetes y baberos.
Me fui sola al restorán de siempre. Si bien los Arizmendi venían de su estancia en el medio del campo argentino, donde allí residían permanentemente desde hacía ya un tiempo, el punto de reunión de rigor a la hora de la cena o algún festejo era nada menos que una parrilla de campo en plena ciudad. Por suerte, al Twingo todavía le andaban los limpiaparabrisas. Vos tampoco podías faltar. «Seguro que va Luciano, como todos los años, pensé, el padrino de la nena». La nena es Renata, la única hija de Justo y Carmela. Luciano, el amigo soltero, ese que según Carmela siempre está disponible para la joda. Pero a mí no me lo pareció. Las veces que lo había visto, me resultaba un hombre reservado, casi taciturno. El resto de los invitados consideró que era una noche ideal para ver llover por las ventanas de sus casas. La cena fue para cuatro. Dos parejas. Dos parejas es lo que simulamos ser esa noche, a modo de juego, y sin decir nada.
Desde ya que yo lo ignoraba, pero aquella noche lúdica se transformaría en mucho más que una bocanada de aire: me encontraba nada menos que en la antesala del resto de mi vida con vos.
Cuando te vi en el campo, en la tranquera, enseguida lo supe, Luciano. Todo volvió a mí. Esa sonrisa… aquella conversación… tus ojos verdes, tu voz profunda… ¡Pero yo, el día de aquella cena, era una mujer casada! ¡Casada con el doble latinoamericano de Antonio Banderas! Por eso te borré de mi mente. Tuve que proponérmelo dado el tremendo impacto de tu presencia y de todo tu ser.
Durante mi matrimonio, yo estaba convencida de que llegaba a casa y me esperaba el doble de Charles Ingalls (y no, el de Banderas) con la camisa sudada, y que yo le diría Oh, Charles! y que viviríamos felices por siempre. La real realidad es que ese no era el caso. Nunca lo sería. ¡Cuán naive fui de joven! Al llegar a casa, Banderas sería el mismo estorbo de siempre: inútil con la nena, obsesivo con todo, insulso para una conversación elevada y estructurado en el amor. Debo reconocer que no era su culpa. Él era así. Yo era la que quería ver otra cosa. En algún punto no lo culpo por su engaño… llegar a tu casa y que tu mujer te ponga cara de asco por no ser lo que ella fantasea de vos no debe ser nada fácil.
La farsa duró menos de lo que yo esperaba. A la semana de aquel lluvioso cumpleaños de Carmela, Banderas hizo las valijas y se mandó a mudar con su secretaria. Hueca como un zapallo, ella, pero con más plata que los ladrones y una vida de country top a fuerza de empeño y no de linaje. Todo lo que a él le fascinaba. Todo lo que él aspiraba a tener. Él también quiso que yo fuera otra. No pudo ser.
Recuerdo el episodio emblemático de aquel viajecito al campo. ¡Qué caída del catre!
¡Por Dios!
Ya no en un restorán, un día lluvioso de invierno, sino en una tórrida temporada estival, en un campo en el medio de la nada: la vida quiso que fuéramos cuatro, otra vez. Dos parejas. Y dos nenas, por supuesto. Renata y Mía. A Mía le gustaste en seguida. ¡Cómo te espiaba por detrás de las velas y los adornos de la mesa ratona del living de la estancia! ¿Te acordás, Luciano? No había electricidad. ¡Qué noches habríamos de pasar en ese campo aislado! Noches eternas a la luz de la luna y al canto de los grillos desesperados por un poco de humedad. Tragos largos, charlas interminables. ¡Qué miedo me daba conocerte! Dejarme llevar…
Читать дальше