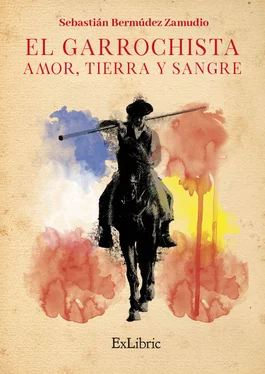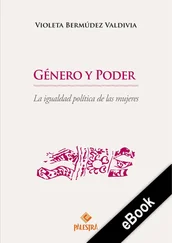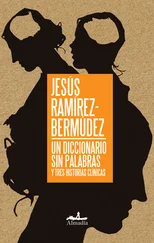1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Uno de los que vigilaban al hombre le estaba rajando el brazo con una navaja, a sangre fría, mirándolo mientras el otro se cagaba en sus antepasados. El que estaba sentado se levantó y le lanzó una patada en su entrepierna, el hombre no dijo nada y solo emitió un sonido de angustia que me llegó al alma, no entendí nada y decidí actuar en consecuencia de lo visto.
Tomé mi garrocha, bajando junto a la roca sin ser visto, de un solo golpe en la cara derribé a uno de ellos, el otro se vio sorprendido y cuando quiso abrir la navaja le asesté otro duro garrochazo en la cara dejándolo tirado en el suelo. Me volví hacia el prisionero, rodeé el árbol y corté la cuerda dejándolo libre. Al instante nos descubrió el tercero, se abalanzó sobre el desconocido pero este, rápido como un rayo, cogió una navaja del suelo y se la clavó en el tragadero dejándolo con la cara pálida preguntándose “¿qué he hecho yo?”.
Atarragué con prisas, resbalando por el pedregoso sitio y monté a Zerrojo alejándome con cuidado de allí, miraba atrás cada diez metros, no fiándome de los hombres que dejé abatidos y mucho menos cuando descubrieran que a uno de ellos lo había liquidado su detenido. Seguí camino de bajada hasta llegar a una vereda que parecía alejarse del lugar, allí detuve el caballo al oír unos insistentes silbidos cercanos. Al volver la mirada me encontré con el desconocido que bajaba corriendo con habilidad entre la rocas, con el cuerpo desvalido ya de tanto huir, sangraba por el brazo y no pude menos que socorrerle, me dio pena al verlo apurado.
—¡Vamos! Aligere y monte, nos alejaremos de este sitio antes de que nos vean.
—Gracias amigo, me hace un favor.
De un salto, con una habilidad pasmosa, subió a la grupa de Zerrojo y agarrándose me pidió que arreara antes de que fuésemos vistos. Tomamos el camino a Coripe, cruzamos el río que queda cercano al pinar, una vez allí me pidió que parase junto a la ribera. Desmontó con igual facilidad y se alejó pidiéndome que lo esperara un momento. Lo vi alejarse entre los árboles, desapareciendo al poco, me preguntaba qué estaba haciendo yo allí, huyendo con un hombre al que no conocía y el cual acababa de matar a otro de una puñalada con una sorprendente serenidad. Podría pasar que los hombres que lo apresaron pertenecieran a la ley o al ejército, o quizás fuesen de una partida de bandidos. Nada bueno auguraba la realidad cuando de entre los arboles surgió la figura a caballo del hombre que me acompañaba.
Como si de otro se tratara, se presentó ante mí vestido con un pantalón de color marrón ajustado a la rodilla y unas botas altas, una camisa blanca, chaqueta marrón, un fajín rojo, manta al hombro, sombrero calañés cubriendo el pañuelo rojo que llevaba en la cabeza y un trabuco apoyado en la cintura. Subido a un caballo tordo de talla enorme, formaban una estampa de respeto, y peligrosa, lo miré a los ojos apoyando mi garrocha en el hombro.
—¿Continuamos? —le pregunté.
—Sigamos camino amigo, no tengo ni idea de a dónde se dirige usted, pero yo tengo unos días de viaje aún.
—Yo voy camino de Utrera, busco unirme al ejercito del general Castaños para combatir a los invasores franceses que de España se quieren apoderar.
—¿Y qué le van a pagar a cambio de su vida? Si no es mucho preguntar claro.
—No busco recompensa, busco ayudar a mi gente.
—Respeto su motivo amigo, pero no sé si esas gentes que dice se preocuparían igualmente de usted, mi gente pelea por dinero o por comida, contra el invasor o contra el que ya se encuentra aquí y abusa de nosotros. Pero no de balde.
—Cada uno es un mundo, no habría curas si no existiesen pecadores.
Soltó una sonora carcajada que se escuchó a lo largo del río, luego me pidió que cabalgáramos juntos el camino.
—Mejor en compañía, cuatro ojos ven más que dos, además te debo la vida y eso no lo olvidaré jamás joven amigo. ¿Cómo te llamas?
—Francisco Tudó, de Setenil de las Bodegas.
—Yo soy Diego Padilla, un placer conocerle.
Nos adentramos monte arriba buscando una salida, un camino que nos alejara del peligro que suponían los perseguidores de mi acompañante.
—¿Cree usted que nos seguirán? —le pregunté.
—Es posible, son gente peligrosa, estos mismos entregaron no hace mucho a un amigo mío, buscan su recompensa persiguiendo y dando caza a quien la justicia no puede atrapar.
—¿Es usted bandolero?
—¿Por qué lo pregunta?
—No sé, estaba siendo perseguido, se cambia de ropas y aparece vestido tal como escuché a mi abuelo decir que visten los bandoleros, portando un trabuco, es significativo de que lo es.
—No soy un bandolero corriente, pertenezco a una familia que nos buscamos la vida como buenamente podemos, no tengo líos con la justicia ni los quiero.
—Pero lo perseguían.
—Como a todos los que no acatan las leyes injustas, se niegan a pasar hambre y trabajar para hacer rico al señorito, ¿sabe lo que es eso?
—Más o menos —le contesté tragando saliva.
Mi compañero de camino sonrió mirándome, luego soltó una carcajada y detuvo su caballo.
—Te diré una cosa amigo, no puedes ocultar que vienes de cama mullida y mesa repleta, a mi nada me importa, te debo la vida y eso te hace valedor de la mía, pero ten cuidado, no sé los motivos que te traen hasta un terreno inhóspito como son la sierra y los caminos, pero supongo que los tendrás. Cambia tus modales y tratos refinados pues puede que alguien te busque las cosquillas, en esta vida siempre nos encontramos con alguien más fuerte que uno. Deberás aprender a desconfiar de todos, la amistad no brota entre las hierbas, hay que trabajarla y a pesar de todo, no siempre es tan leal como el dinero, que compra las almas si hacen falta.
—Son principios con los que no he sido educado, con dieciocho años me será difícil cambiar.
—Con dieciocho años, de cuna alta y tirado al campo, o cambias o te quitarán la vida muchacho. Tú hazme caso y si te apuran mucho di que eres mi amigo, que conoces a Juan Palomo.
—¿Juan Palomo? ¿El de los siete niños de Écija?
—El mismo muchacho, ese nombre te servirá de salvoconducto en mi tierra, siempre que recuerdes lo que te he dicho: “no te fíes ni de tu sombra”.
Cabalgamos en animada charla durante un largo trecho, contándonos nuestras vidas hasta cruzar por completo la Sierra de Líjar, los buitres nos confirmaron la cercanía del peñón de Zaframagón. A nadie le gustaba cruzar por el lado de los gallinazos, como los llamaban en las américas, aunque diferentes por el plumaje y tamaño, aquel es negro, más pequeño, aunque su cometido es el mismo, la carroña. El miedo de caer herido por el camino del peñón divulgó la leyenda de los buitres que se comían a los desamparados, otra historia de tantas por Andalucía.
Cruzamos por el canalizo, entre una vegetación agreste y un terreno rocoso, rodeados por encinas, algarrobos y acebuches. Algo más adelante nos encontramos con unas cabrerizas, repletas en estas fechas, la imagen de un tiempo pasado me vino a la mente, todo parecía de otra época. Nos bajamos de los caballos para llevarlos a un pilar cercano que bebieran. Un cabrero, con aspecto de no bajar mucho al pueblo, nacido y criado en la sierra, se acercó hasta nosotros al vernos.
—Buenas tardes tengan los señores —nos dijo.
—Buenas tardes buen señor —le contesté.
Juan Palomo levantó la mano en señal de saludo. Miraba a un lado y a otro, observando en la distancia si nos perseguían o si nos vigilaban. Nada pareció alterarle y relajó el rostro.
—¿Tendría a bien servirnos un poco de leche fresca y un poco de queso amigo?, le pagaremos el favor —dijo Juan mientras jugaba con unas monedas entre los dedos.
Читать дальше