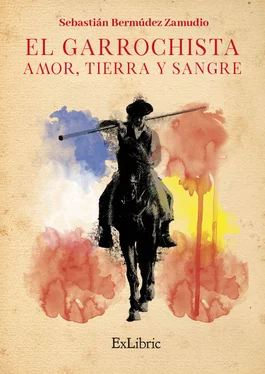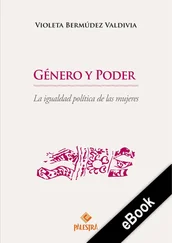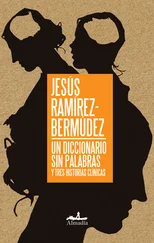—Don José, ¿me cuenta usted eso de verdad? —preguntó un amigo.
—Sí señor, mi nieto Paco, como le he dicho, debe de estar en Utrera a las órdenes del general Castaños. Nunca en mi casa faltó quien tuviese agallas de defender nuestra patria, ya mi hijo murió hace una semana luchando contra el francés como todos sabéis, y ahora es mi nieto quien se enfrentará a ellos.
—Le doy mi enhorabuena amigo, es un orgullo para el pueblo que uno de los nuestros nos defienda en su nombre.
Varios de los allí reunidos rompieron en aplausos y “vivas”, eso hizo que la mayoría de los que estaban en la plaza se acercasen para enterarse de la buena nueva, todos felicitaron a mi abuelo que, orgulloso aceptó cada felicitación con una sonrisa en la boca y, según me comento años más tarde, un nudo en el estómago.
Lo mejor de todo, me contó el cura Lobo, fue cuando se enteró Ortiz el farmacéutico, no pudo reprimir su envidia y se fue de la plaza sin felicitar a mi abuelo.
—Vaya con Dios señor Ortiz —le asestó mi abuelo al ver cómo se iba túnel adentro, encendido en fuego celoso, ese mismo que resquebraja la razón y nubla el juicio.
El hecho de que yo me prestase rápido en mi huida, no fue más que un palo terrible para los allegados en la reunión de la noche del general Castaños, puedes enviar hombres o dineros, puedes enviar víveres, puedes enviar caballos, vacas, cabras o cerdos pero… enviar tu sangre, eso está por encima de todo, nada tiene un valor que pueda suplantar a la sangre de la familia. El dolor interno de mi abuelo y las noches en vela no se las quitaría nadie, pero el orgullo, el orgullo lo paseaba con gracia y altanería delante de todos los que cobijaron a sus hijos tras los muros enviando dinero y trabajadores para que cumplieran con un deber obligatorio. Mi abuelo caminó a partir de ese día con la cabeza alta por el pueblo y por los de la comarca, su nieto cabalgaba al lado del general Castaños en la defensa de Andalucía. Orgullo familiar.
Divisé los montes de Algodonales a pesar de la oscuridad que nos acechaba a Zerrojo y a mí, tuve que salir tarde del Tejarejo debido a una inesperada visita que tuvo que atender mi abuelo y yo con él. Ese imprevisto retrasó todo el plan y a punto estuvo de irse al traste. Cuando ensillaba mi caballo, ya en las cuadras, apareció Pedro el capataz, con una mirada supo lo que tenía previsto en mi cabeza, no quiso preguntar nada, tan solo se acercó para darme un recio abrazo mientras me palmeaba la espalda con fuerza, reprendiéndome.
—Paquito ten cuidado, no cometas locuras de las que luego te arrepientas —me dijo.
—Pedro no digas nada, mi abuelo no debe enterarse. Tú sabes, al igual que yo, que es lo mejor, cuida de él, de María y de Juanillo. No dejes que nada pase en la finca y procura que nada falte, sé que lo harás, siempre lo has hecho. Os escribiré con noticias nada más que tenga ocasión.
—Señor, el cementerio está lleno de valientes, tenga cuidado, es lo último que le queda al señor José y no quiero imaginar lo que sufriría de perderlo.
—No te preocupes Pedro, sé cuidar de mí.
Me abracé con el buen Pedro y durante un instante me martirizó el arrepentimiento, por los ojos del capataz se deslizaron unas lágrimas que pudo contener gracias a su habilidad para no demostrar ningún sentimiento, se volvió y comenzó a comprobar los arreos. Acto seguido me ayudó a montar, me entregó la garrocha que me regaló mi abuelo por reyes y desapareció entre los corrales de gallinas, como no queriendo verme partir, no deseaba ser cómplice de mi ocurrencia. Espoleé a Zerrojo y juntos abandonamos el Tejarejo por el camino trasero a la casa, buscando salir a la Venta de Leches para encaminarnos dirección El Gastor, procurando que no nos cogiera la noche, cosa difícil por lo avanzado de la tarde.
Al llegar a Algodonales decidí buscar un sitio donde pasar la noche, quise adentrarme bien en el monte, alejado de los posibles ojos que vigilan los caminos en la oscura capa que los cubre a esas horas. Cavilaba encender un fuego para calentarme pero no quería correr riesgos de ser visto en la distancia, la imprudencia de la edad, la poca experiencia, más el frío que se levantaba me llevaron a calentarme encendiendo un pequeño fuego que, eso sí, rodeé de piedras para no ser descubierto en la nebulosidad que abrazaba la sierra. A eso de la medianoche, o cerca de ella, me tumbé en el suelo abrigándome con una manta y apoyando la cabeza en la montura, Zerrojo quedó cerca, donde pudiera escucharlo. Así permanecí, pensando en cómo esa mañana la pasé preparando un hatillo con algunas viandas, un par de chorizos, un trozo de queso, un poco de tocino, carne cocida, pan, una bota con vino y un pellejo con agua.
Esa misma tarde, tras preparar todo lo necesario, se acercaron a vernos los señores de Domínguez, unos ricos terratenientes que vinieron a dar el pésame por lo de mi padre, se alargó la conversación pues trajeron unos pasteles por detalle pero hasta que no tomaron café y se los comieron no decidieron irse.
—Los ricos son así hijo, si te regalan algo como estos buenos pasteles, se los comen contigo, no vaya a ser que te los comas tu solo y te ocurra algo —me dijo mi abuelo riendo.
Ya cuando se fueron, con trabajo para poder conseguirlo, mi abuelo se acostó. Yo aproveché el momento y fui hasta las cuadras donde ensille rápidamente a Zerrojo, acerqué todo lo necesario sin que me vieran, el hatillo, el morral con una muda y unas botas de mi padre que ya me quedaban bien. Una huida agitada y el cansancio del viaje consiguieron que cerrara los ojos y quedase dormido aunque con un velo e inseguridad que mantenía alerta mis sentidos.
—¡Corre, corre!
—¡Por ahí se ha escondido!
—¡Con cuidado!, prendedle y no le matéis, lo queremos vivo.
Las voces me despertaron antes de llegar el alba, confuso por el griterío me levanté tomando la navaja en la mano y arropándome el otro brazo con la manta. Miraba a un lado y a otro, buscando con la mirada cualquier indicio que me situara sobre los hombres que cerca se encontraban por la proximidad de las voces.
—¡Dividíos en dos grupos! Francisco, tu conmigo y con los hermanos Parra. Alonso que siga con Jiménez y el chato.
Mantuve silencio y me arrimé hasta donde se encontraba Zerrojo, lo acaricié para tranquilizarlo y me alejé unos pasos hasta una roca grande que se interponía entre las voces y mi sitio.
—¡Ahí está!
—¡Atrapadlo!
La luz de la mañana se presentaba aún difusa, apenas perceptibles las siluetas de los hombres, pude distinguir a seis o siete que rodeaban a uno indefenso. El del centro cogió una piedra del suelo y quiso defenderse ante los otros que reían y le arrojaban tierra dando patadas al suelo con las botas. Uno de ellos se erigió líder y fue el primero en hablar.
—Vamos sinvergüenza, entrégate, ahórranos un mal rato y te salvaras de una paliza.
El del centro se lo pensaba y parecía que no se rendiría pero fue inteligente y decidió doblar la rodilla entregándose, inclinando sumiso la cabeza. La patada se la dio uno bajito, en toda la cabeza, cayó hacia atrás y ahí volvió a golpearlo en el estómago.
—Bien hecho canalla, ¡atadlo! Y amarradlo a un árbol. Vosotros cuatro —dijo a los que se encontraban más a su derecha—, id por los caballos y nosotros vigilaremos a este pieza.
Así hicieron, lo amarraron a un árbol, sentándose uno frente a él mientras los otros dos vigilaban al paso que se esclarecía con la llegada de la mañana. Me di media vuelta y ensillé mi caballo, recogí las cosas y me dispuse a irme alejándome del altercado.
—¡Tus muertos hijo puta!
La voz quebrada era nueva, lo que supuse pertenecía al que tenían atado, me detuve un momento y volví a mirar que pasaba, la curiosidad me pudo.
Читать дальше