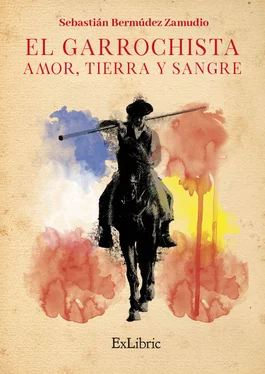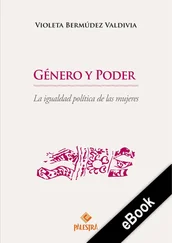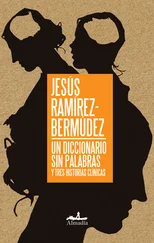Mi abuelo, emocionado, esperaba en la entrada junto al cura Lobo, María, su marido Pedro y yo. Nadie más se encontraba allí. Fuera, en la puerta, la gente rompió en aplausos y llantos al ver pasar ante ellos el coche con los dos ataúdes. Amigas de mi madre rompieron en gritos de indignación y llantos desconsolados, un amigo íntimo de mi padre paró el coche en la cancela y pidió un minuto a los cocheros. Yo me acerqué corriendo para ver qué pasaba y quedé quieto al otro lado de la cancela, observando a los caballos y al coche frente a mí al otro lado, la multitud silenció el momento y un hombre, gitano, con una voz desgarradora que me erizó la piel comenzó a cantar una saeta que rompió el sepulcral silencio que se hizo en el sitio.
Quedé embrujado por la voz del hombre hasta tal punto que no noté la llegada de mi abuelo, se apoyó en mi hombro llorando sin consuelo, en silencio, derramando una lagrima tras otra como si de un gotero se tratara. Se arrodilló mirando al cielo, aferrado a mis piernas, agachó la cabeza y se levantó, caminó lentamente, abrió la cancela, pasó el coche de caballos y se detuvo a unos metros, luego dejó abierta la cancela para que pasara todo el que quisiera despedirse de mis padres. Fue lo más razonable, eran sus amigos y los nuestros, ninguna culpa tenían de lo sucedido. El gitano que cantó se acercó hasta mi abuelo y le dijo algo al oído, mi abuelo asintió y acto seguido doce hombres se acercaron al coche de caballos y bajaron los ataúdes para portarlos a hombro hasta el sitio elegido para enterrarlos.
Mi abuelo me abrazó y tras los dos ataúdes caminamos seguidos por una silenciosa procesión de amistades. Rodeé a mi abuelo con el brazo por la cintura y comencé a llorar, era la primera vez que lo hacía en su presencia, me abrazó fuertemente para susurrarme.
—Todo saldrá bien hijo, todo saldrá bien.
El funeral oficiado por don Francisco fue, según me dijo mi amigo Pepe, algo espeluznante y bello, me comentó que nunca había asistido a un entierro tan silencioso y respetuoso. Tras enterrar a mis padres en su lugar favorito de la finca, se fueron despidiendo los vecinos entre pésames y “lo siento”, abandonando cabizbajos y doloridos el sitio. Quedamos el cura, mi abuelo y yo.
—Mañana noche tenemos que vernos —dijo el cura.
—Espere unos días mejor don Francisco —le contestó mi abuelo.
—No podemos esperar, usted lo sabe mejor que nadie, respeto su dolor pero ya hemos hablado de esto antes, mañana noche.
—Mi abuelo le ha dicho que espere unos días —dije con tono malhumorado.
—¡Cállate muchacho! —exigió el cura.
—Esta es su casa —comentó mi abuelo—, si alguien debe de callarse aquí y ahora, somos nosotros.
Me agarró de la mano y me llevó hasta la tumba de mis padre, me pidió que nos arrodillásemos y comenzó a rezar un Padre Nuestro, yo le imité y pedí a Dios que me diera la oportunidad de encontrarme pronto con quien mató a mi padre y asesinó a mi madre. Mi abuelo pareció percibir mis deseos y me apretó fuerte la mano, me miró y me habló con voz cansada y vencida.
—El fuego que te quema por dentro se apaga con agua, vete a dar un baño y luego hablamos.
—El fuego no ha comenzado a arder aún abuelo, pero puede que pronto lo haga.
Me di un baño y cené pronto, obligado por María que me preparó un poco de pollo asado y me dijo que si no comía algo se lo diría a mi abuelo y me castigaría sin montar a Zerrojo. Estando en la habitación llegó mi abuelo y me contó el motivo de la muerte de mi padre y el asesinato de mi madre, me habló de los franceses y su intención de hacerse con el país, de la prepotencia con la que se paseaban por Madrid, que intentaron evacuar a la familia real en dirección a Sevilla con la intención de quitarlos de en medio ante lo que se avecinaba, todo orquestado por el aprovechado de Godoy.
Me contó que el pueblo de Madrid, cansado de abusos, se levantó contra el invasor y se echó a las calles, armados con palos, cuchillos y alguna que otra arma de fuego llevando el caos a toda la ciudad. Los franceses, viendo el peligro que conllevaba un nuevo motín, enviaron a varias compañías de granaderos de la Guardia Imperial con la orden de matar a todo el que en la calle se encontrasen, fuese hombre, mujer, viejo o niño. El Parque de Artillería de Monteleón, donde se encontraba mi padre, se unió a los sublevados haciendo caso omiso a las órdenes de su superior, el capitán general Francisco Javier Negrete, de permanecer acuartelados y no tomar parte en el motín. Monteleón fue tomado al asalto por las tropas francesas dando muerte a todos los que allí se encontraban, entre ellos mi padre. Mi madre al conocer la noticia debió de correr en busca de socorro hasta donde se encontraba mi padre, siempre fue muy asustadiza, si llega a permanecer en la casa nada le hubiese ocurrido me dijo mi abuelo, la asesinaron los soldados de Napoleón a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.
—Ahora querrán tomar España entera y lo harán a pesar de todos los esfuerzos que opongamos, debemos de estar tranquilos y esperar a ver qué sucede, nos mantendremos en el cortijo hasta tener noticias sobre lo que va sucediendo. ¡Paco! ¿Ya te dormiste?
Cerré los ojos pero no me dormí, no era esa mi intención y menos esa noche que sabía se celebraría una reunión en la casa, quería escuchar lo que hablaban y las intenciones que tenían de cara a la guerra que se avecinaba. El fuego al que mi abuelo hizo referencia esa tarde ya había comenzado a arder, no sería posible apagarlo hasta que encontrase lo que buscaba.
—Paco —me dijo mi abuelo mientras me tocaba la frente con su mano—, no hagas tonterías por favor, no busques algo para lo que no estás preparado encontrar, te conozco hijo mío.
“Me conoces muy bien abuelo” dije para mis adentros mientras simulaba estar dormido.
Mi abuelo se levantó de la cama y me abrigó con la manta, luego me besó la frente como cada noche, igual que hacía con su hijo, salió de la habitación despacio, sin querer hacer ruido, no quiso despertarme, lo que no sabía era que yo no dormía, estaba muy despierto, esperando.
Cuando el primer coche de caballos llegó hasta la casa yo me encontraba discretamente escondido en la ventana superior que daba a la entrada, desde ese lugar lo observaba todo. Pedro, el capataz, recibía a los señores que iban llegando y los pasaba al interior. Mi intención era escuchar la conversación que tendrían pero, en primer lugar, lo importante era saber quiénes vendrían a la reunión.
Del primer coche bajaron tres personas, conocí a uno de ellos que era de Villamartín y a Manuel de Bornos, el otro me era desconocido. Luego llegaron dos andando, o tal vez dejaron los caballos en la entrada, uno cubierto con sombrero de ala ancha y el otro con capucha negra, seguramente el boticario Ortiz. Con absoluta discreción pasaban dentro y sus cocheros llevaban los carros a una zona disimulada que no se podía ver desde el camino cercano, la guardia de caminos a esa hora, seria al menos medianoche, solía patrullar en busca de bandidos y ladrones nocturnos. Un nuevo coche llegó, este si lo conocía, era Fernán de Olvera, un buen hombre adinerado que siempre nos regalaba algún detalle para mi padre, junto a él se bajaron tres hombres más. A caballo vino Ponce desde Alcalá, con su sonrisa relajada y su gorda barriga, imponiendo con su destacable altura, acompañado de otro señor, Pedro tomó las riendas de los dos caballos que llegaron y los llevó hasta las caballerías. Un coche que no conocí fue el último que se presentó, de Ronda, con un señor que sí conocía y tres más que nada sabía de ellos.
Me senté en la cama para calzarme unas babuchas de lana que evitarían el ruido de mis pasos, abrí la puerta y miré por la rendija si alguien se encontraba en el pasillo, nadie vi, así que me dispuse a salir hasta el sitio elegido para observar los derroteros que tomaba la conversación. Cuando cerraba la puerta tras de mí, oí la llegada de un nuevo caballo, me detuve un instante y decidí volver dentro y mirar quien era el nuevo invitado desde la ventana de la habitación.
Читать дальше