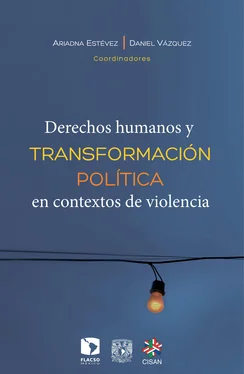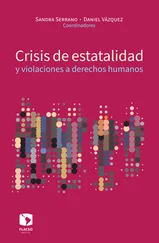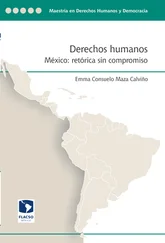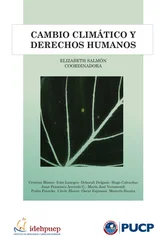La revisión crítica de la noción de víctima, con la mira en la pretensión de contribuir a una fundamentación ética de los dh, supone asumirla como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones y modalidades de la violencia estatal y societal contemporánea con la dimensión de la dignidad humana (Arias, 2012a). Su estudio resulta un asunto crucial para el discurso social, filosófico y jurídico de los dh; análisis y reinterpretación de la ecuación discursiva señera de los dh, el clásico nudo fundamental —históricamente siempre repensado— de la relación violencia-víctima-dignidad. Como se sabe, la relación entre violencia y dignidad vulnerada no es directa, se encuentra mediada por la noción de víctima; de ahí su importancia teórica y metodológica. Así, la problemática generada por el tratamiento crítico (Arias, 2012a: 16-ss.) de esos temas constituye actualmente —como desde su origen— la columna vertebral de los dh.
Tesis 7. De la construcción de una noción crítica de víctima y sus dificultades
La noción de víctima, en la evolución y en las cristalizaciones diversas de sus significados, es una noción vaga, cargada de polivalencia semántica y de polisemia cultural donde, sin embargo, los significados sacrificiales persisten a lo largo del tiempo, y las diferencias culturales prevalecen y siguen siendo dominantes. Esta noción, de entrada, estimula aproximaciones intuitivas y favorece una batería de prejuicios, fundamento de muchos de los obstáculos epistemológicos (Bachelard, 2000) para la producción de un concepto crítico de víctima.
El modo de trabajo o procesamiento racional sobre el concepto de víctima ha tenido tradicionalmente la deriva dominante del derecho, de manera que la noción de víctima con mayor y mejor carga intelectual resulta ser predominante y unidimensionalmente juridicial (en la perspectiva legal, ser víctima se reduce a ser víctima de un delito). En el plano del derecho internacional de los dh, la Resolución 60/147 (onu, 2005) es el instrumento legal más avanzado respecto de las víctimas y sus correspondientes derechos.[6] No obstante que esta definición contiene elementos novedosos, no deja de ser insuficiente para una construcción crítica de la noción de víctima. La definición (amén del proverbial autorreferencialismo del derecho internacional) resulta limitada, simplificadora y restrictiva.
Lo anterior refuerza la pertinencia de un trabajo teórico-político-jurídico para la construcción de un concepto —complejo, suficiente y funcional— de víctima. Teóricamente, se hace evidente la necesidad de construir una noción metodológicamente comprensiva y explicativa a la vez. Comprensiva, en el sentido de ser construida de acuerdo con sus finalidades prácticas (lógica medios-fines), y explicativa en tanto que dotada de elementos aptos para la producción de conocimiento de base empírica: observación, descripción, ordenamiento, clasificación, cuantificación, proyección, de modo que sirva para el establecimiento de relaciones causa-efecto (lógica de antecedentes y consecuentes).
La parafernalia técnico-administrativa relativa al interés pragmático, propio del saber jurídico, ha resultado ser velo y complemento de los significados de sacrificio y resignación inherentes a la idea de víctima, contenidos arcaizantes y con resonancias teológicas; tales traslapes y reverberaciones son parte de un proceso de revictimización o de una sistematización formalista y formalizadora de la victimización.
La crítica reflexiva y la práctica respecto del concepto de víctima llevan a un replanteamiento respecto de ideas y prácticas asociadas con ella; tal sería el caso de la crítica hacia el uso de la vulnerabilidad ligada a sus connotaciones como debilidad: la noción convencional de víctima se limita al umbral de la queja victimante, dificultando todavía más la proclama de la protesta y, como consecuencia, no logra acceder a la conformación de un discurso teórico y práctico crítico y transformador de la víctima en su condición yaciente, adolorida y subordinada.[7]
Amén de todos esos elementos, que son intrínsecos, inmanentes, al concepto convencional de víctima, hay que considerar los factores extrínsecos, trascendentes, entre los que destacan las referencias a la etnicidad, las circunstancias socioeconómicas, la edad y el tipo de áreas donde se desenvuelven las víctimas. En términos genéricos, todos estos elementos exógenos remiten al exceso de violencia y su correlativo plus de sufrimiento socialmente producido, e indican una multiplicación de potenciales víctimas en las actuales circunstancias de las sociedades de riesgo contemporáneas.
Estos factores extrínsecos, que configuran el entorno o contexto que induce (potencia o estimula) un exceso de sufrimiento social inasimilable, generan también perentoriamente la necesidad de procurar un concepto de víctima complejo, amplio, dinámico y funcional para lidiar mejor (procesar adecuadamente) esa sobrecarga de violencia sobre la sociedad.
Es más fácil hablar de la injusticia que de la justicia. La justicia es oscura; la injusticia, clara. Sabemos mejor qué es la injusticia, pero es mucho más difícil hablar de lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque hay un testigo de la injusticia que es la víctima. La víctima puede decir: “aquí hay una injusticia”. Pero no hay testimonio posible de la justicia, nadie puede decir: “yo soy el justo”. Así establece Alain Badiou (1999: 49) las premisas para ensayar una fundamentación de la ética en clave victimal.
Estar del lado de las víctimas (Foucault) es el compromiso moral por excelencia del movimiento de los dh (defensores, estudiosos, activistas, agentes jurídicos, políticos…). Esa toma de postura no supera, pero sí resalta la asimetría entre la víctima de la injusticia y la idea de justicia, disonancia entre derecho (procedimental) y justicia (valorativo). Derrida sentencia que el derecho, por el hecho mismo de ser deconstruible, posibilita la deconstrucción; en tanto que la justicia, al no ser de suyo deconstruible, resulta ser —per se— la deconstrucción misma; el revulsivo crítico (teórico y práctico) permanente.
La producción de una definición crítica de víctima, que atienda con rigor las exigencias teóricas y prácticas que el tiempo presente reclama, requiere, en primera instancia, de una deconstrucción de la noción dominante de víctima, caracterizada como de índole sacrificial y juridicista. No obstante, las dificultades epistemológicas no se agotan en ello. ¿Quién define a la víctima? La necesidad de designar a la víctima, de ser mostrada, verificada, creída en tanto que tal, resulta inherente y consustancial al carácter de la noción de víctima, resultado de una interacción de poder (mando-obediencia o dominante-dominado o victimante-victimado); la noción de víctima es relacional.
El primer criterio definitorio de la víctima —y un primer obstáculo a su conocimiento crítico— es el de la discriminación política. La calificación de quién es víctima se realiza desde el interior de una política. Las víctimas de los actos de terrorismo del 11 de septiembre son calificadas, sin asomo de duda, como víctimas; en tanto que civiles muertos por la acción de un avión no tripulado en Afganistán resultan ser daños colaterales.
Un segundo obstáculo epistemológico, matriz de sucesivos problemas, es el hecho de la autodesignación de la víctima. Ésta se presenta como tal; si la aceptamos en esa condición, entonces, la noción de víctima deja de ser una cuestión de conocimiento y se convierte en una de creencias. Para ganar legitimidad (recordar que sólo es legítimo lo que se cree legítimo —vieja enseñanza del viejo Weber—), la víctima tiene que probar que es víctima.
Читать дальше