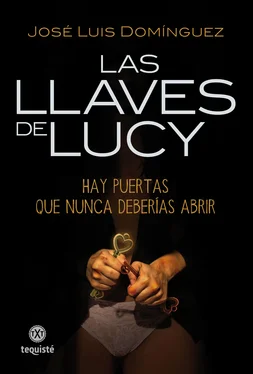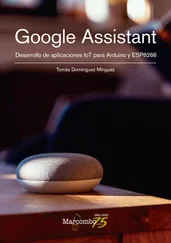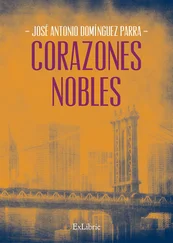Sentí que sus manos tocaban mi cuerpo. Y tomándome la cara, me besó buscando mi boca. Me besó suave y comenzó a hacerme mimos y a besarme hasta el cuello. Mi cuerpo empezó a reaccionar.
—Evelyn eres tan bonita y dulce. Me encanta cuando sonríes. Déjame que te haga unas caricias como anoche. Permíteme que te desvista muy despacio y te haga vibrar. Siente como mis dedos recorren tus curvas y la piel tan suave que atesoras.
—¡Ay, Hernán! Qué bien que hablas. Me gustan las palabras que me dices. Me encantan.
—Déjame que te acaricie. Mi experiencia me indica que estás excitada, bonita. ¡Apuesto a que cuando te toque, te derretirás!
—Ay, Hernán, nadie me habló así de esta forma. Me da vergüenza todo lo que me propones. Solo quiero que lo hagas despacio. Y que me trates con ternura. Nadie me ha dicho lo que tú me estás diciendo, de esa forma tan especial.
—Lo sé, muñeca. Y como sé que te gusta, no te defraudaré. Relájate y déjame que comience a darte mimos. Tu cuerpo me lo pide a gritos.
Me envolvía y buscaba mis labios. Me besaba suave y me acariciaba. Y me encantaba cómo lo hacía.
Continuó besándome suavemente y su mano intentó aflojar el botón de mi camisa, mientras sus labios hacían estragos en mi boca, mordiéndome los labios y chupando mi lengua. Su otra mano, sobre mi nuca, me transportaba y aumentaba mi excitación. Perdía la noción del tiempo por momentos.
Pero en un instante todo se aceleró.
Los besos suaves se convierten en toscos, luego en desesperados, bruscos. Finalmente, me besó como si quisiera devorarme. De pronto sus besos no eran dulces y afectuosos. Ya no. Comenzó a tocarme. Las caricias no eran suaves. Ahora era un manoseo decidido y enérgico. Quiso aflojar mi pantalón para desvestirme.
Nos encontrábamos parados dentro de la negrura del galpón. Solo mínimos reflejos de luz penetraban por los cerramientos del depósito en desuso. Una alarma sonó en mi cabeza. No podía cometer el mismo error de anoche, por más que mi cuerpo sintiera deseos con un hombre.
—No. No, Hernán. ¡Déjame! No puedo hacer esto. No, por favor. Salgamos de aquí. Busquemos otra ocasión y otro sitio más apropiado, un lugar más romántico y que pueda verte a los ojos, como tantas veces lo soñé.
—No, dulzura. Esto no es un sueño. Esto es real. Y lo vamos a terminar ahora. Porque yo lo digo.
Y entonces, un cambio en su tono de voz y su forma de hablarme, me dieron la segunda señal de alarma definitiva. Y sentí miedo, mucho miedo. Era un lobo disfrazado con piel de cordero. Todo lo que me había dicho minutos antes para cautivarme era mentira. Caí como una tonta. Muy tarde lo advertí. Él sólo deseaba saciar sus ganas. Casi sin darme cuenta, una de sus manos tomó mi cuello y me apretó. Y en simultáneo, su otra mano tomó mi cintura y me fue empujando hacia el camastro.
—Ven aquí, mi amor. Aquí estaremos más cómodos.
—Me estás lastimando, Hernán. Dijiste que no me harías daño.
—No te hago daño, pequeña. Te dije que este es el momento, nuestro momento especial. ¿O cuál es la parte que no interpretas?
—No, no, Hernán. No quiero hacerlo. Suéltame o voy a gritar. ¿No lo entiendes?
—Tranquila, preciosa. Aquí mando yo. Creo que la que no entiende eres tú. Primero, no vas a gritar una mierda y segundo, harás lo que yo quiera y te exija. ¿Lo tienes más claro, chiquita?
Entonces sonó mi alerta final, una alarma de pánico, de miedo profundo. Sin darme cuenta, mis lágrimas comenzaron a caer por mi cara. Intenté resistirme, pero él apretó más mi cuello. Comencé a toser. El pánico me había vaciado de saliva. Mi boca se tornó seca. Mi lengua permanecía como atrapada. Mi garganta sin sonido. Quise gritar y pedir auxilio, pero ¿a quién? Estábamos ocultos en un decrépito galpón tenebroso. Mi papi, durmiendo como un tronco a 300 metros de ahí. Los tres perros encerrados… Estaba total y absolutamente sola. Me sentía aterrada, atrapada por un perfecto desconocido y maniático sexual.
—¡Sácate la ropa! —me ordenó de manera agresiva, dándome un empujón y arrojándome al camastro.
—No me haga daño. Por favor, señor.
Yo me hallaba paralizada de miedo, tirada en aquella cama improvisada. Un olor nauseabundo me invadió enteramente. Eran las suciedades de las ratas y tal vez murciélagos que pululaban en ese espacio deshabitado. Un asco total y repugnante.
Él se agachó y me volvió a apretar el cuello. Y yo a toser.
—No me lastime, se lo ruego —alcancé a decir con un hilo de voz.
—¿No me creíste, pequeña? Te pedí que te desnudaras. ¡Desvístete de una vez! —me dijo gritando arrogante y molesto.
Yo prolongaba el trance. Mi cerebro estaba paralizado de miedo. Mis manos y mis piernas, también. De mi boca no salía ningún sonido. No conseguía articular palabra.
—¿No me escuchas o te haces la sorda? Ah… ya sé. ¿Te gusta que lo haga yo? Sí, sí. Eso te calienta ¿No es cierto? Como anoche, cuando te acariciaba la entrepierna y rocé tu sexo… ¡cómo suspiraste! Bien que te gustó.
De repente sentí su manoseo. Bruscamente comenzó a tironear de mi camisa para romperla y desvestirme de cualquier forma. Una mano me paralizaba apretando mi cuello y con sus rodillas me inmovilizaba contra el camastro. Otra vez tuve un nuevo acceso de tos. Sentí que me faltaba el aire. Y mis lágrimas afloraron de nuevo.
—¡Sácate el corpiño! Ah… parece que a la princesa le excita más que la desvistan —y de un tirón me bajó el corpiño de manera bruta—. ¡Pero quién lo hubiera dicho! Debajo de esa camisa de trabajo tan holgada, se esconden unas tetas perfectas y naturales. Te mostraré como tu Hernán, además, conoce de tambos. Te va a estremecer cómo mi boca succiona y saborea tus pechos.
—No señor, por favor. No me lastime —balbuceando con lo poco que salía de mi voz—. No, no, suélteme. Me ha mentido. Es un pervertido. Déjeme, se lo ruego.
Con su mano comenzó a sobarme los pechos y luego sentí su sucia boca chuparme y lamerme en forma desesperada.
—Qué pezones tan tiernos y dulces, pequeña. Hacía mil años que no besaba unos tan lindos como los tuyos.
—Tenga compasión. No me lastime por favor.
—No te lastimo, nena. Solo te estoy haciendo lo que a ti te gusta. Ven, levántate que estás demasiado vestida.
Repentinamente se incorporó y tiró de mis manos para que yo también lo siga. Me tomó por el cuello de mi camisa y furioso me la bajó por los hombros y luego la espalda. Iba por mis pantalones. Irritado, me los terminó de romper, porque no podía desabrochar el botón. Me los quitó de un tirón hasta mis tobillos, mientras yo intentaba patalear y resistirme.
Se había transformado en un loco, un maniático, un simulador; una fiera codiciosa, intentando poseerme a toda costa, saciar sus deseos por la fuerza y lastimarme si no lo conseguía.
De nuevo volvió a tirarme sobre el camastro. Mis lágrimas corrían por mis mejillas. Mi cuerpo temblaba. Y la bestia —no merecía llamarlo de otra forma— me apretaba con su fuerte mano en mi cuello, y sus rodillas inmovilizaban mis piernas. Era imposible moverme. Me sujetaba y dominaba, física y mentalmente. Sentí sofocación. Cada vez me costaba respirar más. En un esfuerzo desesperado intenté arañarlo con mis uñas, golpearlo, pedir auxilio. Todo junto en ese instante. Pero nada pude hacer. Me produjo arcadas. El oxígeno me faltaba cada vez más. Respiraba desesperadamente por mi nariz, y lo poco que podía, por mi boca.
Mis ojos estaban cubiertos de lágrimas y me impedían distinguir con nitidez. Solo tuve unos segundos para verle la cara a Hernán, debido a la tenue luz que entraba al lugar. Estaba plenamente sacado y loco, como si en ese lapso lo hubiera poseído el diablo. Su mandíbula estaba desencajada. Jadeaba, a la vez que veía su sonrisa forzada y socarrona. Pero yo, no escuchaba en absoluto lo que balbuceaba y bufaba. Para mí era mímica, sin sonido.
Читать дальше