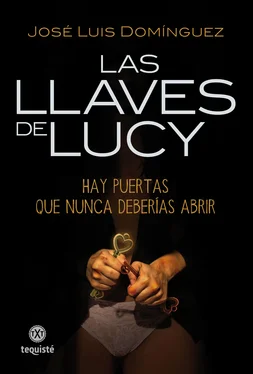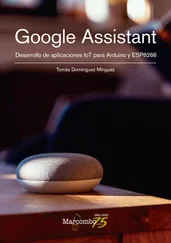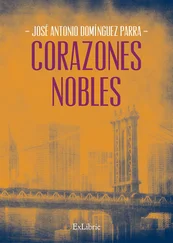El paisaje que me rodeaba era rural. No había construcciones ni casas de ningún tipo en este tramo del trayecto, solo campos ondulados y arboledas aisladas de tanto en tanto. Los dos patrulleros que tapaban mi salida, formaban parte del panorama e impedían que continuara mi fuga libremente. Siguiendo la línea del alambrado, crucé la calle de tierra de entrada al basurero que formaba esquina con la carretera por la que había llegado desde el presidio. Allí me escondí entre unos arbustos. Agudicé mis percepciones y escuché el ruido característico de un motor de camión acercándose. Distinguí que el carromato venía desde el fondo para subir a la autopista. Y se acercaba hacia mí. A lo mejor vendría sin carga desde el basurero, ¿o no?
Pero ¿hacia dónde se dirigía? Si doblaba a la derecha, volvía en dirección al presidio; y si giraba a la izquierda, era el que yo necesitaba, pero me metería en la cueva del lobo. Los patrulleros me cortaban el camino con los brazos abiertos. Tenía que arriesgarme y decidir rápido. El tiempo se iba agotando velozmente. El camión venía rugiendo, lo rodeaba una nube de polvo que lo iba envolviendo a medida que se acercaba a mi posición. Crucé los dedos para que se cumplieran mis pretensiones porque necesitaba dos deseos en simultáneo: primero, que el camión girara para el lado de “la guarida del lobo” donde estaban los patrulleros; y el segundo, que el camión apareciera con una caja de desechos. Si venía sin el box, estaría frito y tendría que esperar hasta que saliera otro desde el basurero. Sería un nuevo intento; minutos menos de vida para mí.
La cuenta regresiva del mediodía iba a la velocidad del “correcaminos”. Miré el sol varias veces en la mañana y, por la posición, creí que debía ser mediodía, o un poco más. La espera se había convertido en un sufrimiento. Pero, a los pocos minutos, logré divisar las luces de un nuevo camión, avanzando envuelto en la polvareda, saltando y escupiendo hollín espeso y oloroso por el caño de escape que subía por el costado de la cabina del conductor, lanzando su pestilente contaminación al cielo.
Agazapado y guardado donde estaba, logré distinguir los ruidos de cadenas y ganchos golpeando contra la planchada trasera de un camión. Me preparé como si fuera a salir en una carrera de cien metros llanos, porque debía saltar disparado hacia el sector trasero del camión y treparme a él una vez que cruzara frente a mí. Antes de subirme, necesitaba advertir si el camión traía un vertedero de materiales. De lo contrario, debería esperar el “próximo taxi”.
Ya lo tenía casi enfrente. Cubrí mi nariz con un pedazo de manga del mameluco que llevaba puesto y aspiré una bocanada de aire y la aguanté en mis pulmones. El polvo concentrado en la atmósfera era un infierno. Apenas veía el camión, cuando lo escuché frenar antes de subir a la ruta. Me trepé al paragolpes trasero y, como una garrapata, me sostuve agazapado. Con la nube que había, el chofer ni en broma podía ver por los espejos retrovisores. Por lo tanto, no me detectaría.
Debí esperar unos segundos para ver hacia dónde giraba. Él también estaba ciego. La polvareda le tapaba la visión y no podía arriesgarse a ingresar a la autopista y que se lo llevara alguien puesto. Debía detenerse unos segundos, hasta que se despejara la nube de polvo y tuviera visibilidad.
¡El muy cabrón me cagó! Giró hacia la derecha y retomó el camino rumbo al Presidio de Lecumberri. Justo en el punto en que estaba doblando en la carretera, me dejé caer antes de que tomara velocidad y reculé a mi escondite, condenando al hijo de perra. No tenía la culpa, pero me jodió. Debía esperar el próximo “bus” que me alejara de allí.
Al cabo de unos minutos, detecté que un camión se acercaba, giraba y entraba por “mi calle” cargado de basura y derecho al fondo a descargar su mercancía en el vaciadero. En un santiamén percibí el traqueteo de los camiones. Estaba al acecho y me di cuenta de que se acercaba un carromato gigante desde el fondo. Los choferes intercambiaban saludos con luces y bocinazos. Uno salía y el otro entraba.
Mi suerte se iba agotando y las horas también. Rogué nuevamente para que se cumplieran mis dos deseos. El camión que salía frenó antes de entrar al cruce; igual procedimiento que el anterior. Vi su volquete. «¡Vamos!», grité—. Trepé al paragolpes y me agarré fuerte para no caerme. Supliqué que virara a la izquierda. Lo imploré con todas mis fuerzas. Cerré los ojos y repetí en voz baja rezando: «por favor, por favor, sácame de aquí. No seas chingón y dobla hacia la izquierda. Vamos hazlo, hazlo». Y sucedió. El milagro sucedió, y giró como le rogué.
Montado y asegurado en el paragolpes trasero, con la mano libre que conservaba disponible, cerré el puño derecho por un instante y repetí: «sí, sí, sí, cabrón. Ahora sí. Ahora siiií».
El camión subió a la carretera y, protegido aún con el polvo que levantaba al salir de la calle de tierra, en un ambiente irrespirable, salí de abajo. Me apoyé en el paragolpes trasero, trepé como un gato y me incrusté de cabeza en el colector de escombros. El viejo carromato enderezaba sus ruedas y recorría la autopista en dirección de “los polis”. Apenas unos segundos después, mi transporte comenzó a desacelerar hasta que finalmente frenó, justo ante el control policial.
Acurrucado en el fondo de la caja radicalmente vacía, me hice un ovillo y me encogí en un rincón como si fuera una “piedrita”. El camión se detuvo.
—Buenos días. Policía caminera. Documentos suyos y del vehículo.
—Aquí tiene, agente.
—¿Autorización de transporte?
—Tome, por favor.
—¿Qué lleva en el vertedero? —le preguntó el agente.
CAPÍTULO 9
UN VOLQUETE DEL INFIERNO
Pueblo de San Francisco, México.
Jueves 19 de mayo de 2011, pasado el mediodía.
Al escuchar al “poli”, se me subió el corazón a la garganta. Traté de fundirme con el piso de acero, en el fondo de la caja de basura. “Mamá volquete” se estaba transformando en mi transporte de locomoción favorito. En el primer trayecto, sepultado vivo, sin aire y sin ver la luz. Y ahora, todo lo opuesto: sin ninguna protección, con todo el sol y el cielo a la vista, sin nada a donde esconderme. Solo un pedazo de cartón mugriento que había quedado pegoteado al piso, con el que intenté cubrirme lo que pude. Paradojas del destino.
—Buenos días. Documentación del camión.
—Aquí puede verlos —le contestó el chofer, mientras yo escuchaba la conversación, desde un lugar privilegiado.
—¿Qué lleva en el colector de alivio?
—Está vacío oficial, recién descargué en el CITRE.
—¿Permiso para transportar desperdicios?
—Sírvase oficial, hace un mes lo actualicé.
—¿De dónde viene?
—Del depósito de basura, le acabo de explicar recién.
—¿Y hacia dónde se dirige?
—Al próximo pueblo. Debo reparar el camión para continuar mi trabajo. Se aflojó uno de los ganchos del volquete. Debo reforzar la soldadura.
—Bueno. Le devuelvo sus documentos. Está todo en regla. Circule despacio que hay controles de ruta más adelante. Buenos días.
—Buenos días.
Y arrancó. Mi corazón también. Volví a respirar. No sabía la hora exacta, pero al menos volvía a estar en movimiento y en camino, alejándome del Palacio de Lecumberri y de los “polis”.
Luego de varios kilómetros en marcha, distinguí por el traqueteo que el camión comenzaba a rebotar sobre una calle. Al disminuir la velocidad y por los saltos, vi que se estaba metiendo por la colectora de tierra, anexa a la autopista principal. Asomado apenas, observé, más adelante, un gran cartel indicando “Taller mecánico”, y diferentes carromatos estacionados en la calle, frente al lugar de mantenimiento.
Читать дальше